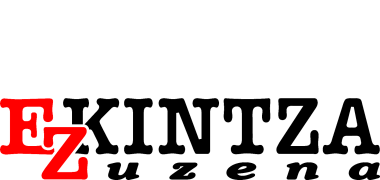Mirar la luna. Utilizaremos esta socorrida metáfora para describir la sociedad vasca. Una de sus caras, iluminada por los focos, siempre visible. En esta cara, habitan quienes mantienen condiciones de trabajo garantizadas en ciertos sectores sobre todo los industriales y los directamente relacionados con la administración pública. Su poder adquisitivo (la renta de este 42% de vascos supera los 2.300 euros mensuales) y su nivel cultural les permite participar de ciertos hábitos de consumo y de ocio. También de algunos repertorios reivindicativos. Y así, votan en las sucesivas convocatorias. Se cuantifican, redondeando, entre 1.250.000 y 1.500.000, según convocatoria, del conjunto total vasco de tres millones cien mil largos.
En el otro lado de la luna, el que siempre queda fuera de foco, habita más de la mitad de la población vasca. Si se quiere atender a las evidencias numéricas son mayormente aquellos que no participan en las llamadas electorales. Una porción de al menos el 12% no tendría ni siquiera derecho a ello. Son la población migrada, tanto la regularizada, como tanto más la que sobrevive ilegal. De la población autóctona con derecho a voto, un 38% hacen caso omiso reiteradamente. Y otro 5% cuando les conviene. Estos porcentajes son similares además con los de los sectores precarizados económicamente, con los niveles de renta más comunes, situados por debajo del teórico salario medio. También son datos porcentuales coincidentes con la gente que no sigue el noticiario, y que se aleja voluntariamente de la agenda del poder, centrándose en su propia supervivencia.
Pero al abstraerse de los ritmos políticos no por ello los aceptan acríticamente. Y aunque sus resistencias no sean en principio visibilizadas o conceptuadas como tales, no por ello dejan de serlo. Sus estrategias cotidianas intentan esquivar un empobrecimiento progresivo que profundiza la pérdida objetiva de la capacidad adquisitiva agudizada con la década. Es por tanto microrresistencia, la de quienes condicionan poner la lavadora hasta que no consultan la tabla de precios diarios de la electricidad: el ruido de las lavadoras a las 6 de la mañana es también un sonido de indocilidad. Es también el ponerse jersey y chamarra en casa y no encender la caldera del gas, no por «austeridad voluntaria» progresista frente al cambio climático, sino por mera cuestión de llegar a fin de mes. Es buscar las ofertas comprando a deshoras y aprovisionarse en las fruterías de calidad C o con los productos básicos envasados bajo marca blanca. Es ausentarse del puesto de trabajo, engrosando las estadísticas del absentismo laboral cuando la precariedad del empleo no lo impide. Todo ello es manifestación del disenso social de esa mayoría, también demasiadas veces para los ambientes radicalizados, invisible.
Un globo que se deshincha
Atendiendo al panorama internacional, la refundación de la Unión Europea para hacer frente a su disgregación haciendo bandera de la descarbonización y la digitalización, no consigue ocultar el clima belicista, muestra de la competencia por la hegemonía planetaria del bloque norteamericano y su adlátere el europeo contra China y las economías emergentes. Es este un clima belicista del que se beneficia el proyecto de la Unión Europea: su propósito de solidificar la OTAN frente a la «amenaza» rusa cohesiona y suma nuevos estados adeptos a su bloque, al bloque europeo. Aunque por otro lado, presiona con magro resultado a la economía USA para que financie también la guerra de desgaste en Ucrania, a la que el propio «amigo» yankee le empujó. Para el común de la gente todo esto se materializa en un mayor gasto público dedicado a Defensa, que necesariamente tendrá que ser detraído de otras partidas presupuestarias.
Expresión de este ambiente bélico son nuevas guerras como la que se concreta ya en la destrucción de Gaza por el ejército israelí. Un régimen sionista guerrero apoyado necesariamente por los USA, quienes posibilitan y mantienen la existencia del estado de Israel para obstaculizar el posible despegue de economías emergentes de la zona. Y cuando esto no ha sido suficiente, siempre ha quedado la intervención militar directa, como fueron las invasiones de Irak, o la desestabilización y fragmentación de territorios como Libia y ahora Yemen o Sudán. De hecho, en la narrativa dominante occidental se exhiben conflictos y muertos de primera, los relacionados con la pretendida expansión de su bloque (Ucrania); muertos de segunda, los del área mediterránea colindante (Palestina) y brillan por su ausencia los «inexistentes», los de territorios coloniales (Congo como máximo ejemplo).
La extrema crueldad del genocidio impune de la población gazatí con la colaboración USA hace añicos el imaginario occidental, basado supuestamente en los valores ilustrados, y revela de nuevo la posición subalterna de la UE en el bloque «occidental». Así la ideología sobre la que se justifica el proyecto de la UE queda desautorizada socialmente en este choque de discurso y realidad.
Igualmente, al ejercicio de la violencia institucional en las guerras en curso, se le suma el uso gubernamental descarnado de la tortura, de la venganza y de la desinformación y la instrumentalización de las acciones brutales de algunos grupos armados de oposición en las metrópolis primermundistas. Contemplando la hipocresía como costumbre, no resulta chocante, por tanto, el previsible ascenso de la derecha neoproteccionista y de sus teóricos rivales ultraliberales en un clima reaccionario internacional ascendente.
Todo ello imprime al presente momento un plus de incertidumbre, que se añade a la evidencia del cambio climático y de sus consecuencias en la vida y los usos cotidianos. A la hegemonía de las redes sociales en la mediación de las relaciones cotidianas a solo veinte años de la irrupción de Facebook se añade ahora el avance de las tecnologías de Inteligencia Artificial que, al desplazar la capacidad de creación y aprendizaje al ámbito de la máquina, obligan a repensar incluso el paradigma del mismo humanismo. Así la incapacidad de abarcar y de asumir personal y colectivamente toda esta complejidad se agudiza. Pero también, la desafección con el mundo de lo posible avanza.
El deterioro del consenso social basado en un impostado bienestar económico compartido se evidencia en la existencia de esta fragmentación en dos mitades opuestas. Para ambas es evidente el deterioro progresivo de lo que fueran las banderas de la modernización capitalista y del Estado social en Vasconia: la Sanidad Pública, la red de transportes, la Educación… sectores que son foco de malestares por su depreciación y de los que quienes pueden costeárselo huyen hacia su versión privada. El consecuente malestar se traduce también en protestas: sus trabajadores se muestran en habitual reivindicación para solventar los excesos de carga laboral y de organización del servicio o por las miserias de la subcontratación en el caso, por ejemplo, de los transportes públicos. Asimismo, eclosionan movilizaciones zonales de usuarios (Laudio, Irun…) de fuerte impacto local.
Frente a ello, una conocida estrategia para implementar la cohesión y disciplinamiento social es provocar la adhesión mediante la propagación de un clima de inseguridad. En este sentido en este último año, hemos podido observar la construcción de un nuevo enemigo del Orden: el de las bandas juveniles de chavalería latina, enemigo que ha desplazado al ya desgastado fantasma de los foráneos «menas» magrebíes. Invocando conjuntamente al miedo de las clases propietarias y al mezquino racismo de los empobrecidos, esta estrategia explota una nueva inquietud social: la del importante peso relativo entre la población juvenil de la segunda generación de personas migradas de origen extranjero, pero nacidos ya en EH durante el presente milenio.
En la esfera política, se evidencia el desgaste del proyecto de la derecha modernizadora, encarnado durante estas últimas décadas en el nacionalismo jeltzale. La decadencia de esta fracción política se agudiza toda vez que las labores de gestión capitalista podrían ser asumidas desde instancias socialdemócratas en parecidos términos. En concreto por Bildu como opción política de los asalariados autóctonos garantizados, quienes constituyen ya la minoría más numerosa entre la población votante vasca. Aún y todo, la posible potenciación de ciertas políticas redistributivas que desplazarían los intereses de algunos poderes económicos impondrán la permanencia de la alianza estratégica de la socialdemocracia española y de la derecha modernizadora democristiana vasca en Hegoalde, cediéndose como ha sido habitual la cabeza unos a otros en Nafarroa y en la CAV según los porcentajes de voto respectivos.
Respecto a la izquierda renovada que se nucleó hace diez años en Podemos únicamente reúne ya en sus activos a los equivalentes a la izquierda revolucionaria españolista (ahora autodenominada confederal). Su fugaz éxito consistió en saber atraer hacia sí a partir de 2015 votos e intereses de sectores aspirantes a clase media defraudados en su pretendido ascenso por la crisis económica de 2008, lo que le ha dado una década de relevancia. En la vieja tesitura de ser cola de león o cabeza de ratón, ha preferido asomar la cabeza. Con todo, es una opción política que se ha demostrado históricamente extraparlamentaria en Hegoalde. Y sus antiguos aliados, la izquierda comunista española más acomodaticia ahora bajo el nombre de Sumar, se ha despegado del lastre del antiguo proyecto común y pretende recuperar las viejas cuotas del espacio electoral y político que obtuviera bajo las siglas de Izquierda Unida. También aquí los topes en cuanto a resultados son conocidos.
En cuanto a otros sectores, como los juveniles de aires rupturistas de GKS, prosiguen su camino salpimentando desde su acostumbrada grandilocuencia ideológica la permanencia en ciertos espacios alternativos y el uso de repertorios radicales con algunos espectáculos de ambiciones políticas, como fue la presentación de su partido obrero, el EHKS en diciembre del 23. Salvo la demostración de una bien aprendida lección de ortodoxia consejista (sobre la necesidad de construcción y acumulación de poder obrero, la forma Partido como expresión suprema de la organización del “movimiento socialista” y etcétera etcétera), la aventura partidista no pasa de la mera anécdota para disfrute de su comunidad de adeptos, comunidad que sorprendentemente se mantiene pese a los embates mediáticos, policiales y de sus competidores. La incógnita es qué ocurrirá en un futuro próximo con esta joven hornada que ha elegido la opción del encuadramiento en sus estructuras, y si no pasará a ser otra generación militante quemada, como la que protagonizó los años más duros del periodo de ilegalización para acto seguido tener que comulgar con el entierro de las ambiciones rupturistas.
El anecdotario se cierra con «Izan» candidatura electoral que presentó listas a las autonómicas en Gipuzkoa y Bizkaia. Heredera del área Burujabetza que apareciera bajo el nombre de Stop en las municipales en algunas localidades de Hegoalde. El millar y medio de votos cosechados han sido capaces de entender una línea discursiva cada vez más opaca, que hace de la «auzokrazia» bandera pero que abraza también líneas propias de la llamada «derecha alternativa» como la de una «moratoria a la inmigración para evitar la sustitución demográfica». Uff.
Nuestro repaso a los movimientos sociales. Dos ejemplos.
La renovación económica y productiva de la Unión Europea, bajo rimbombantes nombres como Transición Digital y Energética, genera también procesos de oposición colectiva. Las plataformas locales contra los nuevos polígonos eólicos o los corredores de alta tensión, como ejemplo, se multiplican. Su oposición, adopta explícitamente ya el lema del «ez hemen ez inon», o sea ni aquí ni en ninguna otra parte, lo que les enfrenta a las claras con el concepto de movimiento social «not in my garden», no en mi jardín, como se denominaba a aquellos movimientos sociales que carecían de una mirada global y que solo buscaban una salida local a las posibles afecciones de estas infraestructuras. La postura de estas nuevas oposiciones se coloca necesariamente en una visión crítica sobre el «desarrollo sostenible» pintado de verde de las instancias gubernativas que les hace adoptar un discurso antidesarrollista; esto es, anticapitalista.
Este discurso en zonas rurales también muestra su enfoque positivo al defender los usos económicos tradicionales y una sociedad y un tejido productivo a escala humana. Frente a ello, la crítica de esas nuevas infraestructuras energéticas al servicio de un modelo social generador de desigualdad y de grandes afecciones al medio natural y social. Su labor se realiza en manifiesta soledad, puesto que su posicionamiento abiertamente antidesarrollista les aleja de las veleidades «realistas» de los variados partidos de la izquierda socialdemócrata. Expresión práctica ha sido el apoyo en febrero de 2024 de Bildu a la aprobación de la «Ley de transición energética y cambio climático» de la Comunidad Autónoma Vasca. Este giro hacia el «realismo» también a nivel estratégico determinado por la ambición política, priva a estas plataformas locales del apoyo de sectores aliados hasta la fecha habituales, cuando no les enfrenta directamente con instancias de gestión local regidas por estos partidos.
Con todo, esta soledad política en localidades poco pobladas puede paliarse con la alianza con otras plataformas locales en coordinaciones mayores (como Lurraren defentsan, Euskal Herria Bizirik), en cuyas convocatorias conjuntas se pueda visualizar una amplia lucha común. Sería un error por tanto, querer buscar en este tipo de jornadas de movilización de las diversas plataformas a escala nacional (como la de Gasteiz en mayo del 23 o la de Azpeitia en abril del 24) una concentración numérica abrumadora que sirviera de por sí como manifestación de fuerza que amedrente a las diversas instancias gubernativas. Es más útil contemplarlas sobre todo como una inyección de optimismo para los integrantes de las plataformas locales en el reconocimiento mutuo de formar parte de una oposición amplia y variada que atraviesa la geografía vasca. De hecho, querer colocar la superación de las miserias locales en este tipo de llamadas a la movilización nacional es otro camino de frustración: los factores de éxito para la paralización de los diversos proyectos desarrollistas se seguirán jugando en instancias locales y será la extensión de las resistencias y de las alianzas entre los sectores en oposición de ese ámbito local, la que determinará el final desistimiento de las proyectadas infraestructuras. Para ello, la amplitud del movimiento social local tendrá que ser lo suficientemente flexible para englobar sin traumatismos en su seno sectores más allá de teóricas filiaciones políticas y del grado de asunción del calado radical del discurso de oposición antidesarrollista. Además, habrá de saberse aceptar en el interior del arco movilizatorio los diversos repertorios de las diferentes culturas y expresiones de movilización para que todas ellas se reconozcan parte del objetivo común de paralización.
Por último, no hay que olvidar que, en el transcurso del proceso de oposición, la concurrencia de la rivalidad entre instancias administrativas por la gestión de recursos financieros europeos y también las variopintas luchas partidarias pueden jugar a favor de la paralización o demora de los proyectos. Así ha sido también lo que ha ocurrido con la caída en desgracia para sus promotores del proyecto de ampliación del Museo Guggenheim en la comarca bizkaitarra de Urdaibai. Que esos factores externos a la propia lucha incidan a su vez en el resultado final de la misma no ha de ser obstáculo para desarrollar una narrativa que se apoye en esa victoria y la maximice, y así vigorice el propio hecho reivindicativo y de paso fortalezca a las otras oposiciones locales en curso.
El desarrollo y seguimiento de la Huelga General Feminista del 30 de noviembre de 2023 precisa también de reflexión. Realizada cinco años después de la ilusionante Huelga del 8 de marzo de 2018, la Huelga se presentaba como una evolución y una culminación de los aprendizajes y complicidades recabadas en este lustro de movilizaciones. Recordemos, no obstante, las obvias diferencias entre una y otra. La primera recogía la indignación social del semestre precedente ante la pasividad judicial y legislativa contra las agresiones a las mujeres, encarnada en el juicio en la Audiencia Provincial de Navarra contra la «Manada». También los vientos del «Me Too» beneficiaron que aquella primera Huelga Feminista tuviera un cariz internacional, pese a que, de hecho, la realidad de la extensión internacional de aquella convocatoria no pasara de complicidades poco concretas. Y así, la llamada a aquel paro de las mujeres vascas desde las coordinadoras feministas, multiplicó las posibles respuestas realizándose un ejercicio de imaginación política colectiva y una verdadera demostración de fuerza creativa que consiguió sacar a la calle a sectores diversos de mujeres y empujar hacia el activismo a nuevos contingentes juveniles femeninos.
Hemos de tener entonces este recuerdo presente y considerar asimismo la ambición acumulativa con la que se realizaba la convocatoria del 30 de noviembre. Además, la apuesta movilizatoria de 2023 sumaba novedades: convocaba a una actividad mixta, un paro en el que también participaran los hombres y delimitaba el horizonte reivindicativo, llamando a visibilizar en esta ocasión los «cuidados» y su carga patriarcal sobre las mujeres. En lo práctico, la llamada a la huelga feminista se realizaba con meses de antelación y ya desde unas coordinaciones en las que se tomaba en especial consideración la fuerza de los sindicatos. De este modo, estos ya no se adherían a una convocatoria feminista, sino que eran parte intrínseca desde los inicios de la llamada a paro. Los alambicados lemas del 30N como la reivindicación de los cuidados como «derecho colectivo» revelaba el mimo organizativo interno necesario para poder casar los intereses de los diversos sectores convocantes de la Huelga como movilización unitaria. En resumen, si bien todos estos condicionantes debieran haber jugado a favor de la extensión de la participación en la convocatoria, lo cierto es que resultaron ser un factor disgregante.
Los meses que mediaron desde la marca en el calendario del paro del 30N y que hubieran debido ser para ir empujando hacia la acumulación de fuerzas y de sectores, por el contrario, favorecieron que diversas tensiones internas al propio movimiento feminista se fueran también materializando. La más relevante, la del distanciamiento entre sectores feministas por el debate identitario del propio movimiento y también por la participación en instancias administrativas del gobierno «progresista» español y similares. Distanciamiento que se había manifestado ya alrededor del debate sobre lo «trans» y de la Ley española finalmente aprobada en febrero de 2023. A ello concurrió otro debate en el que colectivos feministas integrados por mujeres precarizadas y racializadas fueron manifestando su progresiva desafección a la llamada a paro en los términos que se realizaba la convocatoria, toda vez que el ejercicio de la huelga era de hecho una prerrogativa de los sectores productivos garantizados. De este modo, quienes podían protagonizar de facto la convocatoria serían mujeres y hombres de dichos sectores, relegando a un plano subalterno a las precarizadas y migradas en situación irregular necesariamente en labores subsidiarias. Finalmente, veinte asociaciones vascas que se autodefinían como «trabajadoras racializadas, migradas y gitanas sin derecho a huelga» se desmarcaron de la convocatoria publicando un manifiesto en el que se incidía en que eran precisamente los sectores de mujeres proletarizados y precarizados en los «cuidados» a los que, al realizar una convocatoria a paro, se les relegaba a dicha posición subalterna. Estos colectivos llamaban a una «decolonización» de la agenda feminista y sugerían que la convocatoria había sido resultado de una negociación ya cerrada con los sindicatos convocantes.
Más allá de estas tensiones y desafecciones que han quedado mayormente en el ámbito interno del movimiento convocante, la huelga feminista del 30N no supo deshacerse de las rutinas movilizatorias que aportaron las organizaciones sindicales adheridas. Estas imprimieron un estilo y unos lemas a la convocatoria que poco tuvieron que ver con el aliento utópico y el ejercicio ilusionante e imaginativo en el que se proponen y surgen nuevas formas de movilización social. De hecho, los sectores que pararon de forma significativa fueron los del sector público junto con el estudiantil; esto es y sin edulcorar, los sectores garantizados y de rentas salariales altas junto con el juvenil improductivo, clientes habituales de las huelgas generales de los sindicatos abertzales. Poco que ver con las trabajadoras y el sector de los «cuidados». En esta línea, la valoración «positiva» que realizó la portavocía feminista a posteriori del en realidad endeble impacto en la estructura productiva de la Huelga del 30N radicaba el éxito en haber sido llamada de atención a la sociedad e instituciones y haber puesto el objeto de movilización en la agenda política. En fin, una valoración coincidente en estilo y contenidos con la autocomplacencia estéril a la que nos tiene acostumbrados la autodenominada «mayoría sindical» vasca.
Porque un impacto simbólico no quiere decir débil impacto, sino impacto emblemático. Y desafortunadamente, si una apuesta activista, como la del 30N, no podía beneficiarse de un aprendizaje movilizatorio, sí podía haber impulsado a la experimentación en las prácticas reivindicativas y a la multiplicación de la creatividad de todos los sectores movilizados, tal y como pasó hace cinco años. Sin embargo, en esta ocasión esto no tuvo lugar. Por ello, más allá de medir el éxito o fracaso de la convocatoria en los parámetros habituales de las organizaciones sindicales, hubiera sido más recomendable haber puesto en valor los novedosos procesos reivindicativos colectivos de prácticas organizativas eficaces u originales o ambas que hubieran surgido durante la protesta, Pero tampoco. En conclusión, todo queda casi por hacer para sentar las bases movilizatorias para ulteriores convocatorias de nuevas y necesarias Huelgas Generales Feministas.
No es oro todo lo que reluce
Durante este último año también, han irrumpido movilizaciones de sectores productivos que, mediante sus protestas, han conseguido tomar centralidad y en consecuencia, alterar las agendas gubernativas. Así, una vez más, unas primeras iniciativas de sectores en movimiento en el estado francés, han animado a movilizarse a sectores locales en parecidas circunstancias. Las protestas de los agricultores del Hexágono y también en Iparralde que consiguieron tomar definitivo impulso en enero de 2024 con la presencia de los tractores en grandes ciudades y el bloqueo de los mismos de las grandes vías de comunicación, concitaron malestares similares a este lado de la muga. La progresiva marginalización de las actividades del sector primario, junto con las nuevas rigideces administrativas de la reconversión productiva del agro como consecuencia de la agenda de Transición de la Unión Europea eran y son, claro, una constante en todo el territorio europeo. La presión creciente al limitado tejido primario europeo todavía existente, en contraste con la laxitud hacia los productos importados de regiones ajenas a las exigencias en las maneras productivas exigidas por las normativas de Transición, encendía la mecha de aquella compartida desazón. Y las movilizaciones que por imitación se comenzaban a generalizar desde febrero tenían, como característica movilizatoria, la creación de espacios de convivencia en la protesta, toda vez que los bloqueos y la presencia en capitales de los tractores, las «tractoradas», suponían una duración media de la protesta bastante prolongada; todo ello daba pie a la creación de nuevas complicidades y renovados objetivos entre los participantes en las mismas.
Con todo, las demandas inmediatas de las protestas de agricultores y ganaderos eran desde el principio ambiguas: el rechazo a la burocracia de la UE y otros aspectos de los objetivos de descarbonización productiva, como el uso de fertilizantes, junto con la denuncia de la importación de productos de otras regiones que incumplen manifiestamente tales requisitos por lo que abaratan sus precios, podían fácilmente tomar direcciones opuestas: encaminarse hacia una crítica de las normativas UE más absurdas y de los intereses especulativos de importadores e intermediarios, o bien tomar el rumbo de defender el statu quo de la explotación industrial del sector primario local rechazando cualquier horizonte de cambio que refute las prácticas productivas dañinas presentes en el mismo. Por todo ello, las protestas podían llegar a ser con facilidad conflictivas con algunos aspectos del horizonte imprescindible de soberanía alimentaria en términos ecológicos, como ya había ocurrido en el estado francés.
La estrategia de los sectores ya organizados fue la de la contención de aquellos descontentos y una primera organización de tractoradas bajo palio de sindicatos vascos del primer sector, de carácter mayormente simbólico (limitadas a la duración de una jornada, con recorridos y número de tractores participantes pactados con las autoridades), que pretendían desactivar las previsibles protestas con algunas concesiones administrativas. Así, no se llegaron a poner en marcha acciones de bloqueo de centrales de aprovisionamiento de los grandes intermediarios como ya había ocurrido en tierras galas y empezaba a extenderse en localidades españolas. Salvo en algunas ocasiones en Iparralde, tampoco se realizaron acciones, como la irrupción en supermercados, que visibilizaran los precios ventajosos de los productos procedentes de los grandes intermediarios.
Pero como en muchas ocasiones ocurre con la contención de malestares, estos consiguieron articularse fuera de las estructuras preexistentes y comenzar una senda de movilización creciente en Hegoalde en los territorios con mayor peso relativo del sector primario, Araba y Nafarroa. El desarrollo de estas protestas protagonizadas por los pequeños propietarios rurales ha conseguido ya algunas victorias prácticas en cuanto a la reducción de burocracias y de carga impositiva, tanto a niveles autonómicos como también de la Unión Europea, pero también ha movilizado en su seno a sectores inmovilistas. Es de resaltar el peculiar recorrido de las movilizaciones en Nafarroa, en las cuales, el gobierno autonómico «progresista» fue objeto de una progresiva ira en el desarrollo de las protestas. La descalificación por parte de éste de los repertorios más disruptivos de las protestas ha posibilitado que éstas se identifiquen con fracciones de claro sesgo reaccionario, también presentes en las movilizaciones. Fracciones relacionadas de facto con la derecha regionalista navarra y sus intereses políticos, la cual se arroga ahora la defensa de estas reivindicaciones y la paternidad de las movilizaciones. Fenómeno similar que está ocurriendo en algunos territorios del estado español, cámbiese UPN por Vox.
El desafío aquí está en no entregar a la derecha reaccionaria el amplio malestar contra la modernización capitalista del agro. La contención ha demostrado no ser buen camino. Por el contrario, la extensión de las protestas hacia objetivos que puedan incluir la crítica práctica del capitalismo, como los bloqueos a grandes centros de distribución y de consumo, podría aunar los intereses de los sectores primarios movilizados y los de los habitantes de las ciudades y encaminar los objetivos malestares hacia un verdadero cambio de paradigma productivo y de consumo.
En este periodo que aquí analizamos, también ha emergido una movilización ajena a las estructuras sindicales y de sus repertorios que ha sido objeto primero del ninguneo y más tarde de la descalificación institucional. Unas movilizaciones que hicieron tambalear algunas de las apuestas publicitarias gubernativas, como fue el paso del Tour de France por las comarcas vascongadas, y que siguen cosechando manifestaciones de miles. Se trata de las protestas en la policía vasca y de su plataforma de «Ertzainas en lucha».
Descalificados por las autoridades autonómicas y presentadas sus movilizaciones como una consecuencia de la degradación progresiva del servicio público en las Vascongadas, junto con una parafernalia de difusión (puño incluido) y una presencia ruidosa en actos institucionales para conseguir un «convenio digno», podría llegar a pensarse que estas demandas y su articulación algo tuvieran que ver con una apuesta radical por la transformación social, como así lo han llegado a sugerir desde los gabinetes de comunicación gubernamental. Pero, por el contrario, estas demandas netamente corporativas nada tienen que ver con una crítica a la actual organización social. Es más, el clamoroso silencio de esta Plataforma respecto a los repetidos hechos de abuso de su Cuerpo policial pone blanco sobre negro, la lejanía de sus fines últimos con la propia equidad.
Las movilizaciones de esta Plataforma son el ejemplo práctico de que, aun cuando se compartan ciertos repertorios, estos de por sí no son ni camino ni garantía de radicalidad en el sentido transformador. Con todo, no por ello hemos de defender los cauces domesticados al uso. Pero sí descartar veleidades que identifiquen con simpleza la organización fuera de las estructuras habituales y/o el uso de repertorios disruptivos con un discurso radical que debiera surgir entonces como corolario necesario.
Así, durante este periodo también ha sido relevante la lucha de uno de los sectores externalizados de la Sanidad Pública, el de conductores de ambulancias. Este conflicto, que tenía como objetivo prioritario la homologación de sus trabajadores con los derechos y salarios de la plantilla de la función pública, ha tomado en la CAV un recorrido cada vez más contundente, albergando incluso en su interior repertorios de sabotaje, también presentes en protestas similares en otros territorios del estado español. Generalizados pinchazos en ruedas e incluso alguna ambulancia incendiada han tenido lugar en estos últimos meses, acompañando a jornadas de movilización o a llamadas a la huelga. Si bien por parte gubernativa se han querido deslindar estos actos de sabotaje de la puesta en marcha de protestas públicas y colectivas, e incluso presentar la precariedad del sistema de ambulancias externalizadas como una consecuencia de estos sabotajes, lo cierto es que el ejercicio de esta violencia contra los medios de producción no ha conseguido ser criminalizado. La demanda de homologación del personal subcontratado, en este caso en la Sanidad Pública, sigue amparando popularmente esta lucha exitosa como otra manifestación de la necesaria oposición al deterioro progresivo de los servicios públicos.
De este modo, esta dilatada lucha nos demuestra que en el contexto de un proceso en el que socialmente se compartan malestares en el curso de un extendido y prorrogado conflicto, el uso de repertorios nocturnos y contundentes es una útil herramienta de la que los sectores movilizados no deberían privarse.
Por último, la crueldad del paulatino exterminio de la población gazatí ha cuestionado también la efectividad y los límites políticos de la protesta. Las acciones de denuncia en suelo vasco contra el genocidio gazatí se han multiplicado desde diversos ámbitos, concretándose en una multiplicidad de iniciativas activistas de gran calado simbólico, como el mosaico gigante realizado en Gernika en diciembre de 2023, las diversas manifestaciones nacionales, como la de Ordizia de enero, o las iniciativas de denuncia en el ámbito del espectáculo deportivo en Gasteiz de febrero. Sin embargo, otras, como el boicot al consumo de bienes y servicios de empresas de participación de capital israelí o a las locales con tratos con el régimen sionista, no han producido el impacto que podía llegar a esperarse de ellas. Quizá haya influido aquí la gran extensión del objetivo a conseguir, toda vez que el listado de empresas participadas por capital israelí o con trato comercial con éste es verdaderamente extenso.
En este sentido, podría obtener un mayor resultado la elección de una empresa-símbolo a la que el boicot y e incluso su bloqueo físico focalicen la voluntad de interrumpir su actividad como demostración solidaria y acción contundente. Así se hizo en similares momentos históricos en el que resultaba insoportable la inactividad militante, como fue el acoso y derribo permanente y sistemático contra la petrolera Shell en la campaña para el fin del apartheid de Sudáfrica. Se trata entonces con la focalización de hacer imposible la presencia y actividad de esta empresa-símbolo y por ende del conjunto del objetivo a boicotear, y que las actividades de rechazo sean muestra de la capacidad de acción y de solidaridad de los sectores movilizados. La cadena hotelera israelí Leonardo y sus establecimientos, como el hotel NYX de Bilbao, ya ha sido objeto de movilizaciones puntuales por su condición de empresa de capital sionista y también por ser emblema del turismo de lujo. Ahí lo dejamos.
Enfocando
El inestable momento histórico en el que vivimos evidencia socialmente el grave e irreparable daño al medio material que un estéril capitalismo infringe, la decadencia del modelo de gobierno europeo y la esquizofrenia de su discurso, y la obsolescencia de los paradigmas culturales de las generaciones previas. Todo ello se traduce en una amplia desafección con el modelo económico y político vigente, junto con una multiplicidad de microrresistencias al mismo.
Aún y todo, a la gestión de la supervivencia sigue siendo imprescindible añadirle también la acción colectiva y creativa antisistema. Así, para superar el ciego nihilismo o esquivar la impotencia militante, precisamos ponernos objetivos que puedan ser alcanzables, atendiendo y ateniéndonos siempre a la fuerza activista disponible. Iniciativas militantes a nuestra escala que generen así pequeñas victorias que deberemos saber convertir en simbólicas, para que la desafección dé el paso también hacia el rechazo.
Se trata de actuar, desde la modestia, con inteligencia movilizatoria hacia ese nuestro horizonte igualitarista y libertario. Y tener siempre en cuenta que más allá del dedo que la señale, siempre está la luna.
Jtxo Estebaranz
[related_posts_by_tax posts_per_page="4"]