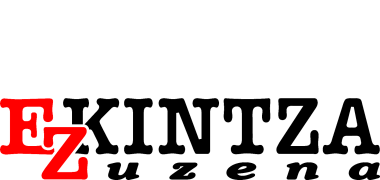Nota preliminar: Las notas al pie del artículo son fruto de un debate surgido en base a aportaciones recibidas desde Ekintza Zuzena.
El año 68 del siglo XX fue un momento histórico que, de forma paralela en diversos lugares del mundo (Zibechi, 2008), viene a dar respuesta al fracaso de las revoluciones proletarias, sus vanguardias, sus partidos, etc., que no habían llevado a la liberación, sino que, en su mayoría, habían traído más opresión, que se sumaba a la opresión del sistema capitalista.
Esta crítica a las formas de organización tradicionales trajo una transformación que vino del reconocimiento de otros sujetos sociales. Estos nuevos sujetos se definieron en torno a identidades de género (movimiento feminista, reconocimiento de la identidad «Mujer» como sujeto político), de etnia (movimiento indigenista, reconocimiento de la identidad asociada al territorio), y de edad (movimientos juveniles, reconocimiento de la «Juventud» como sujeto). Esta estrategia supuso la apertura de diversos procesos históricos, sociológicos, psicológicos y culturales en torno a la construcción de estas identidades, para «darles voz» y para que tuvieran una acción política diferente, más enraizada en sus tradiciones.
Este sería el origen del empoderamiento: se trataría de empoderar a los sujetos a través del reconocimiento académico-científico, social, económico y político de sus opresiones, partiendo de la construcción/reconstrucción/reforzamiento de la identidad oprimida. Son los sujetos de la lucha por la conquista del Poder en el espacio público, disputando el Poder1 al «hombre occidental» usurpador de dicho espacio mediante el empoderamiento.
Pero después de casi 60 años de la estrategia del empoderamiento, se ha convertido en una fuerza centrípeta que nos arrastra a más capitalismo. Una muestra de ello es la facilidad con la que el consumismo ha hecho suyo el discurso del empoderamiento2. El Estado también ha penetrado con facilidad en esta idea, ofreciendo subvenciones y formaciones específicas para empoderar a cada identidad, generando así nuevas dependencias hacia el Estado; o creando grupos de investigación sobre descolonización para «blanquear» las instituciones sin necesidad de transformar nada, más allá de que se ascienda o se coloque a unas personas específicas.
Y es que esta separación identitaria hace que sea más penetrable el capitalismo, un capitalismo con rostro humano. Las políticas del SER pueden ser aceptadas, en mayor o menor medida, por el Estado y por el Mercado, debido a que promueven el orden o fomentan un nuevo orden. Es ahí donde se ha centrado la lucha de la política alternativa o la «nueva política»: en que lo instituyente logre pasar a ser lo instituido (Castoriadis, 1997), lo que, desde nuestro punto de vista, supone la fosilización de cualquier alternativa. En ese sentido pensamos que el empoderamiento es centrípeto, una fuerza que gira hacia dentro del capitalismo.
El empoderamiento convierte cada identidad en una caja de herramientas que atrapa a la gente en un cliché o en un rol, y que estructura las formas de organización y de relación, creando así un nuevo orden. Al centrarse en el SER y la identidad, y al tener como estrategia el empoderamiento como forma de superar las diferencias y conquistar la igualdad, va dejando atrás a la gente que no quiere quedar encerrada en la pureza3, que no quiere vivir para ganar, que lucha por la equidad, por el apoyo mutuo, que no quiere vivir en la búsqueda del Poder; y, al dejarla atrás, la va señalando como desconcienciada y patriarcal.
Estas políticas del SER mantienen segregada a la sociedad, ya sea por convencimiento (segregación), por confundir acceso con equidad (integración) o por tolerancia (interculturalidad y multiculturalismo) (Encina, Ezeiza y Delgado, 2017) En este universo seguiríamos hablando de escuela como centralidad y del sistema educativo como crisol del saber, ya sea en relación con su entorno o no. Y hablamos también del idioma o de los idiomas como signo de identidad o identidades.
El empoderamiento seduce: hacerse visible, destacar entre la masa. Inserta en la mente la idea de que, para transformar esta sociedad, hay que entrar en la lucha por el poder. Como explica Sheila Padrones (2017:49-50), «la palabra empoderamiento [es un] concepto que alude a ir alcanzado mayores cuotas de poder, pero que no por ello implica la desaparición y superación que estas relaciones de poder conllevan (…) el hecho de que ciertos colectivos sociales se empoderen no tiene por qué subvertir las relaciones de poder existentes». Desde su perspectiva, hay procesos de empoderamiento que podrían facilitar la apertura hacia procesos de emancipación. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, entrar en el sistema y participar dentro del sistema educa al sujeto en liberación en las formas de juego del sistema, lo entretiene en estos juegos4.
Identificaciones y matriz sociocultural
Para construir de igual a igual, es necesario trabajar la autoestima, pero en lugar de mantener las diferencias y seguir en el SER (las identidades diversas), pensamos que habría que trabajar desde el ESTAR (las identificaciones diversas). Nos ayuda tomar como referencia la matriz sociocultural. En el concepto de matriz sociocultural, no habría que entender el término «matriz» en sentido matemático sino de «madre», de «nacimiento» o de «creación».
Al nacer, nos impregnan unas características que son sobrevenidas por nuestra familia y nuestro entorno: el género, la edad, la clase social/cultura del trabajo y la etnia, y junto con estas, la adscripción (a una religión, una asociación, una organización social, un equipo de fútbol, una hermandad…) y la localización (a un lado u otro del río, arriba o abajo, en un barrio u otro…) Estas características pueden reafirmarse a lo largo de la vida, pueden cambiarse, transformarse, reinventarse, y eso va conformando nuestras cosmovisiones y las mediaciones sociales (impuestas, consentidas, compradas y/o deseadas).
Todo esto, de forma entremezclada y entrelazada, es lo que conforma nuestra cosmovisión del mundo que no es estructural, y en algunos momentos o lugares unas características tienen más fuerza que otras en cada persona. La cosmovisión es personal, pero está mediada colectivamente, y es cultural, ya que se conforma en un lugar y una época específicos; es lo que nos hace sentirnos identificadas con la gente, grupal y colectivamente.
El empoderamiento entiende la matriz como una intersección para señalar cada una de las opresiones identitarias por separado o como sumatorio (mujer +racializada +pobre). Esta mirada supone ocultar otras opresiones que se generan, por ejemplo, dentro de cada elemento: ¿una mujer racializada y pobre no ejerce en ningún momento el poder sobre nadie? (por ejemplo, sobre otra mujer racializada y pobre, o sobre sus hijas e hijos…). También oculta las opresiones de un elemento de la intersección sobre otro: una mujer burguesa sobre un hombre pobre, por ejemplo. La explicación de las intersecciones nos aboca a definiciones predeterminadas e inamovibles, al trabajar desde una perspectiva estructuralista.
Al ser predefinido e identitario, en el empoderamiento los lugares de encuentro pierden la diversidad, porque lo importante es compactar, encontrarte con quien se define como tú para reafirmar el nosotros identitario. Se crean territorios con unas condiciones de acceso predeterminadas, para lo que es necesaria la convocatoria, convertir el tiempo en horario.
Para generar, crear y recrear identificaciones, en cambio, lo importante es la diversidad, encontrar espacios donde ocurren muchas cosas distintas, donde no hay horarios marcados, donde nos desempoderamos para encontrarnos, aprender, hacer cosas juntas. «La identificación grupal emergida desde la convivencia en la diversidad, no significa que esta sea una compacta masa homogénea. Si así fuera no habría tal diversidad. La construcción colectiva desde la diversidad conlleva el reconocimiento del otro para que se pueda construir un nosotros. Implica el reconocimiento de diferentes (pero no desiguales) otros por su lugar de origen, género, edad, orientación sexual, características fenotípicas, formas de vestir, etc.» (Montañés, 2006:18).
Identificarnos significa reconocer todas las segregaciones de la matriz sociocultural, no ocultar que existe una segregación social y, precisamente, hay que partir de estas segregaciones para superarlas desde el mestizaje y la convivencialidad (Illich, 2006). No se trata de deconstruirse, que es una visión estructuralista, psicológica y de futuro, que va en una línea de progreso; sino de desempoderarse, que puede ser una acción inmediata y tiene una perspectiva dialéctica, social. Se facilita, así, que cada cual vaya construyendo sus propias identificaciones individuales, grupales y colectivas.
Quien opte por una estrategia en la que se trabajen las identificaciones y la convivencialidad, tiene que abandonar el fomento de la identidad y la centralidad de la escuela y del idioma. Cualquier transformación en lo local debe partir desde los espacios y los tiempos de la cotidianidad; que son donde nacen los miedos, las certezas y las alegrías de ser diferentes al ideal construido por la cultura de masas. Estos tiempos y espacios cotidianos dan la oportunidad de participar en una diversidad de situaciones que permiten el cambio individual, y que facilitan la transformación desde lo colectivo, como compromiso autoconstruido y autogestionado, dejando el SER y viviendo en el ESTAR.
El desempoderamiento
Los procesos de empoderamiento van en el sentido de la participación ciudadana. Sin embargo, para transformar la sociedad no se requiere de poder social en el sistema capitalista, sino de rupturas creativas que den lugar a nuevas propuestas que provoquen el juntarnos con otra gente.
Para comprender desde dónde hemos ido construyendo el concepto de desempoderamiento, tendríamos que decir que surge de la reflexión de nuestra participación directa en diversos procesos a nivel local en la provincia de Sevilla (Andalucía): Pedrera (1995-1996; construcción participativa del desarrollo local a nivel municipal), Las Cabezas de San Juan (1999-2003; presupuestos participativos), Palomares del Río (2005-2007; construcción participativa del Plan General de Ordenación Urbana y del Plan Estratégico); Olivares (2009-2010; trabajar la autoestima y autogestión comunitaria en barrios marginados desde la construcción de historias orales).
Además, incorporamos otra reflexión a partir de los análisis de John Holloway y Raúl Zibechi de la experiencia zapatista (México) y de Raúl Zibechi de la experiencia de El Alto (Bolivia). También incorporamos la reflexión sobre las experiencias en Jiutepec y Cuernavaca (México), en las que hemos tenido una participación directa (más constante de forma virtual, aunque puntualmente, en 3 o 4 ocasiones, de forma presencial) a lo largo de los años (2010-2014).
Estas experiencias fueron el punto de partida para construir el concepto de desempoderamiento (Encina y Ávila, 2014), que parte de la práctica comunitaria hacia una elaboración teórica que pueda servir en otros contextos. Ahí vivimos cómo el Poder (Estado y Mercado dominantes y el Patriarcado) necesita de nuestro movimiento, de nuestro enfrentamiento, de nuestros saberes, de nuestra creatividad, para aprender y provocar la conduit (Foucault, 1992), que nos conduce, pero para conducirnos tenemos que ser visibles y estar en movimiento, y en esa conducción es donde nos va impregnando de su conducta.
Por eso, nuestra acción no debe centrarse en la toma del poder ni en el empoderamiento, sino en la autogestión colectiva de la dejación de poder con el horizonte utópico de su disolución. La autogestión nos cambia la mirada desde la toma del poder al poder hacer/sentir/pensar, lo que implica saberes, habilidades y quereres. Además, siempre hace referencia a una dimensión colectiva que parte del flujo social, del hacer/pensar/sentir con y desde la gente.
Frente al Poder nos decantamos por el desempoderamiento, que resitúa el campo de juego social, deja el campo de batalla por el poder -que nos llevaría a la conduit– y se centra en la vida: ¡vamos a vivir nuestra vida colectiva ya!, sin esperar a derrotar nada, sin esperar al mesías, sin luchar por colocarnos mejor en una sociedad que no nos gusta. Vamos a construir nuestra vida desde ya y cada día…
El desempoderamiento no es más que hacer una dejación de poder hacia abajo y en armonía con el entorno social y natural, que propicie una construcción colectiva. Esta dejación de poder puede ser en cualquier esfera de la vida (en las relaciones familiares, de amistad, de trabajo, de solidaridad….), puede ser individual (yo como madre, yo como hijo, yo como amigue, yo como jefa, yo como docente, yo como activista…), puede ser colectiva (como la que propició el EZLN en el año 2000 cuando se convirtió en un movimiento político, o sea, haciendo dejación del poder del ejército para propiciar que los pueblos de Chiapas construyan colectivamente su presente y su futuro: el Mundo Nuevo).
La nueva situación que provoca la dejación de poder en un primer momento viene marcada por la confusión y el caos creativo que dan lugar inmediatamente a horizontalidades incipientes y a un proceso de invisibilización que impide la conduit del Poder, que no encuentra un hacer que conducir, sino un magma de sentires, pensares y haceres entretejidos y que no parecen moverse hacia ningún sitio. Hemos vivenciado que esa negación del Progreso (del ir hacia), y esa afirmación del vivir ahora (del estar), han sido barreras efectivas a la conduit, que necesita de metas, objetivos, protocolos, métodos… tanto para aprender de lo nuestro, como para llevarnos en su dirección.
Los procesos de dinamización del desempoderamiento suponen poner los cuidados en el centro para ir construyendo colectivamente la confianza, la libertad y la esperanza, en la alegría del ESTAR, desde la interdependencia y la autonomía. Se puede comenzar trabajando cualquiera de estos pilares (el que nos resulte más sencillo en el momento y lugar en el que nos encontremos), siempre que se vayan entrelazando y trabajando todos ellos.
Desempoderamiento educativo y lingüístico
A partir de la formulación del concepto de desempoderamiento, hemos ido desarrollándolo en diferentes ámbitos: desempoderamiento comunitario, científico, de la Ciencia Histórica, educativo y lingüístico. Vamos a comentar brevemente estos dos últimos.
El desempoderamiento educativo, de forma general, sería: que allí donde tengamos algún tipo de poder, debemos hacer dejación de él. Así, hay estudiantes que tienen poder sobre otrxs estudiantes; docentes que tienen poder sobre el conjunto de estudiantes; la dirección del centro, que tiene poder sobre el conjunto del profesorado, estudiantes, personal de administración y servicios, y personal de limpieza; la escuela, que tiene poder o tiene profesionalizada la educación con respecto a la comunidad; la administración educativa, que tiene poder sobre la comunidad y sobre los centros educativos… Eso en líneas generales, luego en lugares concretos a lo mejor hay una asociación de madres y padres que tiene poder dentro de un centro, o hay docentes que conforman un lobby, o hay una institución privada que financia y tiene poder, o algunos estudiantes conforman un grupo de poder… Justamente, lo que hay que trabajar es cómo hacer dejación de poder en cada uno de los ámbitos.
Y no es que haya que desempoderarse en todos los sitios o que se desempodere todo el mundo o si no, no se puede hacer; sino realizarla en el sitio donde estemos, para ir horizontalizando las relaciones. Este mismo proceso va a propiciar que se puedan construir colectivamente el conocimiento, las acciones, los sentimientos que se provocan en esas acciones, y nos enriquezcamos mutuamente todas las personas que convivimos en esta comunidad. Es decir, ir reduciendo el concepto «educación» (relacionado por el poder) para dinamizar la construcción colectiva.
Es clave anteponer las formas de relación a los contenidos, sin que estos desaparezcan sino construyéndolos a partir de entretejer saberes populares y conocimientos científicos. Se debe comprender que la educación no es patrimonio de la escuela, ni de la universidad, sino que en el barrio, pueblo o ciudad donde se ubica el centro educativo hay otros espacios educativos no formales e informales con los que hay que establecer intercambios horizontales.
Nuestra ambición no es el saber, sino posibilitar la inquietud, la acción y la participación, y, por lo tanto, debemos trabajar aquellas creatividades que abran hacia el desempoderamiento que propicie la autogestión de la vida cotidiana.
Para facilitar estos intercambios de saberes, puede ayudarnos reflexionar en torno a la propia lengua, ya que podemos pensar que estamos horizontalizando cuando, en realidad, estamos imponiendo una manera de comunicar colonizadora de lo cotidiano, como denunciaba Paulo Freire (Encina y Ezeiza, 2021).
El desempoderamiento lingüístico no es más que hacer esa dejación de poder que evite que el Estado y el Mercado destruyan la lengua, que es común (García Calvo, 2008). Abrir ese espacio donde la oralidad se ponga en valor, preservar los espacios y tiempos cotidianos para que pueda haber intercambios horizontales entre lo oral y lo escrito y sus derivados. Esas formas de trenzar que tienen las culturas populares…
¿Cómo han conseguido imponer el concepto de idioma, de uniformidad, de estructura, de sistema lingüístico, si la lengua no es de nadie y es común? ¿Cómo se ha transmitido la idea de que unos pocos pueden gobernar sobre ella? Es en la escuela, por medio de la escolaridad obligatoria, donde unas pocas personas mandan sobre otras y deciden lo que es correcto y lo que es incorrecto. Así pues, las escuelas son un territorio de amaestramiento con un empeño muy notable por enseñar a leer y a escribir a la edad más temprana posible. En ese empeño, incluso los cuentos son leídos y repetidos repetitivamente, y así se elimina la gran diversidad de la cultura oral.
Lo importante en la vida cotidiana no es el contenido, sino las formas de relación desde la experiencia creativa del caos, que abre para abrir y que permite los procesos de identificación. Las identificaciones, así, habría que entenderlas como un proceso de producción de significados con referencia al entorno social, cultural y natural. Sería pues, un fenómeno social de interacción y comunicación, que dota a los individuos de capacidad de interpretar el mundo que los rodea.
Javier Encina y Ainhoa Ezeiza
Referencias bibliográficas
– Castoriadis, C. (1997). Un mundo fragmentado. Altamira.
– Encina, J. y Ávila, M. A. (2014). El desempoderamiento. Viviendo la construcción de un nuevo mundo sin poder. UNILCO-espacio nómada.
– Encina, J. y Ezeiza, A. (2021). Extensión cultural. En T. García Gómez (ed.), Palabras y pedagogías desde Paulo Freire (pp. 82-86). Ed. La Muralla.
– Encina, J., Ezeiza, A. y Delgado, N. (2019). Diversidad lingüística y matriz sociocultural. En A. Ezeiza y J. Encina (coords.) (2019). Trabajando la lengua desde una perspectiva dialéctica. Algunos apuntes sobre lengua y oralidad (pp. 87-124). ISM-UPV/EHU, UNILCO-espacio nómada, Volapük Eds.
– Foucault, M. (1992). Microfísica de poder. Ediciones Endymión.
– García Calvo, A. (2 de julio de 2008). La lengua, señores… El País.
– Illich, I. (2006). La convivencialidad (Obras Reunidas, Tomo 1). Fondo de Cultura Económica.
– Montañés, M. (2006). Asimilación o aculturación versus convivencia en la diversidad. En J. Encina y M. Montañés (coord.), Construyendo colectivamente la convivencia en la diversidad. Los retos de la inmigración (pp. 9-18). Ed. Atrapasueños/ UNILCO-espacionómada.
– Padrones, S. (2017). El movimiento de okupación como proceso emancipador. El caso de Donostialdea [Tesis Doctoral]. Universidad Miguel Hernández. Elche.
– Zibechi, R. (2008). La revolución de 1968: cuando el sótano dijo ¡Basta!. Revista Cuchará’ y paso atrá’, 20, 51-58.
Para profundizar
– Encina, J. y Ezeiza, A. (coords.) (2017). Sin poder. Construyendo colectivamente la autogestión de la vida cotidiana. Volapük Eds.
– Ezeiza, A. y Encina, J. (coords.) (2019). Trabajando la lengua desde una perspectiva dialéctica. Algunos apuntes sobre lengua y oralidad. ISM-UPV/EHU, UNILCO-espacio nómada, Volapük Eds.
Más en https://ilusionismosocial.org
NOTAS:
- En el empoderamiento, es básica la disputa por el Poder. Otra cosa es que todas las personas que forman parte de los procesos de empoderamiento lo ansíen, pero estamos hablando de la estrategia del empoderamiento, no de lo que individualidades decidan hacer.
- La crítica es la misma que el empoderamiento hace a las revoluciones proletarias. El proletariado que luchó en ellas no tenía la intención de generar más capitalismo, sin embargo, es hacia donde nos llevaron. No se trata de si la intención era buena, sino que nos ha llevado ahí, es el análisis que estamos proponiendo en este artículo. Es doloroso porque es un fracaso de estrategia porque mucha gente buena se ha dejado la vida en ello, pero con este artículo queremos abrir otras vías (que, en realidad, ya se están dando en diversos lugares del mundo). No estamos culpabilizando porque nuestro análisis no es psicológico ni moral, sino sociopolítico.
- Se obliga a la gente a decidirse por una identidad (p. ej., para acceder a «espacios seguros»). En el artículo más adelante explicamos el concepto de matriz sociocultural y el de identificaciones. En cualquier caso, en este artículo nuestra intención es sacar a la superficie las aristas prosistémicas del empoderamiento, y la identidad es una de las principales. Como ya hemos aclarado antes, estamos desarrollando una crítica a la validez del empoderamiento como estrategia transformadora/revolucionaria/anticapitalista, mirando desde 2024 hacia atrás.
- En nuestra opinión, el empoderamiento es una estrategia prosistémica por lo que hemos explicado en los párrafos anteriores (políticas del SER, identidad, Poder…). Precisamente, a pesar de que muchos grupos no quieren entrar en el sistema, seguir la estrategia del empoderamiento puede llevarles a una deriva prosistémica.