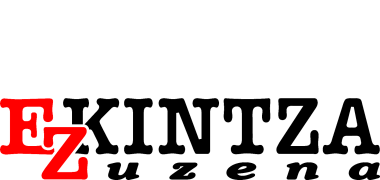La crítica del trabajo -o más bien, la resistencia al mismo- ha estado presente bajo diferentea formas a lo largo de la historia del capitalismo. En la fase del estado de bienestar y de pleno empleo, el rechazo al trabajo adoptó expresiones que respondían tanto a las condiciones de la explotación laboral (cambios de empleo, sabotajes, absentismo, etc.) como a las posibilidades que ofrecía la sociedad de bienestar en cuanto al abandono del trabajo de fábrica y el acceso a recursos asistenciales.
Actualmente, sin embargo, las circunstancias son otras y la problemática del trabajo adquiere connotaciones mucho más dramáticas, como consecuencia de la crisis de acumulación de capital en la escala mundial que el ciclo de deslocalización productiva, lejos de resolver, agravó. Además, hay que añadir las consecuencias que la actividad humana en el modo de producción capitalista tiene sobre la biosfera, sin dejar de lado que dentro de esa actividad adquiere una importancia creciente la producción -el trabajo, en fin- en la industria militar y de los sectores auxiliares.
Eso hace que, si bien la crítica del trabajo -entendida como rechazo- ha estado presente en la evolución de la sociedad capitalista, en la actualidad adquiere una relevancia que abarca más allá de la dimensión economicista que tiene en la economía política.
La evolución reciente de la economía mundial, en un proceso globalizado de crisis, está protagonizada por reducidas cuotas de crecimiento, además de sobresaltos económicos y políticos (inflación, recesión, estancamiento, deuda, desempleo, guerras y estados fallidos, etc.). La acumulación global de capital efectivo, productivo, generador de valor y de beneficios reales en el intercambio de mercancías, tiende a caer y da paso a un estado de reestructuración acelerada de la actividad económica que, como no puede ser de otro modo, tiene en el trabajo su punto de apoyo, pues el trabajo -la producción de plusvalía- es la única fuente de beneficios capitalista.
Es así como la búsqueda despiadada de rentabilidad, especialmente en la esfera del capital productivo, pero también en el negocio improductivo y especulativo, ha llevado a la situación actual de crisis del salario (trabajadores pobres) y a la gran dimisión (fenómeno puntual pero significativo). El hecho es que en los países capitalistas cada vez hay mayor número de personas que, aún teniendo un trabajo convencional, no llegan a fin de mes o no pueden pagar una vivienda. Una circunstancia que se deriva en primer lugar de la sobreexplotación en el puesto de trabajo (caída de salarios, precarización, temporalidad o simple expulsión del mercado de trabajo) con el fin de aumentar la acumulación de capital.
Y en segundo lugar, como consecuencia de la búsqueda de rentabilidad del capital en el mercado especulativo inmobiliario. En paralelo a la reestructuración industrial y de la actividad económica, en general, tiene lugar la reconversión del territorio y del uso de la vivienda, que pasa a ser mercancía integrada en el circuito de negocio de la industria de la movilidad y del turismo, con una demanda en la escala planetaria.
Esa crisis del salario o pérdida creciente de sentido del trabajo, como garantía de la subsistencia de la gente, es lo que estuvo detrás de la llamada gran dimisión o abandono masivo del trabajo en los EEUU durante el año 2021, cuando 47,7 millones de personas renunciaron a sus trabajos alegando, en muchos casos, estrés laboral crónico. Que posteriormente se produjera una vuelta igualmente masiva al trabajo no quita para reconocer ese fenómeno como el síntoma inequívoco de una desafección al trabajo que en una determinada coyuntura emerge con una considerable relevancia.
**
El trabajo, el acto de la producción de plusvalía, que es el origen del beneficio, es la piedra angular de la sociedad capitalista que sintetiza todas sus contradicciones en la dicotomía capital (burguesía, clase dominante) y trabajo (proletariado), y es por ello mismo la causa del antagonismo social (lucha de clases).
Por otro lado, en las condiciones de crisis permanente, los movimientos del capital pasan por intensificar la explotación del trabajo en todos los ámbitos, pero con un énfasis especial en la esfera del trabajo productivo. Es en este sentido que desde la UE y los gobiernos nacionales, como desde las grandes empresas transnacionales1, se vuelve la vista hacia la reindustrialización y la intervención sobre el mercado de trabajo y la mejora de la productividad, en general2.
En este sentido hay que interpretar la enésima reforma del mercado laboral puesta en marcha por el gobierno español3, que persigue la adecuación del mercado de trabajo a los requerimientos de aumento de la productividad que la implantación de las tecnologías de automatización propicia.
Para ello, el gobierno español -como el resto de gobiernos- cuenta con las ayudas provenientes del Plan de Recuperación de la Unión Europea (UE)4, que para el periodo 2021-2027 dispone de fondos de financiación para la activación económica por valor de 2,018 Billones de euros, entre los cuales se encuentran las partidas destinadas para planes de formación y promoción de empleo por medio de subvenciones a las empresas.
Una vez más, se repiten las medidas que, a grandes rasgos, ya vienen operando desde hace décadas al dictado de una mejora de una productividad que no acaba de cuajar -ni en el estado español, ni en el capitalismo global- como capital acumulado que relance el crecimiento económico.
Nada nuevo o que no fuera previsible se desprende de las iniciativas de este nuevo ciclo de reestructuración global capitalista que pretende enfrentar las consecuencias indeseables de la globalización (aumento de costes de transporte, rupturas de cadenas de suministro), llamando a la relocalización de algunos procesos productivos y a la reindustrialización5, eso sí, digitalizada, según el lema publicitario.
Desde luego, las rutinarias disposiciones respecto del mercado laboral y la explotación del trabajo asalariado, concuerdan con la dinámica igualmente rutinaria de buena parte de la conflictividad difusa en el mundo. No obstante, la incongruencia de la ideología y de la práctica de la clase dominante, gestora del capital globalizado, cabalga a lomos de una automatización (robotización6) desatada que, según sus propagandistas, anuncian la desaparición masiva de actividades hasta ahora desempeñadas por personas.
Una incongruencia compresible, por lo demás, ya que el renqueante paso de la economía mundial, que los informes de la OCDE, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etc., corrobora, se corresponde con el estancamiento mental de la clase dominante en una deriva rutinaria manifiesta en medidas tendentes a una reindustrialización altamente automatizada (digitalización) que, como es lógico, eliminará puestos de trabajo en los sectores productivos y también en los servicios.
**
En cualquier caso, los efectos acumulados del proceso declinante iniciado con la crisis financiera de 2008 y agravados por la pandemia de 2019, es lo que está llevando a la UE, como al resto de potencias, a poner en marcha una reorganización de su espacio económico por la vía de una reindustrialización (ganar porcentaje perdido en el PIB) impulsada por la digitalización de las actividades industriales y económicas, en general.
La clase dirigente europea -por centrarnos en esta región ejemplar del capitalismo global- recoge los resultados de sus estrategias de deslocalización productiva (desindustrialización) que se ha traducido en notables pérdidas de participación de la producción industrial en el PIB que registra las estadísticas de Eurostat y, en definitiva, en la pérdida real de competitividad de los países de la UE.
Es una evidencia que la desindustrialización acarreó un fuerte aumento del desempleo y que la expansión de las actividades en los servicios no compensó. Tampoco el empleo público y las sucesivas partidas presupuestarias de los fondos europeos (de cohesión, estructurales, regionales) destinadas a los planes de empleo nacionales consiguieron poco más que paliar temporalmente el desempleo estructural, aunque con efectos desiguales en cada país. Como quiera que sea, que actualmente la clase dominante vuelva la vista a la reindustrialización, es una manera de volver hacia fórmulas de un pasado irrecuperable, cuando industrialización y pleno empleo iban juntas, y los problemas medioambientales no alcanzaban el nivel actual.
La industrialización que ahora se presenta bajo la etiqueta de la digitalización, sigue los principios y pautas de desarrollo de la automatización industrial que rige en la sociedad capitalista y que constituye su fuerza impulsora. En realidad, dejando aparte la función ideológica y propagandística de los neologismos, la digitalización no es sino automatización a ultranza de procesos para mejorar la productividad y la competitividad en el mercado mundial; única forma de mantener la acumulación de capital.
Esa es la promesa; ahora bien, puesto que en el modo de producción capitalista, la valorización del capital y la consiguiente producción de beneficio, solo proviene del trabajo vivo (plusvalía), resulta que el ciclo de automatización ahora renovado contribuye a eliminar fuerza de trabajo por la simple razón de que los nuevos procesos productivos son intensivos en capital fijo (aparato tecnológico). Asimismo, la propia concurrencia entre países y bloques económicos hace de la carrera acelerada por la innovación tecnológica la clave de la competitividad y del control sobre el mercado globalizado
En ese sentido, no cabe duda de que la digitalización de las actividades económicas y las aplicaciones de la llamada Inteligencia Artificial representan un gran salto adelante en la supresión de la intervención humana en las actividades económicas, como en la vida cotidiana de las personas, plenamente integrada en el ciclo de negocio capitalista.
En consecuencia, como ya conocemos de los sucesivos ciclos de reestructuración y, por tanto, de automatización de las actividades productivas (sea en la esfera industrial o agraria), la liberación de ese excedente de mano de obra en la producción industrial no es absorbido por las actividades de servicios o en el sector del entretenimiento, donde la obtención de beneficio a partir de la explotación intensiva de sus propios trabajadores requiere fuertes inversiones en capital fijo (tecnología)7 que prescinden de fuerza de trabajo.
Esa es la razón de la intervención de los gobiernos sobre el mercado de trabajo que prolonga la secuencia que se viene arrastrando desde hace décadas en lo que se refiere a la puesta en práctica de mecanismos gubernamentales para hacer frente al desempleo que provocan los cambios en la actividad económica y en el trabajo (reestructuración). Pues hasta ahora, el estado -la sociedad que paga impuestos- es quien se hace cargo del excedente de fuerza de trabajo liberada en los sectores de actividad afectados por los cambios estructurales en el modo de producción capitalista.
Esto es así porque las necesidades de estabilización social hacen necesario encubrir el desempleo estructural mediante la promoción de actividades inducidas por el estado o por empresas privadas que, de uno u otro modo (concertación público-privada), son subvencionadas por el erario público y, en última instancia, descansan sobre el valor o riqueza social producida, como se acaba de decir.
Poner freno a la financiación deficitaria que significa la creación de empleo directo o indirecto (empresas subvencionadas) a costa del presupuesto público es lo que determina la reindustrialización anunciada y la reforma del mercado laboral en marcha que tiene, asimismo, una clara vertiente política.
Pues, además de los resultados económicos que puedan arrojar esas medidas en cuanto a la mejora de la productividad y competitividad, también arrojan inmediatas consecuencias en lo que se refiere a la gestión segmentada de la población proletarizada, lo que contribuye a la estabilidad social.
Esa gestión segmentada de la actividad económica y del trabajo, además de proporcionar una base social entre la población asalariada, circunstancialmente alineada con la clase dominante, repercute sobre la composición de la clase trabajadora en la medida que la jerarquiza en función de su empleo en las industrias estratégicas o en los sectores de servicios subsidiarios (comercio, turismo, etc.)
**
En las décadas pasadas, la crítica y el rechazo al trabajo se inscribían en un contexto de pleno empleo y de expansión de la sociedad de consumidores y servicios; una realidad que ahora ha cambiado sustancialmente. Por un lado, la automatización de las actividades económicas deja sin empleo a una proporción cada vez mayor de la población mundial8. Y por otro, en los países capitalistas desarrollados, beneficiarios de las transferencias de plusvalía (mercancías, recursos) desde la periferia, se crean actividades superfluas, nocivas (turismo, industria de producción de residuos) o directamente criminales (industria militar) que, al encuadrar a una parte de la población en empleos remunerados, escamotean el desempleo estructural y contribuyen a una relativa estabilidad social.
En este segundo caso, el estado juega un doble papel determinante; por un lado, creando empleo público y aumentando la burocracia administrativa; y por otro, canalizando partes sustanciales de sus presupuestos generales hacia la subvención de las actividades empresariales privadas (exenciones fiscales, bonificaciones cuotas seguridad social, subvenciones directas al empleo de jóvenes, mujeres, «autónomos», etc.).
Pero todo ello conlleva necesariamente un aumento del gasto y del déficit públicos y, en definitiva, del endeudamiento, además de los problemas «técnicos» a la hora de proceder a la distribución de la riqueza producida en el conjunto de la sociedad. De hecho, la polémica constante en torno a los impuestos y la peligrosa polarización social están directamente relacionados con las políticas de empleo de los gobiernos capitalistas, pues tanto las subvenciones a las empresas, como los planes de empleo públicos y de formación de nuevas remesas proletarias dependen de los impuestos para su financiación. De este modo, en el capitalismo desarrollado, la crisis estructural aparece como crisis fiscal o problema técnico de distribución, como única forma de acción política posible que asume la izquierda del capital9.
Pero el trasfondo de todo ello es que en el plano macroeconómico, como en el local o regional, el trabajo productivo, que es la fuente de valor y de beneficio, disminuye en relación con el conjunto de las actividades improductivas porque las oportunidades de llevar a cabo inversiones rentables son escasas. Y esa escasez de trabajo rentable (para la acumulación de capital) y, de rebote, para la clase trabajadora (el indefinible «salario digno»), tiene dos consecuencias inmediatas. En primer lugar, precariza las condiciones laborales, especialmente en aquellos sectores de servicios que no valorizan capital o lo hacen mínimamente, como los servicios que contribuyen a la circulación y venta de las mercancías.
En segundo lugar, aumentan la cuota de explotación de la fuerza de trabajo productiva, a través de la incorporación de nuevas tecnologías que mejoran la productividad, lo que inevitablemente aumenta el paro entre los trabajadores industriales, aunque mantenga buenas condiciones salariales para el segmento que conserva su empleo. Es lo que ocurre en el proceso de reestructuración y más concretamente, con las llamadas industrias estratégicas, entre las que destaca la industria militar y auxiliares, donde se da un consenso práctico en torno a la preservación del puesto de trabajo.
**
Nadie ignora que la guerra es un gran dinamizador de la economía capitalista, como creadora de empleo no solo directo, en la industria de producción de armamento, sino por su impacto en las industrias auxiliares fabricantes de componentes básicos (metalmecánica, química), textiles, alimentación, logística y transporte. En un estado de guerra como el que vivimos, con decenas de conflictos armados en todo el mundo, el complejo militar-industrial, aunque desde el punto de vista de su financiación dependa del estado (demanda de defensa), está directamente relacionado con el proceso global de acumulación de capital, puesto que propicia invasiones de territorios y apropiación de nuevos recursos (agua, gas, petróleo, tierras fértiles y minerales) y, en definitiva, oportunidades de negocio.
La implantación del complejo militar industrial en los EEUU con la segunda guerra mundial abrió la ruta, que continuó con la guerra fría, para que la evolución de la economía en todos los países esté, en mayor o menor proporción, supeditada al desarrollo tecnológico de la industria militar10. Precisamente porque la guerra es un factor de desarrollo de las fuerzas productivas es por lo que en los planes de «recuperación» económica de la UE, como en los otros bloques capitalistas, la industria militar es un sector «estratégico».
Un sector que absorbe una enorme masa de inversiones inducidas por el estado, que se financian a través de los impuestos, y que es igualmente una causa más de la crisis fiscal (déficit) y del deterioro de las condiciones de vida de la gente, pues lo que se va en gasto militar se sustrae del destinado a la asistencia social.
Que la producción militar sea considerada un sector estratégico encuentra justificación en la economía capitalista en crisis, donde el estado -dictatorial o democrático- adopta un carácter cada vez más represivo y belicista y una manera de mantener a flote el orden económico capitalista, mediante la producción de desperdicio11 inducida por el gobierno (entre ella la producción militar) a costa del aumento del déficit.
Aún más, la I+D y la innovación tecnológica de los países capitalistas están fuertemente mediatizadas por la demanda del complejo militar-industrial. Los proyectos académicos de investigación, como el conocimiento aplicado, en general, obedecen a los requerimientos del desarrollo militar, aunque se camuflen tras la cortina de sus eventuales aplicaciones neutras, no directamente vinculadas a la producción de armas.
Las aplicaciones civiles de los resultados de tales desarrollos tecnológicos solo son tapaderas legitimadoras o pantallas propagandísticas ante la sociedad para ocultar los verdaderos objetivos belicistas, además de un recurso para compensar el monumental gasto deficitario que representa la economía militarizada, mediante su incursión como mercancía en el mercado (internet, sistemas de visión artificial, aplicaciones en la industria de automoción o en la electrónica de consumo son algunas de ellas). De manera que, en líneas generales, no es exagerado decir que automatización y militarización de la economía van de la mano12, provocando desempleo masivo la primera y empleo privilegiado la segunda, lo que lleva a replantear la cuestión del trabajo desde una nueva y dramática perspectiva.
**
Puesto que el trabajo y, concretamente, el trabajo productivo, es crucial en el sostenimiento del modo de producción capitalista, la conflictividad que tiene lugar en los sectores estratégicos del ciclo de acumulación de capital es clave a la hora de evaluar cualquier posibilidad de salida del capital en crisis. La conflictividad en torno al trabajo es, pues, el indicador que muestra, a escala local como global, las tendencias reales en el desarrollo de la sociedad.
En la actualidad atravesamos una coyuntura de atonía social que, con matices e intensidades diferentes, se extiende a todos los países capitalistas, especialmente en los más desarrollados. Son los altibajos de la lucha de clases ligada a la evolución de la acumulación de capital y que tiene precedentes a lo largo de la historia, particularmente en aquellos períodos de expansión económica en los que el capital hace determinadas concesiones materiales a una parte de la clase trabajadora.
Se produce así lo que podríamos calificar un déficit de subjetividad antagonista en la relación social que es el capital. Un déficit que se hace evidente en el replegamiento reivindicativo del proletariado dentro del horizonte económico, político, ideológico y cultural del capital, como consecuencia de la práctica valorizadora del trabajo en su forma meramente monetaria (salario)13, como ocurre en la tradición sindical del movimiento obrero industrial, que circunscribe la conflictividad en el horizonte de la valorización del trabajo (lucha salarial) sin cuestionarlo.
De manera que en esa circunstancia el antagonismo se expresa como un mero conflicto de intereses restringido al ámbito dinerario de la economía, propio de la sociedad de consumidores, donde la iniciativa corresponde a la clase dominante, a pesar de que sus contradictorias medidas políticas y económicas14 evidencian la creciente dificultad -si no la imposibilidad- de resolución de los problemas estructurales de la sociedad capitalista desde los presupuestos teóricos y prácticos de la economía política.
Desde luego, ese déficit de subjetividad no significa que la conflictividad social difusa y de baja intensidad sea intrascendente o no repercuta sobre el ciclo de acumulación de capital. Pues como se ha señalado en páginas precedentes, esa tensión conflictiva obliga a las administraciones públicas a poner en marcha dispositivos de estabilización social que agravan el déficit y las condiciones generales de crisis. Pero se trata de una conflictividad que, por su naturaleza, limitada al orden categorial y práctico del capital, incide sobre la tendencia declinante del mismo, acentuándola, pero no resolviéndola. Ni siquiera en el sentido ideológico y tendencialmente rupturista (revolución, socialismo, colectivismo) que inspiraban las corrientes del movimiento obrero revolucionario del capitalismo ascendente.
**
El trabajo, como categoría ideológica, cumple un doble papel fundamental en la sociedad burguesa, donde la ética del trabajo, recuperada del imperativo ético que regía en la actividad gremial medieval, se convierte en un acicate de la productividad -y de la acumulación de capital-, además de constituir un elemento de legitimación del orden social y productivo dominante. Sin embargo, con la evolución del modo de producción, el trabajo entra en contradicción con la realidad práctica de las necesidades del capital, que en su desarrollo basado en la mejora de la productividad, acaba por liquidar tendencialmente el trabajo vivo (la fuerza de trabajo), pues el aumento de aquella comporta la reducción de éste: menos fuerza de trabajo produce más.
Las políticas de empleo -y de paz social subvencionada- además de sus fines prácticos de encuadramiento de población proletaria excedente de los procesos productivos, suponen una importante contribución ideológica en las sociedades desarrollistas, ya que están orientadas a producir un consenso social a través del uso instrumental de la categoría trabajo en la producción mediática de opinión. Es así como en los procesos de reorganización empresariales que sacrifican miles de despidos, en aras de la competitividad, nunca se invoca el puesto de trabajo como argumento de fuerza y prioridad de la gestión pública o empresarial.
Sin embargo, ocurre lo contrario cuando se trata de impulsar proyectos aberrantes de infraestructuras turísticas, acontecimientos deportivos (fórmula 1, juegos olímpicos de Invierno en el Pireneo catalano-aragonés, etc.) o cualquier otra iniciativa susceptible de provocar rechazo social. Entonces, los funcionarios ideológicos del capital ponen en el primer término la creación de puestos de trabajo como razón legitimadora de cualquier tropelía especulativa.
Pues bien, ese mismo consenso se reproduce en cuanto a la implantación de la tecnología de automatización, a pesar de que la experiencia histórica demuestra sus nefastas consecuencias sobre el empleo. Pues la realidad es que se asume con total pasividad, cuando no con entusiasmo, la incorporación de sistemas automatizados en las actividades industriales y de servicios de uso cotidiano.
El espíritu luddita de resistencia a la sumisión tecnológica parece haberse disipado de la mentalidad contemporánea, a lo que probablemente habrá contribuido el uso habitual de la tecnología en nuestra vida cotidiana, donde los principios de eficiencia, rapidez, confort, etc., propios de la sociedad industrial e integrados en la electrónica de consumo se han incorporado con plena naturalidad en nuestras conciencias. De forma parecida a como hace la izquierda progresista para omitir cualquier referencia crítica de la tecnología y del trabajo.
Pero el trabajo no es solamente una categoría, es sobre todo un hecho materializado como único medio de vida del sujeto proletarizado. De ahí que el trabajo –o su forma invertida: el paro– represente una contradicción social insalvable que la clase dominante intenta paliar con medidas de encubrimiento del desempleo y de contención social: planes de formación, trabajos públicos inútiles, nocivos e improductivos que aparecen como déficit presupuestario y endeudamiento estatal.
Son medidas, que si bien garantizan una circunstancial paz social subvencionada, al mantener ocupada una proporción suficiente de la población, tienen el serio inconveniente de que acarrean problemas de gran envergadura en lo que se refiere al gasto público y a la financiación de los empleos, públicos o privados, inducidos desde las instituciones del estado.
**
En resumidas cuentas, un análisis coherente del trabajo requiere un cambio de enfoque, comenzando por su propia conceptualización como actividad individual y social. El trabajo, tal como lo desempeñamos, en su forma, función y contenidos, es actividad socialmente necesaria para el capital, para la continuación de un proceso de acumulación de capital cada vez más atropellado, pero no actividad socialmente necesaria, entendida como actividad útil para el conjunto de los seres humanos. Pues si así fuera, se prescindiría de una gran parte de las actividades absurdas y nocivas, y no existiría la sobreproducción que caracteriza el capital en crisis.
Históricamente la crítica y resistencia al trabajo y la conflictividad de clase han estado enmarcadas dentro de las coordenadas ideológicas y prácticas del modo de producción capitalista y han tenido como horizonte de actividad productiva ese determinado modo de producción. Con ello, la resolución de la cuestión social se reducía a un cambio de manos, consistente en la reapropiación obrera de los medios de producción y el reparto equitativo de los productos. Una idea que todavía prevalece en las propuestas de la izquierda del capital, incluso en sus corrientes más radicales, en torno a la fiscalidad.
Sin embargo, ahora las condiciones de la crítica al trabajo son otras y han modificado la noción misma de trabajo, aunque solo sea por su impacto material sobre el mundo, ya que no queda limitado solamente a la explotación humana, sino que implica además la explotación de la naturaleza y de la vida, en general, ya sea del conjunto de capacidades de los seres humanos, como de la biosfera.
De ahí la necesidad de reconducir la problemática del trabajo bajo la perspectiva de la noción de reproducción para poner el sistema capitalista en su justa medida de modo de reproducción social basado en la producción de valor/mercancías. Esa es una de las premisas, como apunta la reciente crítica radical (ecofeminista) de la economía política si queremos emprender una teorización práctica que pretenda ir más allá de la realidad desbarajustada en la que nos movemos.
La centralidad del trabajo productivo para el capital deja sitio en algunos ámbitos de la conflictividad actual a la centralidad de la reproducción social como eje de intervención política real y no meramente representativa (institucional). Al poner el trabajo reproductivo y lo que ello implica, en el centro de la reflexión y de la acción reivindicativa, además de poner al día la crítica de la economía política, significa adoptar una perspectiva estratégica en las movilizaciones que, de otro modo, se agotan en la acción rutinaria de las reivindicaciones corporativas15.
En la hora actual, la resistencia al trabajo no responde solamente al natural rechazo de la coerción, sometimiento y explotación que significa el trabajo asalariado, sino que adquiere cada vez más una dimensión política y de exigencia ética en el sentido de cuestionar la producción/actividad económica desde presupuestos que entran en tensión con la producción -con el modo de producción- de valores de cambio (mercancías). Y es así porque la reducción de la actividad humana a valor de cambio, con un valor representado en el precio o, si se prefiere, la monetización de la actividad reproductora (cuidados) se vuelve sumamente problemática, tanto en el plano económico (coste asistencial inasumible por las familias), como a la hora de convertir en valor de cambio el cuidado y evaluar su precio de mercado.
Considerada desde la perspectiva de la reproducción social, la cuestión del trabajo abre una brecha política y cultural –y no estrictamente laboral– donde la acción conflictiva puede adquirir una dimensión estratégica y no meramente táctica (economicista), porque lleva la cuestión del trabajo/actividad socialmente necesaria (cuidados)16 a un terreno que entra en clara contradicción con el mercado, pues la actividad que engloba la noción de los cuidados es para la economía política un coste, un gasto improductivo y un agujero deficitario.
Es imprevisible cuál será la evolución de las contradicciones aquí esbozadas y su manifestación en la conflictividad social, pero no cabe duda de que dependerá en primer lugar del giro que dé la clase trabajadora a la cuestión del trabajo. Solo de esa manera será posible sacar la decisiva cuestión del trabajo -y de la reproducción social- de sus actuales determinaciones dentro del horizonte de la economía de mercado. De lo contrario, continuaremos en la espiral depresiva de crisis en que nos encontramos.
Corsino Vela
febrero 2024
NOTAS:
- Ver, por ejemplo, el artículo «Reindustrialización 4.0» en https://www.iberdrola.com/innovacion/reindustrializacion-industria-4-0.
- Las grandes tecnológicas, que se presentan como estandarte del capitalismo triunfante, con beneficios astronómicos, fueron obtenidos a costa de reducciones de plantilla -para mejorar la productividad- igualmente descomunales. Ver https://elpais.com/economia/2024-02-03/las-grandes-tecnologicas-logran-beneficios-record-en-2023-tras-recortar-sus-plantillas.html
- Ver https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2021/281221-rp-cministros.aspx
A pesar de la triunfal presentación de la lucha contra la precarización y la formalidad de los contratos indefinidos, camufla la temporalidad con los contratos fijos discontínuos y se dejan abiertas vías de servicio para los despidos empresariales en las disposiciones acerca de los Expedientes de Regulación de Empleo temporales (ERTE) y definitivos.
- El 20 de diciembre de 2023 el gobierno español solicitó el cuarto desembolso del Plan de Recuperación… por valor de 10.021 M euros que se suman a los ya obtenidos (37.036). Ver https://planderecuperacion.gob.es/noticias/gobierno-Espana-solicita-cuarto-desembolso-plan-recuperacion-valor-10021-millones-euros-prtr
- Por supuesto, la reindustrialización comporta una problemática mucho más amplia que la referida a la realidad laboral en la medida que prolonga la lógica desarrollista de la sociedad industrial y sus consecuencias sobre el medio ambiente (producción de residuos, contaminación de aire y suelos, cambio climático, etc.). Estas páginas se limitan a abordar solamente el aspecto laboral en su dimensión socioeconómica.
- Ver «The future of employment: how susceptible are jobs to computerization», Informe de la Oxford Martin School (2013) citado por Gavin Mueller en Romper cosas en el trabajo (Melusina, 2023). Según las conclusiones de ese informe -que retoma el gurú Andrés Openheimer (entrevista El País, 3 de abril, 2023)-, el 47% de los empleos corrían el peligro de ser sustituidos por robots y computadoras en los EEUU en 2034.
- Si nos fijamos en el caso emblemático de un sector emergente de actividad como es el de la producción de videojuegos, podemos observar que sigue las mismas pautas de generación de desempleo en cada oleada sucesiva de innovación tecnológica. Ver el país https://elpais.com/economia/negocios/2024-01-13/los-grandes-recortes-llegan-a-los-videojuegos-cerca-de-9000-trabajadores-fueron-despedidos-en-2023.html
- Desde luego, se produce una expansión de las actividades productivas con la industrialización de nuevos países (Asia, África, América Latina), pero en el conjunto de la economía globalizada, el valor/riqueza producida no es suficiente para mantener el ritmo de acumulación de capital y la creación de empleo. La amplia oferta de empleo -dejemos de lado su calidad- solo se da en algunos países de reciente industrialización durante un periodo de tiempo, hasta que las necesidades de mejora de la productividad y de la competencia en la escala mundial, hace necesaria la incorporación de nuevos equipos y tecnologías de fabricación que comportan despidos, etc. Incluso en los países en proceso de industrialización, la racionalidad productiva que provoca el desplazamiento de comunidades autóctonas, privadas de sus medios de vida tradicionales, engrosan las filas del desempleo masivo en las ciudades-miseria.
- Algo que hace incluso con timidez, hasta el punto de que un grupo de 250 multimillonarios enviaron un comunicado a los líderes mundiales reunidos en la cumbre anual de Davos (enero 2024) pidiéndoles que hagan bien su trabajo y les suban los impuestos. No es el mundo al revés, es simplemente que la desbocada tendencia a la polarización social es una amenaza tan manifiesta para el orden capitalista que incluso la élite dominante pide medidas de emergencia.
- Así ocurrió con la máquina-herramienta durante la segunda guerra mundial o más recientemente con los desarrollos de las tecnologías de la información y las comunicaciones e internet. De hecho, la industria electrónica, como los programas de I+D de los centros de investigación universitarios, están supeditados a los planes militares de forma más o menos directa, aunque la definición de cada proyecto adopte la forma de desarrollos aparentemente inocuos, comerciales o de tecnología de doble uso.
- La producción de desperdicio y, concretamente la producción armamentista, es una noción que define la producción que no circula y se realiza en el mercado porque responde a la demanda del estado (defensa) y está financiada a cuenta de los presupuestos generales del estado y, en definitiva, por los impuestos. La producción de desperdicio y su papel en la política económica keynesiana fue debidamente criticada en Paul Mattick, Marx y Keynes. Los límites de la economía mixta. Ediciones Era, México 1975.
- Para no mencionar sino un clásico de la historiografía de la automatización, de la tecnología y la guerra ver David F. Noble La religión de la tecnología y Forces of production. Y más concretamente, a propósito de una tecnología decisiva en la producción industrial, ver su obra La locura de la automatización. Alikornio ediciones 2001.
- Una vez más la función ideológica del trabajo encuentra su plena realización, que descansa sobre la idea comúnmente aceptada de que el trabajo asalariado es la forma natural y única de proceder a la satisfacción de las necesidades humanas, cuando se trata simplemente de una forma histórica, entre otras, y por tanto limitada en el tiempo, de satisfacerlas.
- Permanentes maniobras de intervención sobre la circulación monetaria, sobre los tipos de interés, planes de empleo y de formación subvencionados para la contención social, reactualización de la política industrial, promoción de sectores de actividad económica intensivos en capital. Todo ello no evita, sin embargo, que surjan constantemente huelgas y conflictos por todas partes.
- Un repaso de la amplia conflictividad difusa de los dos últimos años (Nissan, Amazon, Glovo, Navantia/Bahía de Cádiz, Mercedes-Vitoria, enfermeras en Cataluña…) viene a corroborarlo y no sólo en el estado español.
- En este sentido, independientemente de su alcance y de las conclusiones de sus protagonistas, la huelga general feminista del País Vasco del 30 de noviembre de 2023, es significativa de cómo la actividad vinculada a la esfera reproductiva se abre paso en la acción reivindicativa.