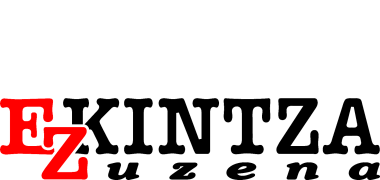– ¿Qué es AZET y cómo surge?
AZET es un sindicato de vivienda arraigado en los barrios de Alde Zaharra, Bilbo Zaharra, San Frantzisko y Atxuri de Bilbao. Surgió hace aproximadamente cuatro años. Las razones que nos llevaron a la creación del sindicato fueron de diferente índole: por un lado, el análisis de los procesos estructurales, y las reflexiones de cómo la vivienda, en las últimas décadas, ha asumido una gran centralidad en el proceso de acumulación y valorización del capital, especialmente en las fases de crisis capitalista (como la que vivimos actualmente). Por otro lado, las cuestiones coyunturales: AZET, en efecto, surge en plena pandemia de la COVID-19, momento en el que nos dimos cuenta de que el problema de la vivienda se estaba convirtiendo (todavía más) en un infierno para la clase trabajadora, a la vez que, a nivel de organización popular, no teníamos ninguna herramienta efectiva para hacer frente a esta problemática.
De ahí la decisión de crear el sindicato de vivienda como herramienta concreta para aportar al proceso de recomposición de la clase trabajadora, revitalizando la lucha de clases desde los territorios y construyendo una comunidad política activa y consciente en los barrios populares.
Creemos que es necesario abordar de forma colectiva y organizada los problemas estructurales a los que se enfrentan nuestras vecinas en torno a las necesidades básicas como la vivienda y la alimentación. En este sentido, siempre hablamos de «politizar el problema de la vivienda». Con ello nos referimos a que uno de los trabajos más importantes (y difíciles) que tenemos en el sindicato es el de romper con el mito de que el problema de la vivienda sea un «problema individual». El problema de la vivienda es estructural, producto de -y consustancial a- las relaciones de producción capitalistas. Así, siempre decimos que nuestra apuesta no es tanto en claves resolutivas (resolver problemas «individuales»), sino en clave de conflicto: convertir cada problema (supuestamente) individual en una palanca de la organización y lucha colectiva.
– ¿Cuál ha sido vuestra trayectoria?
Como hemos comentado antes, el sindicato es una estructura relativamente joven. Aun así es cierto que a través de la práctica de los últimos años hemos corroborado ciertas hipótesis que nos han permitido situar diferentes hitos en nuestra trayectoria. Al poco tiempo de crear el sindicato de vivienda nació ASETU Herri Biltegia, un almacén popular que trabaja a través de la misma lógica y que comparte diferentes espacios políticos con el sindicato de vivienda. Estas dos estructuras nos han permitido comprobar que la lucha en torno a las necesidades materiales básicas y frente a las diferentes expresiones del capital en nuestros barrios (desahucios, falta de alimentación…), tiene potencialidad para organizar a las desposeídas.
Otra de las líneas de trabajo que pusimos en marcha hace un tiempo ha sido el desarrollo de diferentes herramientas de autodefensa para la clase trabajadora, procesos que han sido claves en la articulación con otras organizaciones y colectivos. En este sentido, a partir de la crítica de los espacios de elkarlana con otros movimientos, que muchas veces se convertían en marcos autorreferenciales y con una «caducidad» (una campaña concreta, un «curso político»…), en los últimos años hemos enfocado el trabajo con otros sujetos del movimiento popular hacia la construcción de herramientas concretas que perduren más allá del «marco concreto»: así surge la guía contra los desalojos ilegales que publicamos el año pasado con organizaciones antirracistas, LGTB+, por el derecho a la vivienda…; la guía para impedir la aparición de pisos turísticos y organizar a las vecinas del barrio; o los marcos donde estamos actualmente, uno con colectivos que trabajan el tema de la okupación (Kranba! y Okupazio Bulegoa) -con los que estamos actualizando el argumentario para hacer frente a la campaña de criminalización de la okupación-, y otro en un marco contra la violencia policial de carácter racista, con el que queremos hacer un inventario de las agresiones policiales y concienciar/organizar a las vecinas frente a ellas.
Finalmente, otro de los puntos de inflexión ha sido la creación de la Red de Sindicatos de Vivienda de Euskal Herria (Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sarea), juntas con otros sindicatos de vivienda de pueblos, ciudades y eskualdes de Euskal Herria que comparten los mismos principios y la misma estrategia que nosotras.
– ¿Cómo os organizáis?
Tenemos una forma de organización bastante compleja, para hacer frente a todas las necesidades (prácticas, organizativas y de división del trabajo) de AZET y ASETU. Más allá de las funciones concretas de cada espacio, el modelo organizativo que tenemos aporta a los dos ejes de trabajo de AZET: el sindical y el político. Llamamos trabajo sindical a los conflictos de viviendas propiamente dichos (movilizaciones, parar desahucios, mediaciones con propietarios o instituciones…). El espacio central de organización de esta actividad sindical es la Asamblea de vivienda (que se junta semanalmente y en la que participan todos los miembros de AZET), donde se toman las decisiones y se dan los debates sobre cómo actuar en cada caso y conflicto. Además, para que estas asambleas sean efectivas, hay muchos otros grupos que trabajan en el día a día (lantaldes de cada caso, lantaldes técnicos…).
Por otra parte, con trabajo político nos referimos a todo lo que hacemos más allá de la vivienda y de los conflictos concretos: formaciones, participación en otros marcos o campañas, Red de Sindicatos de Euskal Herria, lucha ideológica, etc. Para hacer seguimiento de este trabajo, también hay diferentes marcos (lantaldes de campañas concretas, espacio de militantes, lantaldes técnicos…). Además, el espacio donde se debate y se «rinden cuentas» del trabajo político es la Asamblea estratégica que hacemos cada mes y medio aproximadamente, de la que participan todos los miembros de AZET y ASETU, y donde se hace un proceso de revisión y crítica de las decisiones tomadas.
– ¿Cuál es vuestro análisis del problema de la vivienda y de su realidad concreta en el País Vasco?
En AZET siempre decimos que el problema de la vivienda es un problema estructural, por lo que creemos que es necesario hacer un análisis profundo del modo de producción/dominación capitalista con el fin de situar bien esta problemática. Así, entendemos que se trata de un reflejo de las tensiones y contradicciones inherentes a este sistema. En el capitalismo, la vivienda no es un derecho sino una mercancía. Esto significa que está sujeta a las dinámicas del mercado, donde la propiedad de la tierra y los edificios son formas de acumular capital. Por tanto, la especulación inmobiliaria y la búsqueda de ganancias inflan los precios de las viviendas. Esto las hace inaccesibles para la clase trabajadora que tiene que trabajar cada vez más (y en peores condiciones) para poder pagarse un techo, permaneciendo así atada a las cadenas del trabajo asalariado.
Además, los ciclos de especulación conducen a burbujas económicas y crisis financieras, como es el caso actual, exacerbando aún más la inestabilidad y la inseguridad para las trabajadoras. Por lo tanto, nosotras también decimos que el problema de la vivienda es un punto crítico de lucha de clases y así lo entendemos, como una oportunidad para reactivarla y territorializarla en nuestros pueblos y nuestros barrios. Así, en nuestra opinión, la lucha por la vivienda tiene que poner su mirada en la propiedad privada misma, clave de bóveda que mantiene en pie al sistema capitalista. Porque el problema no es el precio que tienen las casas, sino el hecho de que tengan un precio.
En el caso concreto de Euskal Herria, vemos como un problema claro el rentismo, donde una parte de la población considera que vivir de las rentas de sus vecinas es «un trabajo» o, peor aún, «un derecho». Por otra parte, observamos como en los últimos meses los partidos de izquierdas han celebrado con algarabía la aprobación de la última ley de vivienda en el Estado Español. Nosotras, en cambio, entendemos que esta ley no es más que una muestra de reformismo (que además fue aprobada en un contexto en el que los fines electorales primaban) donde se reparten migajas que no solo son difíciles de llevar a cabo en la práctica sino que poco o nada ayudan a la clase trabajadora. Además, en los últimos meses también venimos observando cómo, desde varios frentes, se está persiguiendo y criminalizando la okupación, herramienta de muchas vecinas de clase trabajadora para poder acceder a una vivienda. Así, hemos visto desde el alarmismo mediático a las ofensivas judiciales o los desalojos ilegales llevados a cabo por distintos cuerpos policiales. También sufrimos la proliferación de pisos turísticos en todas las capitales de Euskal Herria y en muchas de las zonas más turísticas. Esto está influyendo directamente en los encarecimientos de los precios de las viviendas (tanto en alquileres como en hipotecas), así como en la sustitución de las expresiones sociales de las vecinas de clase trabajadora por la forma de vida turista.
Por todo esto, desde AZET siempre decimos que lo que estamos viviendo es una guerra contra los pobres, en la cual la organización sindical en torno al problema de la vivienda nos permite reactivar la lucha de clases y la construcción de comunidades políticas que hagan frente a esta ofensiva.
– ¿Colaboráis con otros colectivos similares en otras ciudades?
Como decíamos anteriormente, junto a otros sindicatos de vivienda formamos parte de la Red de Sindicatos de Vivienda de Euskal Herria. La red es una herramienta para superar los límites de las luchas locales, al mismo tiempo que nos permite seguir explotando las potencialidades del arraigo en nuestros barrios y pueblos. Reivindicamos dicho arraigo y creemos en la utilidad del trabajo local, pero al mismo tiempo creemos que es necesario asumir las limitaciones que tiene y superar las posibles tendencias «localistas» y «barrionalistas».
Por un lado, porque los responsables del problema de la vivienda y el capital no se organizan a nivel local, a pesar de que se materialice en conflictos concretos. En el caso de Euskal Herria, la burguesía vasca tiene su estrategia «nacional» (la metrópoli vasca), donde el capital financiero y el mercado tienen una importancia de primer orden. Por lo tanto, es necesario dotar a las luchas por la vivienda de un marco de visión y organización más grande y profundo, con cada vez más capacidad de acción e incidencia. Además, más allá de las razones táctico-estratégicas entendemos que Euskal Herria también es nuestro marco político, y que es necesario vincular nuestra lucha a la historia de liberación nacional y social de Euskal Herria.
¿Cuáles son las similitudes y las diferencias entre Bilbo y otros lugares de EH?
Nosotras, a través del intercambio de experiencias y análisis en la Red de Sindicatos de Vivienda de Euskal Herria, vemos distintas similitudes y diferencias entre Bilbo y el resto de Euskal Herria. Por una parte, es evidente que la dialéctica entre gran urbe y pueblo existe, donde el tipo de propiedad o los conflictos con las instituciones se manifiestan de formas diferentes. Por otra parte, también vemos cómo las distintas capitales de Euskal Herria tienen sus particularidades. Decíamos antes que la burguesía tiene el plan de la metrópoli vasca y una de las formas de llevarlo a cabo es a través de distintos planes y procesos urbanísticos. Por tanto, es importante entenderlos, estudiarlos y combatirlos con cada una de sus especificidades. Así, pese a que respondan a una misma estrategia, no es lo mismo, por ejemplo, el derribo de las viviendas de San Fausto en Basauri que denuncian nuestras compañeras de Batu o el soterramiento de las vías del AHT y las consecuencias que traerá sobre el barrio de San Francisco. Con la turistificación también podemos ver claramente cómo no son los mismos procesos los que se están encontrando las compañeras de Saretxe en el barrio de Gros en Donosti, los que ven desde Auzoan Bizi en la parte vieja de Gasteiz, los que viven las compañeras de Haritu en Iruñea, y mucho menos el brutal proceso de colonización que se está dando, desde hace años, en Ipar Euskal Herria.
Sin embargo, también hay situaciones comunes y problemáticas compartidas. Así, vemos cómo el problema del rentismo y la forma de propiedad, donde los bancos, fondos buitres e instituciones son grandes propietarios, se reproducen a través de toda la geografía vasca.
¿Cómo conseguís la participación de la gente del barrio y de las personas afectadas sin caer en dinámicas paternalistas cuando alguien viene a pediros ayuda?
La necesidad de diferenciar el asistencialismo de la solidaridad de clase siempre ha estado presente a la hora de enfocar la acción sindical. Aun así creemos que en ocasiones es un debate que no se enfoca del todo bien. Muchas veces reparamos en acciones concretas para tratar de determinar si se trata de asistencialismo o de solidaridad de clase, pero lo que marca la diferencia no es la acción en sí, sino la lógica desde la que se lleva a cabo y el proyecto político al que responde. Nosotras hemos apostado por responder a las necesidades materiales de nuestras compañeras, como la vivienda (desde AZET) o la alimentación (desde ASETU), pero, como decíamos anteriormente, esto no es un objetivo en sí mismo, sino la grieta que en un momento como el actual hemos encontrado para territorializar la lucha de clases en nuestros barrios, crear comunidad política y crear estructuras que en un futuro puedan ser garantía de poder popular.
Partiendo de esa base, ha sido necesario poner las bases y desarrollar herramientas para tratar de escapar de lógicas asistencialistas. Nosotras no trabajamos únicamente para solucionar los problemas de nuestras compañeras. Tratamos de llevar esos «problemas» a un plano de conflicto, movilizando todas las herramientas que sean necesarias para ganarlo. Del mismo modo, no trabajamos para nuestras compañeras sino con ellas, aprovechando dichos conflictos para hacer pedagogía y llevar a cabo procesos de politización y lucha ideológica, tanto hacia dentro como hacia fuera del sindicato.
Poniendo el foco en algunas de las acciones concretas que llevamos a cabo, como acompañamientos a Servicios Sociales y diferentes recursos institucionales, asistencia jurídica, mediaciones con la propiedad o instituciones, traducciones (en los casos en los que las compañeras no controlen el idioma), reparto de cestas de comida y productos básicos… Alguien podría tildarlas de «asistencialismo». Pero todas ellas son llevadas a cabo desde un principio de solidaridad de clase, ya que estamos profundamente convencidas de que todo ese trabajo «desde el barro» es imprescindible para poder avanzar en el conflicto, poder llevar a cabo procesos pedagógicos y poder crear una comunidad política cada vez más amplia tanto cuantitativa como cualitativamente.
¿Cuál es vuestro planteamiento práctico ante el tema de los desahucios y a la hora facilitar el acceso a algún tipo de vivienda para gente con necesidad urgente en la lucha por la vivienda?
Nosotras trabajamos tratando de movilizar a un plano de conflicto los problemas individuales en relación a la vivienda. En cada conflicto, por tanto, diseñamos una estrategia para llevar a cabo el trabajo sindical, acorde con las características y los objetivos de cada caso. Para avanzar en el conflicto ponemos en marcha diferentes herramientas prácticas, desde mediaciones con la propiedad, asesoría jurídica, o judicialización de casos, hasta campañas públicas para socializar los casos y presionar a la propiedad, autogestión de alternativas a través de la okupación o defensa de las casas de nuestras compañeras, y llamamientos populares en caso de desahucio. Para ello, como decíamos antes, contamos con diferentes espacios como asambleas políticas semanales, reuniones de caso, asambleas estratégicas, espacios de formación destinados a diferentes perfiles… Espacios en los que participamos tanto las personas afectadas por la problemática como las militantes del sindicato.
¿Cuál es el papel de las mujeres en la lucha por la vivienda?
Como hemos comentado anteriormente, creemos que no podemos entender la cuestión de la vivienda si no entendemos el sistema de dominación capitalista en su conjunto y en profundidad. El de la vivienda es un problema de clase. Sin dinero y sin un sueldo es imposible que tengamos acceso a una vivienda, por lo que el hogar es una de las cadenas que nos ata al trabajo asalariado. Pero además esas cadenas son aún más estrechas en el caso de las mujeres trabajadoras. Por un lado, por el lugar que ocupamos en el mercado laboral: porque trabajamos en los sectores laborales más precarizados; porque trabajamos fuera del mercado laboral regular en muchos casos; porque tenemos que trabajar en jornadas reducidas para poder compaginar el trabajo asalariado con tareas de cuidado; porque con frecuencia tenemos que estar periodos largos sin trabajar de forma asalariada para poder conciliar… Por otro lado, porque a menudo no podemos arriesgarnos a perder el sueldo ya que con frecuencia tenemos a nuestro cargo a otras personas (ya sean hijos, personas mayores o personas dependientes). Y porque perder la vivienda también afectaría a esas personas que dependen de nosotras. Esto en muchos casos nos lleva a tener que sufrir y asumir diferentes violencias: trabajar en condiciones de esclavitud, tener que asumir unos niveles de explotación terrible… Pero también tener que asumir la violencia machista, siendo obligadas en muchos casos a vivir con nuestro agresor, siempre que no queramos cambiar esa violencia por la violencia que supone quedarnos en la calle.
Al mismo tiempo, la práctica cotidiana en el sindicato ha confirmado algunas de las hipótesis que teníamos al principio. Por un lado, el hecho de que los sindicatos de vivienda tienen la potencialidad para atraer y aglutinar a sujetos que por desgracia han estado muy lejos de nuestras luchas, como por ejemplo, personas migrantes, personas en situación irregular, mujeres que trabajan en los sectores más precarizados, mujeres que trabajan en el sector de los cuidados, quienes sobreviven gracias a prestaciones y ayudas sociales, mujeres con persona a su cargo… En definitiva, sujetos que se han quedado fuera de la lógica del sindicalismo laboral clásico. Por otro lado, la práctica también nos ha demostrado que el sindicalismo de vivienda es una herramienta útil para expandir y desarrollar conciencia de clase, haciendo entender que los problemas en relación a la vivienda no son individuales, sino estructurales y colectivos, por lo que es necesario organizarnos y luchar con nuestra clase, en lugar de contribuir a la guerra entre pobres que le interesa al capital. Pero además de eso hemos podido comprobar cómo la lucha sindical por la vivienda también es una herramienta útil para la expansión de la conciencia feminista. Las mujeres trabajadoras hemos sido quienes durante mucho tiempo hemos asumido la responsabilidad y la carga del hogar. Y esto hace que en algunos casos sean ellas quienes planteen en parámetros de conflicto los problemas en relación con la misma. Lo que abre una puerta a que sean las mujeres trabajadoras quienes lideren dichos conflictos, apostando por liderazgos populares.
Durante mucho tiempo nos han hecho creer que el conflicto no es algo que nos pertenezca a las mujeres. A pesar de que nuestras vidas estén y hayan estado atravesadas por el mismo. Nos han desarmado. Y la lucha por la vivienda nos está permitiendo romper con esta lógica, y seguir construyendo las condiciones para que podamos estar en primera línea. Resistir y luchar, más allá de un deber moral se ha convertido en la única garantía de supervivencia para las mujeres trabajadoras y el sindicato ha sido y es una escuela de militancia para muchas de nosotras y vamos a seguir trabajando para que lo siga siendo.
¿Cómo valoráis la autonomía organizativa en un momento en que diversas organizaciones partidarias toman cuestiones como la vivienda, la precariedad laboral o la exclusión social como banderines de enganche para su estrategia política?
La autonomía organizativa es uno de los pilares en los que se sostiene el sindicato, puesto que uno de nuestros principios es la independencia en cuanto a estrategias electoralistas e institucionalistas. Una de las razones de ello es que somos conscientes del utopismo y de la condición de imposibilidad que ata las manos a quien participa de las instituciones burguesas. En el caso de la vivienda, como hemos mencionado anteriormente, esta problemática es consustancial al modo de producción capitalista y su solución sólo vendrá de la mano de la superación de este modo de producción. En este sentido, entendemos que toda promesa o proyecto reformista equivale a un «que todo cambie para que todo siga igual».
Dicho esto, evidentemente, no nos oponemos a toda reforma que pueda venir en materia de vivienda. Todo lo contrario: entendemos que cualquier mejora (por pequeña que sea) de las condiciones de vida de nuestra clase, hay que tomarla como positiva. Pero, eso sí, como positiva para relanzar la lucha e ir a por más, para que sea una palanca para objetivos más grandes; en ningún caso para ver las reformas como un punto de llegada, ni para conformarnos con ellas. Ahí está la diferencia entre quien trabaja para hacer la revolución (dirigiendo también las reformas hacia este camino) y el reformismo (que ve las reformas como unos objetivos en sí mismos).
Un ejemplo práctico de esta visión crítica sobre el papel de las reformas (y de los reformistas) fue la lectura pública que hicimos de la nueva ley de vivienda de España desde Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sarea: reconocimos los pequeños beneficios que la nueva ley traía consigo, pero sin dejar de señalar carencias de esta (que eran muchas más en comparación con los beneficios), y señalando que la ley aprobada por EH Bildu, ERC, Podemos y PSOE tenía claro deje electoralista. Creemos que es la postura a mantener ante organizaciones partidarias y electoralistas: aprovechar los logros que se puedan conseguir, pero siempre para usarlos como herramientas para relanzar la lucha, sin dejar de señalar nunca los ángulos muertos de sus políticas o campañas en materia de vivienda. Y es que no podemos permitir más declaraciones de buena fe que terminan siendo papel mojado: no olvidemos que en Hego Euskal Herria tenemos dos leyes en materia de vivienda, en las cuales se dice que la vivienda es un derecho y que como tal le será garantizado a toda persona, lo cual no se cumple en la práctica. Y es que, más allá de la falta de voluntad política, ahí hay una contradicción estructural, siendo que dentro del sistema capitalista es imposible que algo sea a la vez derecho y mercancía.
Por todo lo dicho, frente a organizaciones partidarias que toman puntualmente la cuestión de la vivienda, valoramos encarecidamente la autonomía organizativa. Tenemos claro que si algo nos va a salvar va a ser la solidaridad, organización y autodefensa de nuestra clase. Y que mientras vivamos bajo el yugo del capital, todo lo que venga de sus instituciones no van a ser más que migajas para hoy a cambio de pasar hambre el día de mañana.
[related_posts_by_tax posts_per_page="4"]