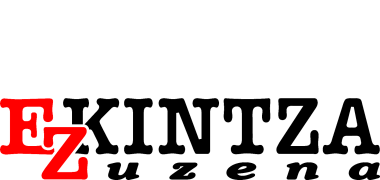ROMPER COSAS EN EL TRABAJO
Romper cosas en el trabajo (Los luditas saben por qué odias tu empleo). Gavin Mueller, editorial Melusina, 2023.
Poco a poco la historia de la resistencia a la tecnología y a la casi ignorada historia del movimiento luddita al que diera nombre el personaje mítico Ned Ludd en el primer tercio del siglo XIX, se nutre de nuevas aportaciones no solo desde el punto de vista de la historiografía sino especialmente en cuanto al reconocimiento de su profunda significación a lo largo de la evolución del capitalismo. En este sentido apunta este libro que, además, lleva la secuencia de la resistencia a la tecnología y la crítica de la sociedad industrial hasta nuestros días.
El rechazo del maquinismo y de la tecnología, en general, no se agotó con el movimiento luddita británico del siglo XIX, cuyas fuentes son de sobra conocidas, como tampoco se agotó la historia de la resistencia a la implantación de la tecnología y a los cambios en la organización del trabajo entre la clase trabajadora hasta el presente.
De eso va la obra de Gavin Mueller, que se centra en la resistencia activa a la penetración de la tecnología en el centro de trabajo, ya que es en la esfera de la producción de mercancías donde el progresismo tecnológico tiene su punto de apoyo. Y es también un esfuerzo del autor por demostrar que el luddismo y la crítica de la tecnología, en general, no son incompatibles con el pensamiento de Marx. Y así es, efectivamente, ya que la resistencia a la tecnología, al cambio tecnológico y a su función en la sociedad capitalista, encuentra en la crítica de la economía de Marx un argumento de peso siempre que se supere la vertiente ideológica del marxismo, tradicionalmente progresista tecnológico (industrialista) y despreciativo del luddismo, tachado de romántico y reaccionario.
Esta obra, breve pero bien fundada, que traza la línea de oposición a la imposición de nuevos métodos de producción por parte de la clase trabajadora, incluye también un repaso crítico de ciertas utopías alentadas desde la izquierda progresista que preveían un mundo plenamente automatizado donde la gente viviría en la abundancia, etc. En fin, previsiones acerca del mundo automatizado que, como el autor reconoce, obedecen a «una comprensión imperfecta de lo que ocurre en verdad cuando se incorporan las máquinas a los procesos productivos. Dicho de otro modo, la automatización perfecta no guarda apenas relación con la automatización realmente existente.» (p.73).
O, más bien, a una comprensión totalmente fetichizada de lo que es el trabajo y la tecnología de automatización en la producción de mercancías y servicios. Una comprensión imperfecta que está en la raíz también de la fascinación del movimiento obrero del capitalismo ascendente por el progreso técnico. Un entusiasmo que contagiaba incluso a las corrientes revolucionarias del mismo, que veían en las aplicaciones técnicas ventajas incuestionables en las mejoras de las condiciones de vida de la sociedad capitalista, lo que explica su fijación en el marco reivindicativo economicista, sin contemplar las implicaciones ideológicas, políticas y sociales de la tecnología en la dominación de clase, como el autor señala para el caso de los EEUU (p.81).
Por eso es importante subrayar, como hace esta obra, que en la penetración de la tecnología y de las nuevas formas de organización del trabajo (taylorismo (p. 45) no solo hubo imposición forzada; también jugaron su papel los incentivos económicos (primas a mejoras en el puesto trabajo) y la comodidad operativa para los obreros que conservan su empleo automatizado, aunque ello provocara también claras acciones opositoras, como la práctica del sabotaje puesta en práctica por los IWW (p. 55).
Del impacto de la automatización sobre el trabajo y su repercusión en el movimiento obrero dan cuenta las páginas dedicadas a la polémica de CLR James y Raya Dunayevskaya (p. 83), entre otras historias que el autor rescata del olvido. De hecho, la automatización industrial en los EEUU tuvo consecuencias indeseables sobre la comunidad afroamericana, menos cualificada y especialmente perjudicada, lo que dio lugar a un intenso debate, encabezado por el Partido de los Panteras Negras.
Con todo, la polémica acerca de las aplicaciones de la tecnología y de la automatización no se limitó a sus efectos sobre la comunidad afroamericana, enseguida se extendió a los puertos -y a la transformación del transporte marítimo con la contenedorización (p. 89) de la carga-, así como al sector fabricante de automóviles, por mencionar dos sectores punteros de la automatización.
Por otra parte, Romper cosas en el trabajo… es un contrapunto sólidamente argumentado al optimismo tecnológico con que cada día nos abruman los aparatos emisores de la ideología dominante. Pues hay que tener en cuenta que en torno a la tecnología y a su apabullante implantación en todos los ámbitos de la actividad económica y de la vida cotidiana personal, existe una especie de fe alimentada por los éxitos de la automatización en la esfera industrial.
Claro está que con esa ola de propaganda tecnofílica, se ocultan los fracasos de tantos proyectos de investigación que acabaron en nada y, sobre todo, de los proyectos de innovación tecnológica aplicada en los procesos industriales que resultaron fallidos. Entonces se produce una conjura de silencio entre las empresas implicadas, desde las fabricantes de equipos y sistemas de automatización hasta las ingenierías integradoras y las empresas clientes, que se extiende para dejar entre bastidores las enormes cantidades de conocimiento y esfuerzos (trabajo), y capitales (incluidas las subvenciones estatales) desperdiciados.
*
En el recorrido histórico del luddismo contemporáneo, que recogen los capítulos finales, el libro aborda las repercusiones de la tecnología informática y las actitudes de resistencia que suscita entre usuarios y trabajadores, en general. Asimismo, el último capítulo entra a fondo en la problemática del informatización de la vida y de los procesos económicos en la actualidad, que cabalgan la promesa de la producción ilimitada de riqueza (desarrollismo a ultranza) y la imagen de un mundo plenamente «liberado» del trabajo humano.
El debate en torno a la tecnología y el luddismo se intensificó en los años 1970 y 80, y también, la radicalidad con que fue abordado, en línea con las reticencias y resistencias que suscitaban los primeros pasos de la informatización. En este sentido, destacan entre otras, las que recoge la revista Processed World, o las iniciativas de los trabajadores de la tecnología avanzada que se niegan a trabajar en el desarrollo de tecnologías perniciosas.
En cualquier caso, la crítica de la tecnología de aquellos años descansaba en buena medida en torno al problema de la «neutralidad» o, dicho de otro modo, de la consideración sesgada del eventual valor de uso de la tecnología, dependiendo de su utilización y control por la clase dominante o de la propia clase trabajadora. Discusión que sigue vigente y que viene a incidir en los mismos tópicos de entonces, particularmente, en torno a la distinción entre las ventajas de la tecnología en cuanto a eficiencia, comodidad, etc., de sus aplicaciones a la hora de facilitar ciertas actividades de la vida, de manera que solo habría que evitar algunos inconvenientes.
Esa misma simplificación de la crítica del desarrollo tecnocientífico sigue presente a propósito de la investigación científica, de la ingeniería genética y de las aplicaciones de la microeléctrónica en todos los ámbitos de la vida humana (la llamada inteligencia artificial, entre otras). Ese reduccionismo dualista y pragmático con que se contempla el desarrollo tecnocientífico desvía la radical naturaleza política de la cuestión hacia su mera representación en torno a la regulación o las limitaciones legales, administativas y morales.
En este sentido, conviene recordar lo que ya advierten algunas corrientes de la historiografía crítica acerca no solo de la naturaleza política de la tecnología existente sino -precisamente por eso- de su carácter eminentemente patriarcal y clasista, y de la forma específica de su desarrollo y aplicación en la sociedad capitalista a la hora de abordar la resolución técnica de los problemas materiales.
Por eso hay que subrayar la importancia del apartado que Gavin Mueller dedica al feminismo en relación con el desarrollo de la tecnología y especialmente a las paradojas que comporta. Y más concretamente, porque pone el acento en el aparente beneficio de la tecnología de aplicación doméstica, por ejemplo, y simultáneamente en el sobretrabajo que desempeñan las mujeres en la vida cotidiana tecnologizada; algo sobre lo que algunas pensadoras y corrientes feministas han puesto el foco de atención.
Sea como fuere, en línea con la tradición crítica del desarrollo tecnocientífico y de la sociedad industrial abundantemente referenciada, esta obra alerta asimismo sobre la pérdida de facultades y habilidades que propicia el ideal de la automatización cuyo objetivo es prescindir de la intervención humana en la actividad social, económica y en la vida cotidiana, en general.
No obstante, conviene precisar que la eliminación de la intervención humana está directamente vinculada a la optimización de los procesos productivos y comerciales, o sea, a la mejora de la productiviad empresarial, ya que, en realidad, lo que tiene lugar es una transferencia de actividad hacia el cliente, que realiza funciones que anteriormente desempeñaban empleados.
La digitalización aplicada a la vida cotidiana responde, así, a la estrategia de externalizar tareas hacia el consumidor ciudadano (autopagos en supermercados, banca online, administración electrónica) y mejorar la rentabilidad empresarial o reducir costes operativos a la Administración del estado lo que, por otra parte, entraña resistencias y también limitaciones objetivas en el despliegue de la economía de datos.
Y lo mismo puede decirse de las aplicaciones de la IA que, como subraya el autor, incorporan “cantidades asombrosas de trabajo fantasma: tareas efectuadas por trabajadores humanos a los que se mantiene lejos de las miradas de los usuarios, y fuera de los libros de contabilidad de las empresas” (p. 135).
Son contradicciones inseparables del desarrollo tecnológico y de sus aplicaciones en la vida económica y social que, por eso mismo, describen un ámbito de conflictividad posible, como indican las acciones de resistencia de quienes operan en el ámbito de las tecnologías electrónicas más avanzadas. Así fue, entre otros casos señalados, con la presión de los trabajadores de Google, que obligó a la empresa a retirar el Proyecto Maven, «una iniciativa de inteligencia artificial impulsada por el Pentágono» (p.149).
Como quiera que sea, el autor, a la hora de reflejar la amplitud de la resistencia luddita, entremezcla lo que es propiamente resistencia o rechazo al trabajo y a la disciplina laboral capitalista, que toma la destrucción de las herramientas como un medio de presión contra el patrón para la obtención de reivindicaciones laborales, con el rechazo explícito y directamente destructivo de las máquinas y herramientas por lo que significan en cuanto a la desestabilización y destrucción de las condiciones de existencia y del modo de reproducción social de la comunidad donde se implanta, como ocurría con los ludditas británicos en el siglo XIX.
En el primer caso, la resistencia natural de la clase trabajadora al cambio tecnológico se recupera para el capital mediante concesiones salariales, negociaciones sobre productividad, etc., mientras que en lo que se refiere a la acción genuinamente luddita, materializada en la destrucción de las máquinas, no existe margen de negociación; es clara expresión de antagonismo que se dirime en la relación de fuerzas entre trabajo y capital (clase gestora).
Esto viene a cuento asimismo de los hackers, a quienes el autor dedica su atención ,y de las iniciativas cooperativas que pretenden rescatar la tecnología del uso capitalista «desviándola» hacia su eventual utilidad social. Son intervenciones en las que subyace la concepción neutral de la tecnología que se corresponde con el oportunismo político tradicional de la izquierda respecto de la democracia burguesa.
Como señala Gavin Mueller, la crítica de la tecnología, de su concepción, desarrollo e implantación no ha sido tenida prácticamente en cuenta por la izquierda anticapitalista, que mayoritariamente ha sido tecnófila y ha mostrado su fe en el progresismo tecnocientífico. Una creencia que explica muchas de las insuficiencias actuales de la cultura izquierdista. Ni siquiera, salvo excepciones, se ha llevado cabo una crítica sistemática del complejo militar-industrial y de cómo en la actualidad la investigación tecnocientífica está supeditada al desarrollo de la tecnología e industria de guerra.
Con esto se llama la atención acerca de una problemática que exige poner el desarrollo tecnocientífico y sus aplicaciones concretas en el marco de la crítica radical luddita que el propio autor recoge de las feministas en las páginas finales del libro. Pues la forma de resolución técnica de los problemas prácticos cotidianos son fiel reflejo del modo de sociedad que las genera. En fin, que la tecnología de la sociedad capitalista es el resultado de la forma específica de resolución técnica de la sociedad patriarcal burguesa. Como poco, es algo a tener en cuenta a la hora de encarar la aparente neutralidad de ciertas herramientas, aplicaciones, soluciones automatizadas, etc., como del progreso tecnocientífico, en general.
Finalmente, el autor aboga por una izquierda abiertamente desaceleracionista (p. 146), pero no lo hace desde una posición teoricista o ideológica; su aseveración esta basada en una sólida base argumental desde la tradición del luddismo y de la dimensión política del mismo. Así, la crítica de la tecnología no queda reducida al aspecto fenoménico de la relación de los humanos con las máquinas. sino a lo que esa relación comporta en cuanto a pérdida de autonomía, sobreexplotación laboral y, en definitiva, cambio en las formas de vida hacia un sometimiento cada vez mayor a las decisiones de la élite gestora capitalista; hacia el autoritarismo y la disolución de vínculos de socialidad y comunidad.
Dicho lo anterior, sólo resta añadir que Romper cosas en el trabajo…. es una lectura muy recomendable por lo que expresa y, particularmente, por todas las líneas de reflexión que abre en torno a una cuestión lamentablemente ausente en los planteamientos de acción política de lo que convencionalmente denominamos izquierda.
C. V.
Marzo 2024
GUERRA Y CAPITAL
Guerras y Capital. Maurizio Lazzarato y Eric Alliez. Ed. Traficantes de Sueños (2022)
«El horror,… El horror…» Las palabras del Comandante Kurtz (Marlon Brando) en la película Apocalypse Now, nos lleva a la naturaleza esencial del libro que nos ocupa. Los autores, con lucidez estremecedora, desmenuzan con precisión como la fusión total entre Capital y Estado, convierte, en este momento, la Guerra en un conflicto sin límites, desterritorializada para la expansión de la economía-mundo. No solamente la Guerra dentro de la población civil como territorio inmanente e indefinido, sino contra ella (¡Nosotros!), sin distinción entre combatientes y no combatientes. Este nuevo modo de guerra implica que la destrucción y la producción son un continuo necesario para la expansión del Capital, y por tanto la modificación del territorio bélico a las necesidades de la producción y la financiación. Aquí el Capital Financiero se ha instalado como el mayor elemento de desequilibrio dentro del sistema.
Nosotros, como plural mayestático, solo quiere expresar en la concisión del título, cómo, en los tiempos que vivimos, la guerra se ha convertido en una masacre de todos, ilimitada. Esté donde esté ese «todos», en este mundo globalizado (Palestina, Ucrania, Yemen, etc.) las guerras contemporáneas tienen como principal objetivo la sociedad civil, o sea Nosotros.
Teniendo en cuenta que la guerra ya se ha instalado como un modo permanente de relación social y económica, en el ajuste continuado de la sociedad a las necesidades del Capital, me emociona particularmente el situar el principio de insurrección, o de lucha obrera en el Haití que consiguió la independencia, derrotando de forma espectacular a Napoleón, al ejército del Imperio Inglés y al Imperio Español.
Este libro presenta las luchas de subjetividad (sindicalismo, feminismo, etc.) como espacios en los que se explicita la guerra del Capital contra todos, partiendo de la acumulación originaria que describe Marx. También la contradicción de la defensa de los derechos del Hombre, compaginándola con la esclavitud, y posteriormente con el racismo.
Las instituciones disciplinarias (educativas, sanitarias, militares, penales…) forman las herramientas básicas de la guerra civil permanente en el que se ha convertido este mundo civilizado, siendo sobre todo la familia, su punto de partida en la domesticación del nosotros, el pueblo. El liberalismo solo construyó un discurso aceptable para poder soportar las formas de esclavitud vigentes: la formal en la actualidad (trata de blancas, trabajo esclavo infantil y la corriente en este mundo, etc., y el trabajo asalariado. (Toda la construcción del Capital, en la actualidad, viene dada por las sociedades esclavistas anteriores, que llegaron hasta el siglo XIX. Esa esclavitud formal, y legal anteriormente, se compagina con la actual esclavitud actual (trata de blancas, trabajo infantil, etc.), y todo ello ligado, con la visión del trabajo asalariado como una forma de esclavitud «blanda». La guerra (civil, porque los autores consideran que toda guerra en este mundo globalizado es guerra civil) se traslada a la economía en su forma de lucha entre acreedores y deudores.
Todas las guerras coloniales del pasado son la matriz de las guerras contemporáneas, que adquieren naturaleza de guerra civil planetaria. En todo esto la biopolítica (Foucault), se convierte en la herramienta transversal de los biopoderes, que buscan el control absoluto de la sociedad. También saca a relucir la insuficiencia de la crítica de Foucault en este aspecto), y la necesidad/virtud que los autores del libro trazan como camino de esa crítica, ampliada. A partir de ahí, hay numerosas citas, a pie de página (Marx, Engels, Clausewitz, Jünger, Guattari, Mao, militares, economistas, etc.) que sirven de base para uno de los textos más interesantes, e inquietantes de los últimos tiempos. Y el colofón no podía por menos que analizar la crisis ecológica como otra forma de guerra, de apropiación y conquista (destrucción) del planeta.
Kimalbertos
MANO DURA
Mano dura. El estado policial global, los nuevos fascismos y el capitalismo del siglo XXI. William I. Robinson. Edita: errata naturae.
Una de las características del capital es su tendencia a acumular y expandirse ad nauseam. Hasta fechas recientes los Estados nación habían sido el coto donde las élites locales extraían las plusvalías del trabajo. W. I. Robinson nos posiciona ante una clase capitalista transnacional, que promueve que esos estados nación, dependan estructuralmente de un capital, que los instrumentaliza para pacificar y flexibililizar a las clases trabajadoras. Para ello utiliza los aparatos de esos estados, los mass media, los lobbys y los conglomerados financieros (hiperconectados entre sí, hasta el punto de ser un todo). Así, conforman un estado policial global, que maniobra mundialmente, para reprimir a las masas trabajadoras que cuestionan su sometimiento.
Robinson nos habla de un término ya conocido; el precariado (donde para él, confluyen indistintamente; proletariado y lumpen) y de la flexibilización a la que se les somete y que imponen los estados bajo el chantaje y la presión de la clase capitalista transnacional. El resultado es un empeoramiento de las condiciones laborales que no sólo precariza más a los trabajadores, si no que excluye a gran parte de ellos, gracias a la automatización, la digitalización y el estancamiento de los mercados, lo que origina conflictos, que necesitan ser sofocados mediante la represión, el control y la mano dura, sin necesidad de garantías democráticas.
La distopía globalizada de elites viviendo en fortines amurallados, seguridad privada y cámaras, en Latinoamérica, África o el etno-estado que ocupa Palestina, frente a favelas de mayorías precarizadas, desposeídas, monitorizadas y prescindibles, es ya algo muy presente. Para que el estatus quo se mantenga y la dominación no solo no sea cuestionada, sino que además sea consentida por los explotados, ha de implementarse una colonización cultural e ideológica que glorifique valores machistas, fascistas, militaristas y supremacistas, sin descartar la infiltración y desactivación de movimientos desde dentro, o directamente el genocidio, como el que presenciamos estos aciagos meses, contra el pueblo palestino.
Un giro de tuerca en la actual acumulación capitalista sería la guerra, ya no como comodín utilizado históricamente para resolver crisis cíclicas, sino como columna vertebral de esa acumulación y extracción de plusvalías en todo momento y en todo lugar. Ese estado policial global de guerra y violencia, es para esa élite transnacional no sólo un medio si no también un fin, en esa acumulación que privatiza, subcontrata y mercantiliza las cárceles, la represión, el control y la guerra. El ejemplo más actual, es el del etno-estado colonial sionista que ocupa Palestina, donde la inteligencia, la industria armamentística, las tecnologías de control, la IA, el espionaje y/o las técnicas de tortura, son fundamentales para su existencia, frente a la población nativa que periódicamente se revuelve contra el apartheid y que, testadas sobre el terreno, son luego primera fuente de divisas mediante su exportación y venta.
Robinson es consciente de que el capitalismo, ni tiene soluciones para las crisis que ha generado, ni va a descomponerse por sí sólo y pone sus esperanzas en una salida ecosocialista, mediante una nueva internacional donde partidos de izquierda que se deshagan de la posmodernidad, cuenten con el contrapeso de los movimientos sociales, a la hora de acceder a los gobiernos, para que los primeros no se plieguen a los intereses del capital en esa gestión del estado. Equilibrio harto difícil a priori -creemos-; por la tendencia de los partidos a fagocitar movimientos sociales y porque la izquierda tradicional más alejada de lo posmo, al igual que esta, no aspiró, salvo honrosas excepciones, al final de la hidra capitalista y al cambio de paradigma, sino a mejoras en las condiciones de vida y trabajo y a un reparto menos abusivo de la plusvalía.
Ante la tormenta venidera, no rendirse a la desesperación, tal como plantea W. I. Robinson y seguir como sigue «preguntando caminos» al modo zapatista, ya nos parece un buen punto de partida. Al final, el mito de los imperios eternos y sus ejércitos imbatibles, se deshace frente a los túneles, el ingenio, el arrojo, la inteligencia y la paciencia de un pueblo organizado y decidido a no ceder, por duro que sea el castigo. Poco que perder y una vida por ganar, fuera del capitalismo y sus fetiches de dinero, tecnología y mercancía.
DEL MANÁ A LA PLAGA
Siguiendo la estela de otros libros anteriores como Manual de anti-turismo (Fuera de Ruta, 2018) o Mundo en venta. Crítica de la sinrazón turística (El Salmón, 2018) el sociólogo Rodolphe Christin nos ofrece en Contra el turismo ¿podemos seguir viajando? (El Salmón, 2023) nuevos argumentos para un análisis crítico, directo y muy certero del fenómeno turístico. Esta obra recopila en su primera parte una serie de entrevistas y artículos realizados por el autor para distintos medios de comunicación entre los años 2017 y 2020. Aunque, por su propio carácter recopilatorio, en los textos de primera mitad del libro se repiten diversas ideas, ello no supone un demérito del libro, ya que también se introducen conceptos y reflexiones nuevos, lo cual en conjunto afianza y clarifica las tesis del autor. A pesar de sus falsas promesas de paz, interculturalidad o respeto a la naturaleza el turismo se ha constituido en una industria totalitaria que acarrea destrucción ecológica, colonialismo, explotación laboral, previsibilidad, masificación, gentrificación, o pérdida del espíritu primigenio del viaje, entre otros males. Una industria cuya crítica implica el cuestionamiento de nuestro modo de vida, cada vez más vacío y alienado. Una actividad irreformable, donde los más revolucionario es no practicarla y tratar de volver la vista a nuestras verdaderas y profundas necesidades, que tienen que ver con la recuperación de una cotidianidad digna de ser vivida.
En la segunda parte de la obra, el ensayo titulado «Como seguir viajando para acercarnos al mundo». se plantea la cuestión de cómo abordar la transición de lo invivible hacia lo deseable. Desde una aproximación a la «teoría de los refugios» Christin nos traslada al aquí y ahora, a la convivencialidad, a la creación de nuevos lenguajes e imaginarios que nos permitan reformular el mundo que habitamos.
LA CÁRCEL NO CASTIGA EL DELITO
La cárcel no castiga el delito. Castiga la pobreza y la rebeldía. Pastora González Vieites.
La editorial Imperdible rescata las reflexiones de Pastora, madre de Xosé Tarrio, sobre la cárcel y las vivencias personales en torno al encierro de su hijo. Un testimonio que no por muy conocido no deja de ser desgarrador.
Mujer pobre y con marido maltratador sacó adelante como pudo una familia en un ambiente abiertamente hostil. Finalmente, emigra a Suiza sin marido, pero con sus hijos para buscarse una vida digna, pero Xosé decide quedarse. Como era muy posible en aquellos barrios de los años ochenta, Xosé queda atrapado por la heroína y acaba, consecuentemente, también atrapado dentro de los muros de la cárcel. La historia militante de Pastora comienza cuando le envían a Suiza los primeros veinte capítulos de ‘Huye, hombre, huye’ . El conocido libro de Tarrio, testimonio imprescindible para entender la cárcel y la sociedad en la que vivimos. Pastora, ajena hasta ese momento a lo que ocurría, decide volverse y comenzar una campaña de denuncia sobre la situación de Xosé que acabó convirtiéndose, tras la muerte de este, en toda una vida de militancia.
«fue terrible, ¡no es posible!, me puse a leer el libro y ni mandé a mi otro hijo al día siguiente al colegio ni nada. Solo leía y lloraba ¡ay! ¡ay! ¡ay!… y venga a llorar. Y me encontré con una brutalidad terrible. Todos los esquemas, en todo lo que yo creía de justicia y de todo eso se me vinieron abajo. Fue morirme. No es posible que haya pasado todo esto y yo tan ignorante de todo.», «(…) entonces decido hablar con los hermanos y les digo: -Ya he estado bastante tiempo con vosotros, vuestro hermano está en muy malas condiciones y yo me quedo aquí ahora para apoyarle».
Es difícil no recordarla recorriendo las okupas de toda Europa contando este testimonio. Pastora acabo integrada en colectivos con otras madres de personas presas como ‘Nais ne lolita’, «preSOS Galiza» o «Nais contra a impunidade», (todo madres, ¿dónde están los padres? , ¿dónde?, solía preguntar) asumiendo denuncias por parte del estado y de la guarda civil sin callarse la boca jamás.
«La cárcel solo fue hecha para los pobres. Todo lo que le estorba a la sociedad y toda persona rebelde acaba ahí, pero a un rico no lo veréis nunca, a lo mejor un día o dos, y no en las condiciones en que están nuestros familiares. A mí que no me digan que existe la justicia, porque para la gente pobre no hay».
Irredenta, directa y cálida, su libro recoge en apenas sesenta páginas, tamaño bolsillo, todo lo que cualquiera debería saber sobre la cárcel, las personas que están dentro y las que la invisibilizan. Sesenta páginas que se podrían leer en media tarde si no fuera porque uno necesita descansar a ratos para coger aire.
«(…) quiero dar las gracias porque veo que Tarrio ha muerto, pero que hay mucha gente que todavía se acuerda de él. Para mí esto es una alegría muy grande. Todo el cariño y todos los recuerdos llenos de emoción y sentimientos. Esto va por Tarrio, pero también va por los que murieron , porque han huerto muchos Tarríos en la cárcel y mueren cada día. Por los compañeros que han quedado por el camino, que han dado la vida por la lucha, y que no nos olvidemos de aquellos que siguen en la cárcel. Los muros de las prisiones tienen que venirse abajo. No podemos cerrar los ojos ante toda esta brutalidad.
Lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas».
Bueno, si lo dice Pastora habrá que hacerle caso.
¿QUÉ HACE LA POLICÍA?
Las compas de Katakrak publicaron en 2023 Qué hace la policía y cómo vivir sin ella, un ensayo de Paul Rocher que argumenta la necesidad de terminar con los cuerpos policiales basándose en una doble perspectiva: su inutilidad para combatir las actitudes definidas como delincuencia y su éxito en perpetuar las relaciones socioeconómicas capitalistas, que son la base de la injusticia social que genera esas conductas delincuenciales. Todo esto queda claro desde el interesante prólogo de la edición española firmado por Daniel Jiménez y Pablo Lópiz, que termina con una frase tan contundente como necesaria: «Abolir la policía, como la cárcel, es condición para abolir el régimen criminal que disfruta de sus servicios. Y viceversa, sobre todo».
Rocher desarrolla su análisis desde la perspectiva de la sociología crítica francesa, postmarxista, sin acabar de abandonar el marxismo, y centrándose tanto en la historia como en el presente del modelo policial del Estado francés. Comienza desmontando los argumentos que defienden las posturas reformadoras, para las que el problema no es la policía en sí, sino su actual modelo. Para Rocher, ni el aumento de recursos (que ya se ha dado), ni la formación en derechos humanos, ni la investigación en nuevas tecnologías van a eludir el problema, porque la cuestión no es cómo se comporta la policía, sino cuál es su naturaleza. Pero el «mito policial» existe, y hay que desmontarlo: «Este libro no va de qué hace la policía; trata de explicar que es», nos advierte Rocher, aunque para explicar esa naturaleza es inevitable describir las funciones y actuaciones policiales.
La primera de esas funciones es controlar, no tanto la delincuencia en particular, como la sociedad en general. Y cada vez controlan más, con más medios materiales, tecnológicos y humanos. Dando datos sobre la realidad francesa, es especialmente interesante el análisis de Rocher sobre cómo el incremento en el uso del nuevo «armamento no letal», especialmente las bolas de foam, no sólo no ha reducido la violencia policial, sino que la ha aumentado. Pero la «tecnopolicía» va más allá, puesto que el nuevo uso de algoritmos permite empezar a hablar de policía predictiva, que termina por generar situaciones en las que se criminaliza no tanto el comportamiento, como la propia existencia de determinados grupos sociales, cosa que ya venía ocurriendo antes del desarrollo tecnológico. Un ejemplo de esto es el «sesgo racista» de los nuevos algoritmos, que no es culpa realmente de la tecnología, sino de que ésta se alimenta de los datos recogidos por la policía de siempre, que es la que es realmente racista.
Rocher sigue aportando datos del sobredimensionamiento policial en la Francia actual, especialmente desde el inicio de las movilizaciones sociales de los chalecos amarillos. Pero esto vuelve a ser un ejemplo de cómo la policía no persigue los delitos, sino a ciertas personas (porque a otras, especialmente las que violan la ley dentro de la propia institución policial, se las protege). Y en este a quién sí y a quien no se persigue, hay sesgos: el social, el racial y el patriarcal. Los barrios social y económicamente marginados tienen más presencia e intervención policial que los barrios de clase alta, que cuentan con una seguridad privatizada y más parapolicial que policial. Además, en los barrios empobrecidos se da una mayor presencia de poblaciones racializadas, algo que en Francia viene a querer decir poblaciones de origen colonizado. Citando otros estudios, Rocher comenta que entre el 95 y el 97% de las personas que sufrieron un control policial no habían cometido ningún delito o infracción, y que estos controles, de media, afectan siete veces más a la población africana o afrodescendiente que a la de origen francés o europeo. Este perfil racial es el síntoma del racismo institucional de la policía, que afecta hasta a los agentes que pertenecen a esas etnicidades.
Otra discriminación institucional bien arraigada es el sexismo, hasta el 60% de las personas que fueron a comisaría a presentar una denuncia por agresión sexual (la inmensa mayoría, mujeres) se encontraron con la negativa de un agente a tramitar la demanda (algo ilegal, pero no importa). Un dato interesante, referido a la policía de los EE.UU., es el de que un 28% de los policías hombres y un 27% de los policías mujeres tienen comportamientos violentos con sus parejas o hijos, algo sintomático. De hecho, que se haya llegado a acuñar el concepto «extorsión sexual policial», que afecta especialmente a adolescentes y trabajadoras sexuales, nos demuestra claramente que además de clasista y racista, la policía es machista. La explicación que Rocher da a esta y otras violencias policiales es muy simple: «La policía atrae perfiles autoritarios que, una vez dentro, actúan en un entorno institucional que fomentan [esos] comportamientos y actitudes». ¿El resultado? En los 18 meses de movilizaciones de los chalecos amarillos entre 2018 y 2020, en Francia, según datos del Observatorio de voluntarios de primeros auxilios, 24.300 personas fueron heridas de las que 3.000 requirieron tratamiento en urgencias hospitalarias. A estos datos hay que añadir las 335.300 personas que sufrieron lesiones por efecto de los gases lacrimógenos.
Pero todo esto no es casual, y ahí es cuando Rocher recurre a la historia de la policía francesa, vinculando el origen de la «policía moderna» al momento en el que el capitalismo acabó por desarrollarse e imponerse definitivamente en Francia: el último tercio del siglo XIX. La Revolución francesa no había transformado realmente las estructuras económicas, ni tampoco la policía, aunque sí dio derechos políticos a esa parte más enriquecida del Tercer estado que era la burguesía. Pero hasta las relaciones laborales siguieron siendo básicamente precapitalistas hasta mediados del siglo XIX, mientras la economía seguía siendo eminentemente agraria y no industrial. En este contexto, la policía seguía siendo poco profesional, compuesta principalmente de exmilitares, sólo París contaba con una policía realmente organizada desde 1830, y la Guardia Nacional era más un ejército interior que una policía. De hecho, durante la Comuna de París de 1870 fue el ejército el encargado de la represión. No fue hasta 1879, cuando se instauraron los exámenes para promocionar a comisario. La primera academia de policía, la de París, no se inauguró hasta 1883 y la obligación de un período de prácticas post académicas no se instauró hasta 1901, momento en el que los candidatos civiles comenzaron a superar a los exmilitares.
Y mientras la policía se profesionalizaba en la metrópoli, se desprofesionalizaba en las colonias, donde casi cualquier propietario blanco, armado, ejercía una autoridad policial. Esto tiene su importancia, primero económica, siendo la base de la explotación de las colonias africanas y asiáticas, pero también policial, puesto que muchas de estas personas, repatriadas antes y después de la descolonización, se incorporaron a la propia policía francesa. El sesgo racial queda así mejor explicado, comenzando a hacerse muy evidente a partir de 1920. Pero antes que el racial, ya estaba el sesgo de clase, puesto que la policía moderna francesa nació reprimiendo el ciclo de huelgas y movilizaciones obreras de finales del siglo XIX y principios del XX: entre 1900 y 1914 fueron varias las decenas y cientos los heridos a manos de la policía en movilizaciones populares.
Así llega Rocher a la definición de la naturaleza de la policía como un aparato del Estado que funciona como un propio Estado. Y no hablamos de un estado cualquiera, sino del capitalista, que se basa en la propiedad privada de los medios de producción, convirtiendo a la policía en herramienta de los propietarios. La policía es pues capitalista, tanto por su desarrollo histórico como por su propia estructura de funcionamiento. Y cuando el Estado se radicaliza en su agresión a las clases subalternas, para garantizar la fidelidad de esa policía que es hija en su inmensa mayoría de esas clases debe «impermeabilizarla» del resto de la sociedad, a través de una selección de sus miembros, de la creación de una conciencia de clan en las academias y de un mito corporativo, que en Francia es el de la policía como «fortaleza asediada». El corolario es el debate que se dio en 2002 al publicarse estudios que afirmaban que el 74% de los policías votaban a Le Pen, Rocher defiende que eso es lo de menos, la extrema derecha tiene éxito en la policía porque la propia institución defiende esa ideología basada en el racismo, el machismo y el clasismo desde siempre.
La conclusión es que la policía es como es por su naturaleza y que, por ello mismo, no se puede reformar, debe ser abolida. Ahí comienza la búsqueda de alternativas a una sociedad policial, para lo que Rocher plantea dos ejemplos, fallidos, que pueden ser inspiradores: Sudáfrica e Irlanda del Norte. En Sudáfrica, durante el Apartheid, los comités de calle nacieron como expresiones de resistencia a la justicia y policía blancas en ciertos townships negros. Basados en la justicia restaurativa, la no policía y la iniciativa comunitaria, varios de estos tribunales populares, los Street Committes, comenzaron a funcionar en la década de 1980 sustituyendo a los makgotla, estructuras tradicionales de justicia tribal que habían funcionado previamente. Vinculados al CNA y a sus organizaciones aliadas, los comités de calle eran aceptados por la mayoría de la población en numerosas ciudades, hasta que fueron absorbidos e institucionalizados en la nueva Sudáfrica tras 1992, acabando por convertirse en colaboradores del nuevo sistema judicial y policial post apartheid.
En los barrios católicos de Irlanda del Norte, tras la reconstitución del IRA en 1969, aparecieron los comités de defensa ciudadana con una filosofía similar, la de constituir un sistema judicial diferenciado del de los colonizadores, sin policía y basado en parámetros populares y restaurativos. Durante la década de 1970 se convirtieron en un auténtico poder alternativo, pero la reorganización del IRA en 1977 supuso una reorganización de todas las estructuras que pivotaban en torno a él, incluidos los Tribunales del Pueblo, que acabaron desapareciendo mientras el IRA asumía la gestión del orden. La experiencia irlandesa se disolvió por la complejidad de establecer este tipo de estructuras en medio de dinámicas de clandestinidad y represión, pero generó un debate del que varias ideas son rescatables: los profesionales del orden y la justicia no pueden estar segregados de la población; la violencia no puede ejercerse contra nadie por el hecho de ser antisocial; las sanciones deben ser proporcionadas y restaurativas; los procesos deben ser garantistas de los derechos y asegurar una defensa real; la justicia no debe basarse sólo en sanciones y tribunales; y la comunidad debe ser la principal garante de la no repetición de las acciones antisociales.
Con independencia de las limitaciones y errores de los ejemplos propuestos por Rocher, que los critica por no acabar de romper con algunas de las ideas policiales básicas, es cierto que estudiar modelos que se esfuerzan en ser no policiales es el primer paso para construir lo que el define como «orden popular», que pasa por acabar con la imposición del Estado y transformar la sociedad hasta la extinción del capitalismo y el autoritarismo, tan intrínsecos al modelo policial. Acabar con la policía sería así medio y fin de la transformación social. El principal objetivo del estudio de la naturaleza policial sería, desde esta perspectiva, no repetir ningún modelo que se base en sus mismas funciones y funcionamientos, para «construir una nueva forma de gestión colectiva de las discrepancias sobre una base emancipadora».
Pote Hernández
FEMINISMO ANTICARCELARIO
Feminismo anticarcelario. Alicia Sánchez Merino. Zambra (2023)
La propuesta de Alicia Alonso es una importante reflexión sobre la cárcel y el punitivismo y como afectan directamente a las mujeres. El libro nos da un poco de perspectiva histórica, mucha realidad actual y, sobre todo, una mirada transversal. En realidad es una colección de columnas de opinión, lo que hace mucho más ligera su lectura y clarifica los diferentes temas. La autora nos advierte de la afinidad entre la cultura del castigo y el patriarcado, y lo hace sin dejar un cabo suelto; la guerra contra las drogas es una guerra contra las mujeres y racializadas, las exiliadas del neoliberalismo -que son aquellas que migran a Europa expulsadas de su país por las políticas neoliberales y que acaban sobrerrepresentadas en las cárceles-, la enfermedad, salud mental y conductas autolesivas, suicidios… son diferentes capítulos que explican de manera desoladora las consecuencias de la prisión en el cuerpo y la mente. El aislamiento penitenciario, huelgas de hambre como resistencia, como las cárceles están diseñadas para los hombres cis y los problemas adicionales que esto conlleva a las privadas del libertad…y por supuesto; cárcel y capitalismo. Todo es monetizable y esto incluye la privatización de las cárceles. El aumento a nivel global desde el año 2000 en un 60% de las mujeres presas da buena cuenta de que en el nuevo negocio de las cárceles, las mujeres y las personas migradas son la mejor mercancía. Por lo tanto, las cárceles actuales no dejan de ser una expresión simbólica del patriarcado donde se intensifican estos sistemas de dominación y discriminación. Para las mujeres y disidencias, la prisión es un continuum del control patriarcal y en las luchas anticarcelarias deberían confluir el feminismo antipunitivista, el anticapitalismo y las luchas decoloniales.
El libro también hace una pequeña revisión histórica que nos ayuda a contextualizar y que remarca la importancia que supuso la subordinación de las mujeres en la transición del feudalismo al capitalismo. Otro de los puntos más interesante del libro son, además de su fácil lectura alejada de la academia, la multitud de historias y testimonios que alumbran cada capítulo dándole una realidad humana al discurso político. Estas historias y testimonios nos acercan a Brasil, Salvador, EEUU, Tailandia, Chile, Palestina o el estado español, donde queda claro que las violencias que sufren las mujeres no son exclusivas de ciertas cárceles, sino que son transversales y, en este caso, no conocen fronteras.
En palabras de la autora, son por tanto numerosas las razones para un feminismo no punitivista, un feminismo, que no desprecie la vida sistemáticamente, un feminismo que no genere víctimas infantilizadas, un feminismo que, en consecuencia, abogue no solo por el final de la prisión, sino de la pena. Dado que el sistema penal nunca ha protegido los intereses de las mujeres, no caigamos en la trampa de dejarnos utilizar para endurecer las políticas criminales.
Frente a la lógica patriarcal que crea y mantiene la prisión, es imperioso reinventar nuevas formas de restaurar el desequilibrio producido por el conflicto que no recurran a la lógica que las crea. También, es preciso derrumbar las concepciones punitivistas que ven en la prisión la solución a todos los problemas que tenemos como sociedad.
Con este libro, Alicia Alonso Merino deja claro que el feminismo tiene razones suficientes para acabar con las prisiones.
LAS FALSAS ALTERNATIVAS
Las Falsas alternativas. Pedagogía libertaria y nueva educación. Ani Pérez Rueda, Virus, 2022.
Ya ha pasado tiempo desde la publicación de la primera edición de este libro que -como otros tantos en los últimos tiempos- hace una crítica a las nuevas alternativas pedagógicas. Primero de todo cabe señalar que en la segunda edición la autora, Ani Pérez, reflexiona sobre las críticas recibidas y asume las limitaciones de la obra y matiza algunas de sus posiciones. Consideramos imprescindible esta revisión puesto que el texto contiene algunas imprecisiones y vacíos problemáticos que conducen inevitablemente a un terreno lejano al de la pedagogía libertaria —que es desde donde supuestamente nos habla la autora- generando cierta confusión. No es de extrañar que hayan aplaudido la publicación del libro académicos y supuestos expertos muy alejados del anarquismo o, directamente, conservadores y tradicionalistas. Este hecho es especialmente problemático en el contexto actual en que las fuerzas reaccionarias en auge desembocan en el mundo educativo despreciando cualquier propuesta crítica con la escuela como aparato de dominación, homogeneización, segregación y obediencia, y encuentran argumentos en textos como éste. Como reconoce la propia autora, después de la publicación ha tenido que desvincularse de ciertos aliados indeseables reconociendo que con la intención crítica no basta, sino que -recordamos- hay que traducirla en posiciones explícitas, críticas completas y aproximaciones matizadas. Y cabe decir que, aunque en el texto encontramos múltiples fuentes, obras de referencia y estudios académicos detectamos un uso abusivo de etiquetas y generalizaciones. Teniendo en cuenta esta primera impresión, apuntamos aquí algunas de las cuestiones que nos ha suscitado su lectura.
Como decíamos, se trata de una crítica a priori desde la perspectiva libertaria de las propuestas y experiencias de educación alternativa, basada en el estudio de proyectos educativos que se identifican, según la autora, con el anarquismo. A través de este análisis, se abordan algunos de los temas que fundamentan sus prácticas y planteamientos educativos no sin ponerlos en contexto y aportando conocimiento entorno a lo que históricamente ha sido la pedagogía de corte anarquista. Así pues, el libro se compone de tres partes que, primero, diseccionan el contexto social y político actual; segundo, hacen un resumen del pasado de la pedagogía anarquista; y, tercero, abordan el presente de la pedagogía libertaria. Tal y como dice la autora, la voluntad es desmontar algunos dogmas, confusiones e idealizaciones propios de aquellas propuestas pedagógicas que se presentan como alternativas y con carácter crítico y transformador.
En la primera parte, se realiza una crítica documentada al neoliberalismo educativo actual, sus principios y planteamientos. Aunque las limitaciones de espacio imponen cierta contención para analizar un fenómeno tan complejo como es la invasión masiva de nuevos actores en el terreno educativo alineados con el neoliberalismo, nos parece un acercamiento interesante a la realidad educativa de las últimas décadas. La autora señala y denuncia, entre otras cuestiones, la libre elección de centro, un principio que ejemplifica las estrategias y manipulaciones con que estos actores imponen sus políticas. Ahora bien, cabe decir que la crítica que se realiza es parcial e insuficiente hasta el punto de que se desprende una defensa del sistema educativo estatal completamente contradictoria con la crítica que históricamente han hecho todas las corrientes del pensamiento pedagógico libertario, entre otras cuestiones.
En la segunda parte, la autora hace un repaso a los diferentes planteamientos históricos, debates y contradicciones del anarquismo en materia educativa. Es interesante la muestra de posturas dispares dentro del movimiento a partir de los diferentes principios clave que lo definen, aunque, a decir verdad, habría que contextualizar cada una de las posiciones para comprender en profundidad el sentido de su aparente contradicción. Las posiciones de máximos o estrictamente teóricas no ayudan a comprender las realizaciones educativas, una carencia que se hace evidente en el enfoque que hace la autora en esta parte del libro.
En la tercera parte, Ani Pérez analiza la realidad educativa actual poniendo el foco en la proliferación de múltiples proyectos educativos en los márgenes del sistema que se erigen como alternativa y en un contexto de cambio educativo global. La tesis de fondo es que estas alternativas resultan ser un engaño para aquéllos que, como ella misma, veían estos proyectos como herramientas para la revolución. La constatación de que estas prácticas se fundamentan en cierta concepción antropológica ciertamente liberal (la supuesta bondad natural del ser humano) que reproduce aquello contra lo que lucha, tiene como consecuencia la decepción para con estas prácticas educativas. De esta manera, la reinterpretación de su función y sentido enmarcan la crítica que configura la tercera parte del libro que, a pesar de ciertas generalizaciones arriesgadas, es la más interesante ya que señala los debates presentes en el marco de los planteamientos alternativos o no-tradicionales.
Ahora bien, en estas líneas la autora parece exigir a la tarea educativa lo que no son capaces de realizar los propios movimientos sociales antagonistas y emancipatorios, cosa que significa confundir educación y política. Evidentemente, en educación hay mucho de política, pero no son exactamente lo mismo de manera que interpretar las prácticas educativas como prácticas políticas es ciertamente problemático. Estamos de acuerdo, por poner un ejemplo, en que la no-directividad puede reproducir las desigualdades, siempre y cuando se entienda en términos abstractos o dogmáticos, eso es, sin los matices que revela solamente la práctica. ¿O es que acaso la directividad no puede reproducirlas también?
La educación en tanto que práctica se define por su desarrollo en un contexto concreto y en el establecimiento de relaciones entre sujetos concretos de manera que evoluciona, cambia y vuelve sobre si en un diálogo continuo e inacabado en constante transformación. Desde nuestro punto de vista, es aquí donde se encuentran las posibilidades transformadoras de la autogestión que también critica la autora en buena medida; o también, donde se encuentra la potencia transformadora de las relaciones educativas en tanto que el docente deja de establecerlas de forma unilateral y entra en diálogo con el aprendiz, eso es, redefine su rol y se entiende como acompañante. En este sentido, realizar juicios definitivos sobre determinados planteamientos educativos señalándolos como «tremendos errores» acaba negando la naturaleza de lo educativo. Por eso, a primera vista, nos parecía adecuado el planteamiento de la tercera parte en base a su título Dilemas y peligros actuales, un enfoque constructivo y que aporta elementos para un debate en clave emancipatoria. Ahora bien, nos da la impresión de que el contenido que se encuentra bajo ese epígrafe resuelve el debate en falso puesto que totaliza posiciones y se olvida de los matices. Y es que resulta contradictorio que por una parte la autora diseccione con detalle algunos de los presupuestos de la pedagogía libertaria, pero al mismo tiempo coloque bajo una misma etiqueta los proyectos no-convencionales y defina grosso modo las diferentes prácticas que se llevan a cabo. Asumimos la dificultad que implica identificar de forma rigurosa los fenómenos que analizamos, y asumimos la necesidad de utilizar categorías para hacerlo posible, lo que nos parece discutible es no establecer los mismos criterios a la hora de categorizar los diferentes elementos en juego.
Cabe decir que el aire de desengaño que se respira a lo largo de las páginas del libro contamina, desde nuestro punto de vista, la reflexión pausada y distanciada tan necesaria en un debate como este. La posición de ‘investigadora militante’ que encuadra metodológicamente la investigación, empapa una obra que en algunas partes parece hablar más de la autora y de su biografía que de los proyectos estudiados, hasta el punto de desprender animadversión y rabia contra lo que en un primer momento tenía que ser, según la autora, una práctica revolucionaria. Podemos entender las referencias a cierta desilusión para con los llamados proyectos alternativos, pero creemos que haría falta un distanciamiento crítico que permita ponderar las críticas sin caer, como hemos dicho, en posiciones tan alejadas del espectro libertario. Nos preguntamos si Ani Pérez, con la realización de esta obra, está cambiando sus posiciones hacia otra perspectiva pedagógica o bien la reflexión servirá para seguir profundizando en lo educativo desde una perspectiva libertaria.
Sea como sea, el libro es una buena aportación para un debate sobre para qué y cómo educar en unos tiempos difíciles donde las clases trabajadoras sufren la agonía del capitalismo en una nueva fase de concentración de capital, reestructuración de las formas productivas e intensificación del proceso de subsunción. Parte de este proceso pasa por someter la tarea educativa a sus designios en plena cuarta revolución industrial cosa que lleva implícita la transformación de la escuela para que siga sirviendo, como ha hecho históricamente, a sus intereses. No es de extrañar que surjan diferentes posiciones sobre cómo hacer frente, resistir y acabar con el capitalismo desde diferentes ámbitos, también el educativo. Por eso son bienvenidas las reflexiones como las de Ani Pérez que ponen en cuestión algunos de los planteamientos que configuran prácticas educativas de corte crítico. Seguir encontrándonos, pensando y desarrollando prácticas emancipadoras de forma colectiva es lo que nos permite hacer frente y transformar de forma radical este sistema.
CUANDO LA FILOSOFÍA ES ÚTIL
La parte común. Pierre Crétois. Ned Ediciones (2023)
Cuando asumimos que, para entender el mundo en el que vivimos, hay que desmenuzarlo en sus piezas esenciales, la herramienta imprescindible es la filosofía. El autor, Pierre Crétois, utiliza tanto la Historia, como la Historia de la Filosofía, para destruir los débiles hilachos justificativos de la Propiedad Privada. Disecciona paso a paso todo el argumentario banal, contradictorio y difuso sobre la propiedad privada como un hecho «natural» (¿?), demostrando que lo importante reside en que una de esas piezas esenciales a nivel filosófico, ético, moral e ideológico de esta Sociedad Globalizada es la Propiedad Privada. Y todo ello, gira en torno a la figura esencial del filósofo John Locke, que argumenta que es un derecho natural, adquirido por el trabajo, recompensado por el mérito y sobre el cual nadie tiene derecho a interferir. Con la ayuda del filósofo libertario Nozick desmonta toda la falacia de la relación entre el trabajo, el esfuerzo y su relación con la propiedad privada, reduciéndolo al absurdo con nuevos ejemplos prácticos de la sociedad en la que vivimos.
Con sus propios análisis, y con referencias a filósofos como Hobbes, libertarios de izquierda como Steiner, Otsuka y Vallentyne desmonta de forma sencilla y práctica las falacias mas visuales y visibles, como su carácter «natural», o como su pretendida relación con el trabajo o el mérito, dejando al desnudo la ideología subyacente más atroz e inhumana. Bucea en Rousseau, Kant, Hegel, Proudhon, Marx, Bentham, Durkheim… para seguir desgranando minuciosamente las limitaciones del concepto en la vida real. Como buen filósofo, aborda de manera lógica y racional, la posibilidad de replantear la propiedad privada de otras maneras mas racionales y saludables, dentro de esta misma sociedad de la Economía de mercado. Y luego aborda de una manera sencilla, filosófica la inapropiabilidad de las cosas, en el que la propiedad sólo puede ser entendido como algo temporal, fragmentario, relativo y de uso limitado, incluso sin saber nunca del todo si tú posees a las cosas o las cosas te poseen a ti, por los compromisos y responsabilidades de la propiedad privada
El libro demuestra, con claridad, que con el ascenso de la burguesía en la Revolución Industrial, la propiedad privada se convierte en una prolongación patológica del yo, del «ego», entendiendo el mundo como algo de ser susceptible de ser apropiado en su totalidad.
Kimalbertos
CAPITALISMO LIBIDINAL
«La necesidad de cambio es impotente sin un deseo de cambio». Esta es una de las ideas centrales de Capitalismo libidinal. Antropología neoliberal, políticas del deseo, derechización del malestar, de Amador Fernández-Savater (Ned Ediciones, 2024). Se trata de una obra que recoge diversos escritos y entrevistas del autor realizadas en diferentes medios entre 2014 y 2023, y que tienen como telón de fondo el análisis de los complejos mecanismos reproducción del sistema y sus palpables consecuencias en nuestras vidas.
Entender el malestar del presente, el colapso psíquico, social y ecológico en el que nos movemos, se antoja hoy como imprescindible, por encima de la retórica ideológica racionalista o de ciertos automatismos, tan propios de la izquierda. Y para ello es preciso preguntarse por la relación entre capitalismo y deseo, por cómo el capitalismo coloniza nuestros cuerpos, nuestra subjetividad y nuestros deseos. Convertida la vida en un mercado, en una segunda piel, todos concurrimos a él en forma de un capital humano que reproduce el sistema dentro de una lógica expansiva que convierte territorios, recursos y personas en zonas de sacrificio. El capital nos seduce, nos moviliza a través del trabajo y del consumo, nos hace suyos, pero también produce un profundo sufrimiento y malestar que se evidencia de diversas formas. Un malestar que tiene causas objetivas, pero, en el actual momento, tenemos que preguntarnos sobre todo por sus causas subjetivas.
En este contexto es el que este libro se presenta como un referente imprescindible, porque toca la fibra sensible de nuestra época, nos interroga, apunta en la buena dirección. Son muchos los temas que se abordan: los procesos de autodestrucción en el que nos hallamos, cuáles han sido los fracasos y carencias de los proyectos emancipadores, conocer otras formas de situarse en el mundo (mirando hacia el Sur, por ejemplo), las líneas de fuga (de «el Gran Rechazo» a «la Gran Dimisión»), volver a Freud para entender y actualizar la relación entre Eros y Thanatos, o comprender cómo las derechas y los sectores más reaccionarios son capaces de capitalizar y rentabilizar el presente desasosiego. A ello se suma, tomando como referencia a autores como Herbert Marcuse, Jean François Lyotard o Franco Berardi (Bifo) la reflexión sobre las políticas del deseo, sobre la fuerza de Eros para llevar a cabo una necesaria mutación antropológica, una politización del malestar para el impulso de un «comunismo libidinal», como una nueva experiencia del deseo y de lo común y una nueva relación con el mundo, en oposición a la dictadura de la economía y a la movilización total de nuestra existencia.
LENINISMO
Esbozo de una crítica a la teoría y prácticas leninistas. Oscar del Barco. Ed. Tercero incluido (2024)
2024 es año del centenario de la muerte de Lenin, una de las figuras más destacadas de la historia mundial. Teórico y político, fundó el Partido Bolchevique y lideró una revolución que no solo dio lugar al surgimiento de la Unión Soviética, sino que impulsó igualmente las luchas políticas revolucionarias del siglo veinte. Su sombra es alargada y llega hasta la actualidad con el nuevo revival que están viviendo las ideas leninistas entre determinados sectores. En este contexto y por su indudable interés, se agradece la reedición de Esbozo de una crítica a la teoría y prácticas leninistas. Su autor, el gran teórico marxista argentino Oscar del Barco, publicó esta obra originalmente en 1980, durante su exilio en México en la «larga noche» de las dictaduras latinoamericanas. El libro sufrió en su momento incomprensión y críticas, pero el transcurrir del tiempo pone en evidencia su actualidad y la vigencia de sus planteamientos en un momento histórico de negros nubarrones, en el que no vemos ninguna perspectiva revolucionaria en el horizonte.
El libro trata de pensar la revolución rusa y los por qués de su derrota. Una derrota que nos interpela también «hoy bajo las formas de “subsunción real” de la totalidad de la vida bajo el capital, cuando se sigue repitiendo que “no hay alternativa”, en la clausura del “Sistema”, la inquietud es la misma: ¿cómo producir lo imprevisible en un sistema que absorbe toda negación? (…) ¿Cómo imaginar la transformación social radical y qué nos enseñan las tradiciones revolucionarias?», cómo distinguir en el pasado «su parte errónea y luctuosa como única manera de construir otra alternativa.»
El ensayo de Del Barco «no habla del sujeto Lenin, sino del leninismo como una forma de ejercicio del poder que excedía al individuo y sus contradicciones.» Es una evidencia que el experimento político soviético no interrumpió la lógica del capital y generó además un enorme aparato burocrático, autoritario y despótico, responsable de millones de asesinatos. Sin olvidar los diversos e importantes condicionamientos históricos a los que tuvo que hacer frente el proyecto bolchevique, Del Barco trata de indagar en las causas profundas, en los errores teóricos de base, en las ideas centrales que están en el origen del fracaso y la deriva de la revolución. Y en este sentido, Del Barco «no propone una lectura teórica de la labor intelectual de Lenin, sino una lectura materialista de aquellos nudos en los que ciertos textos de Lenin se atan al destino histórico del pueblo ruso en sus decisiones políticas efectivas.»
AUTONOMÍA OBRERA
Harry-Walker. 62 días de huelga. Trabajadores de Harry-Walker. Hermanos Bueso ediciones.
«Los jefes, sin ninguna autoridad sobre nosotros, se sentían impotentes. Y nosotros nos sentíamos liberados, atados únicamente a las decisiones de la asamblea. Nuestra unidad y decisión daba fuerza a la asamblea, que nos la devolvía a cada uno de nosotros, en forma de seguridad. Una idea se nos iba incrustando en la cabeza. No debíamos hacer nada que no hubiese sido discutido y aprobado en la asamblea; toda decisión al margen de ella sería una traición a todos nuestros compañeros».
Escrito por los propios trabajadores (Barcelona 1971), este trabajo forma parte de los clásicos de la autonomía obrera española, de las luchas laborales desarrolladas al margen de los partidos políticos y que han supuesto experiencias culminantes de lucha proletaria conscientemente autodirigida.
Aunque previamente potenciada por una minoría revolucionaria capaz de impulsar, extender y radicalizar un proceso colectivo de lucha, la asamblea de trabajadores y trabajadoras de Harry-Walker fue tomando la responsabilidad que consideraban les correspondía asumir, ganándose a pulso la dirección de la lucha sin dejarse maniobrar por intereses partidistas extraños a la clase, convirtiéndose en una herramienta decisiva e irremplazable para conseguir, finalmente, mejoras económicas y de condiciones de trabajo. Pero sin menospreciar estas mejoras, la principal victoria fue el paso que se logro dar colectivamente, la comprensión de la situación de explotados y explotadas y la resolución de luchar colectivamente contra los explotadores. La unidad y capacidad de lucha de estos trabajadores serviría, además, de estímulo para otras luchas que se desencadenaron en Barcelona.
«Nos culpábamos a nosotros mismos de no ser capaces de unirnos, de no saber qué hacer, ni cómo actuar, ni qué caminos claros tomar, de tener que esperar siempre algo de un pequeño grupo de personas. La unidad y las perspectivas claras que nos facilitasen la lucha eran nuestros principales problemas. Cuando decidimos responsabilizarnos de estas tareas, dimos el primer paso, sin saberlo, hacia su disolución.»
ACTION DIRECTE
Action Directe, Jean-Marc Rouillan. Ed. Descontrol (2024)
Jean-Marc Rouillan es el exponente más conocido de lo que fue el grupo armado Action Directe, tanto por su trayectoria personal (en otros grupos como los MIL o los GARI) como por sus obras. Entre ellas podemos destacar Odio las mañanas, Crónicas carcelarias o la trilogía De memoria. En Action Directe (libro censurado durante más de veinte años en el estado francés) el autor nos acerca el testimonio de una época intensa y vital de activismo armado entre los años 1977 y 1987. Aparte de ser una cronología, la obra relata y retrata una época y un entorno humano formado por varias generaciones militantes que quisieron ser protagonistas de sus vidas a través de un compromiso muy exigente y costoso. En sus páginas pulsamos el momento histórico (claramente heredero de Mayo del 68) en que surge esta guerrilla urbana y nos sumergimos en la vida interna de la organización y, cómo no, en la represión estatal.
PENSAMIENTO CONTRA LA MÁQUINA
Inteligencia artificial: Una visión anarquista. Colectivo Moai. Zaragoza (2024)
Dossier sobre la Inteligencia Artificial, la tecnología más disruptiva de la última década y que, seguramente, provocará grandes cambios sociales y de cosmovisión. A través de diferentes artículos se abordan una serie de reflexiones y análisis, entre ellos, la relación entre la IA y el control social como sistema de control de los seres humanos y de la naturaleza, abarcando una nueva perspectiva y alcance, además del uso militar de esta tecnología en las guerras actuales y futuras. Dentro de este apartado también podemos ubicar el texto La IA y la Smart cárcel, más centrado en sistemas de control carcelario que tienen a la IA como piedra angular.
Otro de los aspectos que se abordan es IA y lenguaje, señalando que los cambios en el uso del lenguaje producirán consecuencias muy profundas. «La inteligencia artificial es un nuevo modelo de colonialismo intelectual, ya que define un modelo de inteligencia (poco inteligente) como el modelo universal que debemos usar los humanos»; imponiendo un marco de pensamiento que nos aleja cada vez más del mundo natural y salvaje debido al empobrecimiento del lenguaje emocional y sensitivo. En relación a esto, también se ofrece el artículo «El mundo de ChatGPT. La desaparición de la realidad» -rivistapaginauno.it-, donde se analiza cómo funcionan los modelos lingüísticos que están detrás de ChatGPT.
En el artículo ¿Se puede descolonizar la inteligencia artificial? -Rachel Adams-, se muestra cómo las tecnologías digitales emergentes contribuyen a agravar las desigualdades existentes, y cómo se están imponiendo nuevas dependencias entre los Estados de baja tecnología y los de tecnología avanzada, prolongando la histórica división global norte/sur.
Por su parte, el texto I.A. y consentimiento -Policyreview.info-, se centra en la amplia digitalización de los programas antipobreza, aportando una crítica feminista y anticolonialista del uso de la noción individualista de consentimiento, que además, legitima prácticas de control y exclusión en los nuevos estados del bienestar digital, señalando que en la mayoría de los sistemas de gestión de la pobreza que el sector público está implantando de forma gradual en todo el mundo, las interesadas no tienen capacidad de negar el consentimiento, ya que estos contextos han convertido la datificación extensiva en un requisito para tener acceso a las ayudas sociales.
Y a través del artículo Inteligencia artificial y ciencia ficción tratan de señalar cómo todos los imagianarios colectivos, especialmente los apocalípticos y las teorías conspirativas, derivados del cine y del arte mainstream son en sí mismas una forma de pensamiento de aceptación del sistema. Con este punto de partida teórico, se realiza un viaje por algunas de las obras de ciencia ficción de los últimos siglos para entender cómo el debate simbólico está sustituyendo al debate real y sus posibles consecuencias.
«El problema no es el desarrollo futuro de estas tecnologías, sino la fase a la que ya han llegado. Al igual que, en el origen de cada situación, siempre se trata de elegir, cada uno de nosotros, cada día, cómo actuar; cómo preservar nuestra inteligencia, nuestra capacidad de análisis y nuestra fuerza de voluntad. Si hay algo que pertenece al ser humano es la capacidad de descarte, de desviación: el ser humano, a diferencia de la máquina, no vive en el mundo de lo probable sino en el de lo posible.»
Contacto: contralaia.blackblogs.org
INGRÁVIDAS, DE LA POLIFONÍA A LA POLIFORMIA
Ingrávidas, (DDT, 2023) un libro de autoría colectiva coordinado por Maria Francisca Mas Riera, es la consecuencia que se deriva del primer libro de esta investigadora y recolectora de voces múltiples, titulado Escalantes. Si Escalantes constituía una polifonía acerca de la relación entre sexo/género y escalada, Ingrávidas da un paso más allá y, además de proponer una nueva polifonía en relación a la escalada, ofrece también una polimorfia discursiva a través de la cual se aborda la cuestión central del libro –que, como veremos, también es poliédrica– Es decir, que los textos con los que nos encontramos no pertenecen de forma exclusiva a un solo género o estilo: hay textos académicos, poéticos, narrativos, activistas; hay textos escritos en primera y en tercera persona; hay textos que son testimonios de las propias experiencias personales y otros que son observaciones desde la distancia.
Por otra parte, el tema del libro no es tan nítido como el de Escalantes. Ingrávidas abre el espectro de posibilidades y aborda la intersección de la escalada con otras muchas dimensiones del cuerpo que no se circunscriben solo al sexo: lo crip, la gordofobia, o la condición de los cuerpos lesionados son algunos de los ejes temáticos que van apareciendo a lo largo de este libro.
Y ese ir apareciendo es otra de las características particulares de Ingrávidas. Los temas no se presentan de forma rotunda y de una vez por todas, sino que surgen y resurgen con el pasar de las páginas. Vuelven, se retoman, suceden discontinuamente, no llegan a desaparecer del todo, se mantienen, continúan, se desarrollan. De este modo, las diferentes cuestiones tratadas no se resuelven, sino que se sitúan en unas coordenadas que las dotan de sentido. Usando palabras de Donna Haraway, lo que hace Ingrávidas es «seguir con el problema». Esto quiere decir que los temas que salen a relucir a lo largo del libro no están ahí para ser solucionados –y, en ese sentido, Ingrávidas no es un programa político libertario aplicable al ámbito de la escalada con el ánimo salvacionista de ofrecer la estrategia definitiva para la emancipación a través del deporte–. Los temas son expuestos y descritos para ser pensados, para no dejar de ser pensados, para ser elaborados en común, para ser «solucionados» solo según las necesidades de los cuerpos y los contextos implicados. Si las polifonías y las polimorfias permiten la expresión de los problemas de formas diferentes, también posibilitan su resolución de maneras variopintas. Y, quizás, ese sea, precisamente, el quid de la cuestión: que el libro apela a la asunción de la responsabilidad de forma autónoma, respetando las particularidades de cada comunidad, de cada grupo, de cada coyuntura, de cada cordada.
Finalmente, Ingrávidas, como hacía también Escalantes, acompaña las diferentes voces con una serie de imágenes que encarnan el espíritu polimorfo de la obra. En este caso, Ingrávidas presenta un repertorio de cuerpos, cuerpas y objetos propios de la práctica de la escalada en diferentes disposiciones, mostrando lo que «no debe» ser mostrado (a no ser que se muestre de una determinada manera asumible por parte del mercado) –las tetas, la tripa, la silla de ruedas–.
Por todo ello, Ingrávidas permite profundizar en la relación entre cuerpo y escalada desde una perspectiva que afirma la diferencia, haciendo un esfuerzo, al mismo tiempo, por dinamitar las lógicas de poder y las jerarquías que usan esa diferencia en su violento favor.
Olga Blázquez Sánchez
DESAFECCIÓN
Geografías de la ingravidez. Sobre la desorientación como privilegio. Marc Badal, Pepitas de Calabaza (2024)
El libro propone una aproximación crítica a distintos aspectos relativos a nuestra desafección respecto al territorio. Se trata de un repaso a las condiciones impuestas por una existencia ingrávida, que se cree desvinculada de la tierra e interpreta el desarraigo como una forma de emancipación. Un repaso que se detiene especialmente en las formas que adopta la ingravidez en el medio rural contemporáneo. Marc Badal aporta elementos para comprender cómo este desapego nos hace sentir permanentemente desubicados.
NEOLIBERALISMO
Contra el liberalismo y sus falsos críticos. Cuadernos de Negación & La Oveja Negra (Lazo Ediciones. Argentina, 2023)
Publicado en plena campaña presidencial argentina, este libro propone abordar diferentes aspectos del fenómeno liberal en aquel país. Escrito en un contexto local muy duro, marcado por el ajuste permanente y el deterioro de las condiciones de supervivencia, teniendo en cuenta el marco internacional de auge de las derechas alternativas. El libro busca exceder el marco local, así como también el “fenómeno Milei” y la situación argentina para intentar dar combate a las afirmaciones liberales que no solo se encuentran en la derecha, sino que se han hecho carne en los discursos y propuestas de diferentes espacios políticos. Proceso discursivo inseparable de la transformación material de las condiciones de vida a nivel mundial, el crecimiento de la precarización, heterogeneidad y atomización de la clase explotada.
La primera parte titulada «Tras las huellas de la serpiente» recorre los tópicos más difundidos de estas corrientes como la denominación de «libertarios», aquello que llaman «marxismo cultural» o su ensañamiento con las cuestiones de género y el movimiento de mujeres y disidencias. A su vez, sus autores investigan los orígenes en el «paleolibertarismo» estadounidense y hacen un repaso por el neoliberalismo en Argentina y las propuestas de Mieli sobre la inflación o el concepto de «casta» que tanto le ha servido para ganar las elecciones e iniciar su gobierno con un brutal ajuste sumado a las ya pésimas condiciones económicas.
En la segunda parte, «¿Qué es eso de la economía austríaca?», realizan una crítica de esta corriente burguesa que hasta hace pocos años era una rareza de los ámbitos liberales y hoy goza de gran popularidad. Debe su nombre a la nacionalidad de sus impulsores, hacia fines de siglo XIX, entre quienes se destacan Menger, Wieser y Böhm-Bawerk. En el siglo XX sus pensadores más destacados son Mises y Hayek. En líneas generales se caracterizan por la defensa del libre mercado y la crítica a la intervención estatal, parten del individuo y sus supuestas motivaciones para tratar de explicar el funcionamiento económico de la sociedad. Más concretamente, se trata de una elaborada apología del capitalismo, vía una de sus creaciones mas importantes, la denominada «teoría subjetiva del valor». Los autores del libro desmenuzan esta teoría, vinculándola a la teoría marginalista de los precios y otros de sus preceptos ideológicos y metodológicos. A través de la crítica de estos postulados liberales, realizan una crítica general del modo de producción capitalista, partiendo por la crítica de la economía propuesta por Marx.
De igual modo, la tercera parte está dedicada a confrontar los emblemas de la sociabilidad capitalista, llevando por título, justamente, «Libertad, igualdad y propiedad». Allí buscan comprender y criticar las concepciones jurídicas, morales e ideológicas preponderantes de nuestro tiempo, a partir de las relaciones sociales de intercambio mercantil y explotación de las que emergen, con el Estado como garante. Por último, en «Desnaturalizando el capitalismo» abordan algunos difundidos mitos capitalistas a través de los cuales se busca pasar como intrínsecos a la humanidad ciertos rasgos característicos del desarrollo de la sociedad actual.
Hay vida más allá del capitalismo y su apología del mercado.
La revista Cuadernos de Negación y el boletín La Oveja Negra son dos proyectos de crítica radical impulsados por el grupo a cargo de la Biblioteca y Archivo Alberto Ghiraldo de la ciudad de Rosario. Sus producciones están disponibles en sus sitios web.
ALZADAS POR LA TIERRA
Alzadas por la tierra. El renacimiento de las luchas por el clima: Soulèvements de la Terre, Lützerath y Atlanta. VVAA. Descontrol (2024)
En los últimos tiempos se han desarrollado en el Norte global diversas luchas en defensa de la tierra y en denuncia del desastre planetario en marcha, con el telón de fondo del cambio climático. De entre estas luchas Alzadas por la tierra ha rescatado tres, con características diferentes, pero con el elemento común de haber aglutinado en torno a ellas una importante movilización social. La más conocida en nuestros lares (por su cercanía geográfica y por episodios represivos) es la de Les Soulèvements de la Terre, surgida en 2021 como una forma de denuncia de la devastación del mundo agrícola en Francia, ejemplificada en diversos proyectos (como las megabalsas). En la localidad alemana de Lützerath, se escenifica la lucha ecologista contra la minería de carbón. Finalmente, en Atlanta (EEUU) el colectivo Stop Cop City lucha a la vez contra la destrucción del bosque de Weelaunee para construir un complejo de entrenamiento policial. Un conflicto para poner en evidencia dos visiones del mundo antagónicas.
ALQUIMIA Y RESISTENCIA
Contrapolíticas de la alquimia. Andytias Matos. Ned ediciones, 2024.
La alquimia es considerada hoy como una especie pseudociencia predecesora de la química moderna. Sin embargo, la alquimia, aunque en lo márgenes, se ha constituido también como un lugar de resistencia, como una alternativa a las lógicas dominantes de la tradición occidental racionalista. La alquimia nos proporciona otra visión del mundo como un todo orgánico. Representa también un futuro abierto y en disputa, una posibilidad de repolitización del campo político, desde una perspectiva (des)estética-filosófica, a través de la lectura de sus propios textos y de las ideas de filósofos como Spinoza, Bataille, Deleuze-Guattari o Agamben.
La edición se completa con la reproducción de grabados muy raros de tratados alquímicos de los siglos XVII y XVIII.
Toda una experiencia con las que el autor nos invita a repensar los sistemas políticos y filosóficos actuales.
PUTAS INSOLENTES
La lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales. Juno Mac y Molly Smith. Traficantes de sueños (2020)
Escrito por dos prostitutas inglesas, nos encontramos frente a un libro revelador y potente que nos acerca a la realidad del trabajo sexual femenino. Uno de los enfoques principales consiste en ofrecer herramientas que nos acerquen a comprender, de primera mano, un tema controvertido y que, desde los años ochenta, provoca desacuerdos dentro del movimiento feminista. Algunas militantes se han centrado en defender los derechos de las mujeres que ejercen y otras han manifestado su total animadversión a un sistema de trabajo que consideran patriarcal y opresor.
Las autoras quieren manifestar, debido a la estigmatización que viven en su propia piel, la extrema vulneración y exclusión en la que se encuentran las trabajadoras sexuales en relación a otras salidas laborales. Según exponen, el hecho de considerarlas mujeres pasivas, abusadas y sometidas a la trata, no permite visibilizar la realidad de algunas mujeres que trabajan, conscientemente, con su cuerpo en términos de negociación y decisión. Aunque el colectivo mayoritario de prostitutas se ve sometido al encarcelamiento, los desahucios y la deportación, hay otro importante sector que reclama «el aspecto transgresor que representan las prostitutas autoafirmadas como profesionales».
Para las autoras, la discusión sobre qué hacer con la prostitución no debería centrarse entre la abolición y la regulación. Por ello, el segundo gran bloque de este libro incide en cómo las políticas legislativas Internacionales determinan la realidad, la represión y el margen de maniobra de las trabajadoras sexuales. En los países que Mac y Smith denominan «nación cárcel» (Estados Unidos, Sudáfrica y Kenia) todos los sujetos implicados en el trabajo sexual son penalizados (prostitutas, clientes y terceras partes). Ello repercute negativamente en estas mujeres que, al tener que esconderse, sufren mayor peligro y reciben amonestaciones y multas lo cual hace incrementar su precariedad. El modelo sueco (también llamado nórdico) penaliza la adquisición de sexo (el cliente) y se jacta de despenalizar a quienes venden servicios sexuales (quien ofrece). Sin embargo, a las prostitutas, el hecho de estar sometidas a unas políticas basadas en el arresto de clientes, les reduce su capacidad de obtener salario y las expone a un trabajo más clandestino. Lejos de mejorar sus condiciones, la opción sueca ha conservado la criminalización de las trabajadoras sexuales que siguen sufriendo deportaciones o desahucios de manera indiscriminada. Por ejemplo, se prohíbe que las trabajadoras compartan piso o se penaliza a caseros que alquilen sus casas para la práctica de la prostitución. Una tercera modalidad sería la de países como Alemania, Países Bajos y el estado de Nevada que regulan la actividad sexual de las mujeres en tanto las obligan a hacerse pruebas de salud y/o a trabajar en determinados lugares. Legalizan la industria del sexo y crean «áreas de prostitución» (burdeles o barrios rojos holandeses, por ejemplo) que no están al alcance económico o legislativo de todas. Ello no soluciona el gran volumen de trabajadoras sexuales precarias que no pueden cumplir los requisitos y que acaban trabajando de manera ilegal. Finalmente existe el modelo de la despenalización total propio de lugares como Nueva Gales del Sur o Nueva Zelanda, donde se despenaliza a todas las personas implicadas y se regula la industria sexual mediante el derecho laboral. Para las autoras eso conlleva un mayor poder de decisión de las trabajadoras frente a sus clientes y trabajar con los mismos derechos laborales que el resto de otros centros de trabajo.
La voluntad de muchas mujeres prostitutas sería poder dejar la prostitución, pero ello es un proceso complejo que llevará mucho tiempo y que necesita de mucho apoyo y alternativa real. Las evidencias demuestran que un modelo de regulación que esté sometido a las leyes estatales no sirve para proteger a las trabajadoras sexuales en tanto estas viven sometidas a castigos y multas si no acatan sus órdenes y que un sistema de despenalización tampoco resuelve la situación de las trabajadoras sexuales pero si al menos les permite implicarlas y confeccionar sus propias leyes. En definitiva «las trabajadoras sexuales simplemente quieren que se les pregunte qué es lo que creen que es mejor para ellas, en lugar de ser rescatadas a la fuerza de la vida que están tratando de construirse.»
LA REVOLUCIÓN DESCONOCIDA
La revolución desconocida. Volin (Descontrol, 2022)
Derrotado y exiliado, Volin dedicó sus últimos esfuerzos en intentar que se conociera la amplitud del verdadero movimiento revolucionario ruso y, a su vez, denunciar el papel represor y contrarrevolucionario del Partido Bolchevique. La Révolution Inconnue la acabó de escribir en 1940 pero no fue hasta mediados de los años cincuenta cuando se empezó a difundir. Abel Paz contaba que su círculo ácrata del París consideró primordial traducir y difundir la obra de Volin, para que se les cayera la venda a todos los que en la posguerra y la época de la Guerra Fría aún daban apoyo crítico a la URSS. Cierto es que si La Revolución Desconocida se hubiera leído y discutido como se merecía, en los años sesenta y setenta, la crítica a los Partidos Comunistas habría sido aún más extendida. En el libro se denuncian las políticas económicas bolcheviques y la omnipresente organización estatal implantada para aplastar a toda oposición, en especial, la anarquista. Hoy celebramos esta cuidada edición de Descontrol, en la que se aprecia un gran esfuerzo de verificación de las distintas traducciones y ediciones anteriores de la obra.
Vsévolod Mijailovich Eichenbaum, más conocido como Volin, fue un testigo inigualable del proceso revolucionario ruso. Nació en 1882, estudió derecho en San Petersburgo, hasta que desertó atraído por las ideas socialistas. Fue protagonista de la revuelta de 1905 y encarcelado por ello. En 1907 logró evadirse y refugiarse en Francia, donde se adhirió a la praxis anarquista. Volvió a Rusia en 1917, en plena oleada revolucionaria, poco después se incorporó al movimiento majnovista y en 1919 fue encarcelado por la Cheka, pudiendo refugiarse en Alemania un año más tarde.
La Revolución Desconocida está dividida en tres libros. El Primero narra los hechos de 1825 a 1917, explica el sometimiento de la gran masa campesina al régimen de los zares; algaradas rurales y revueltas de sectores republicanos; el surgimiento del nihilismo, como corriente rupturista contra el conformismo, y el terrorismo proletario de propaganda por el hecho. Además, analiza las influencias de Marx y Bakunin, el predominio de la socialdemocracia y la gran crisis zarista de principios de siglo. En 1904, debido a las derrotas militares, el hambre, la represión y las desigualdades sociales, se extiende el cuestionamiento del sistema dirigido por Nicolás II. Para detener la creciente rebeldía, las autoridades crean una poderosa red de espías, policías e infiltrados. Uno de ellos, Gapon, debido a su carisma y a la falta de otros líderes que convoquen a las masas, se erige en el principal dirigente de la oposición. El Zar y su gabinete se sorprenden del radicalismo de su agente secreto y de que apoye la huelga de los encolerizados obreros de las fábricas de Putilov. Confían en él y lo dejan hacer, hasta que Gapon, arrollado por los acontecimientos, contagiado por la radicalidad y emoción de la lucha de 1905, se autonomiza del gobierno. Posiblemente, estemos hablando del infiltrado más importante de la historia social. El primer libro también explica el surgimiento de los soviets y como los desastres de la 1ª Guerra Mundial espolearon al movimiento revolucionario, entonces ya, dirigido por militantes autodenominados socialistas, anarquistas y comunistas. Acaba con la toma del Palacio de invierno de octubre de 1917 y la política bolchevique para hacerse con el poder de la situación.
El segundo libro empieza con la reacción del nuevo gobierno rojo hacia los anarquistas, ilegalizándolos primero y fusilándolos después. «La idea anarquista consistía en transformar las bases económicas y sociales de la sociedad sin el recurso de un Estado político, de un gobierno, de una dictadura […] para una actividad libre económica y social, practicada por las mismas asociaciones de trabajadores […]. A las tesis de los partidos: Estado transitorio, político y centralizado, los anarquistas oponían el acuerdo inmediato para la verdadera comunidad, económica y federativa» y en todo caso «ayudar al pueblo, orientarlo, instruirlo, incitarlo a emprender iniciativas, mostrarle el ejemplo, sostenerlo en su acción, pero nunca dirigirlo gubernamentalmente». El segundo libro sigue con la crítica de lo que significó La Paz de Brest-Litovsk de 1918, a partir de la cual el movimiento proletario en Rusia se separa del de Alemania y se autoriza a la contrarrevolución austro alemana a tomar las riendas de Ucrania, entonces sacudida por la lucha libertaria campesina. También afirma que el Estado bolchevique «como todo verdadero amo, no le deja, del producto de su trabajo, sino lo mínimo indispensable para vivir» aunque se equivocaba al sentenciar «no hay enriquecimiento capitalista, es cierto, pero otras castas engordan en la URSS» pues el acaparamiento y distribución (con suculentas ganancias individuales o sectoriales) de la producción es capitalismo, como lo es el hecho de que la inmensa mayoría de la población estuviese privada de los medios de producción y por ello obligada a vender su fuerza de trabajo. En una población de ciento setenta millones de habitantes, Volin calculó en casi diez millones el sector privilegiado, compuesto por altos funcionarios, campesinos acomodados, obreros tecnócratas, militares y policías de alta graduación y miembros destacados del partido.
Al libro tercero el autor lo llamó «Las luchas por la verdadera revolución social» en referencia a la resistencia de los marineros y obreros de Kronstadt de 1921 y al movimiento y guerrilla majnovista de 1918 a 1921, ambos aplastados por el Ejército Rojo comandado por Trotsky. «Según cálculos moderados, más de 200 mil campesinos y obreros, fueron fusilados o gravemente mutilados por los bolcheviques en Ucrania. Y otros tantos fueron encarcelados o deportados al desierto siberiano y otros lugares no menos penosos». En cuanto a Kronstadt, el comité revolucionario provisional se negó al desarme obligado por el gobierno y anunció: «los obreros y campesinos avanzan irresistiblemente, dejan atrás la Constituyente con su régimen burgués, y la dictadura del Partido Comunista y su Cheka y su capitalismo de Estado, que aprieta el nudo en el cuello de los trabajadores, amenazando estrangularlos». Por su parte, el movimiento anarquista conocido como Majnóvschina, tuvo que enfrentarse a las tropas austroalemanas, que tras el tratado de paz de 1918 podían controlar la región; a las tropas blancas zaristas, deseosas de reimplantar el antiguo régimen; al movimiento nacional autonomista y separatista, creado por la burguesía regional y al Partido Bolchevique quien le pidió alianza, para vencer a la reacción, y luego lo traicionó. Desgraciadamente la guerra no permitió desarrollar la colectivización ni la nueva sociedad en las zonas de Ucrania que estuvieron bajo influencia anarquista. Por otra parte, Volin tampoco describe con detalle sus características. Menciona el reparto de tierras y plantaciones colectivas, como si no hubiera diferencias sustanciales entre las dos realidades, dando importancia, únicamente, a que ambas cosas las decidían libremente. Calcula en siete millones de personas las que se organizaron de forma autónoma a la política bolchevique, aunque se lamenta de que los libertarios intelectuales tuvieran poca fuerza entre ellos y, en cambio, tropas majnovistas, demasiada «porque un ejército, cualquiera que sea, acaba siempre y fatalmente por adolecer de ciertos graves defectos, de una nefasta mentalidad específica». Al propio Nestor Majno, de quien no duda en señalar que fue el dirigente capaz de centralizar todas las voluntades verdaderamente revolucionarias, le critica «cierta ingenuidad, no lo bastante recelosa, en relación a los bolcheviques», una preparación político y social insuficiente y ciertos períodos y episodios lamentables, protagonizados junto a su camarilla, como el abuso de alcohol y las «orgías en que ciertas mujeres eran obligadas a participar».
Tal vez la principal limitación del análisis de Volin es la confianza que tiene en la política horizontal, sin dirigentes, obviando episodios históricos en los que de forma asamblearia se decidió reimplantar la propiedad o participar en una guerra interburguesa. La traición y la contrarrevolución no ha sido solo cosa de jefes y partidos, también ha sido llevada por masas ciudadanas actuando libremente. La horizontalidad, pese a su atractivo frente a una forma organizativa con elementos verticales, no garantiza el avance de la revolución. Lo que determina el carácter revolucionario de una lucha es la praxis del movimiento mismo, las medidas concretas contra la mercancía y el salario y la sustitución de las relaciones capitalistas por otras comunistas y anarquistas.
COMUNISMO ORIGINARIO
Comunismo originario y lucha de clases en la Iberia prehistórica. Rodrigo Villalobos García, Sabotabby Press (2023)
Se denomina comunismo originario a las sociedades igualitarias que distintos antropólogos llamaron salvajismo. El quiebre de esas comunidades se denominó barbarie y la evolución final, civilización (Estado y explotación del ser humano por otro ser humano).
La transformación y jerarquización de los iroqueses sirve de ejemplo de esta evolución. Cuando los europeos se toparon con ellos los describieron como seres humanos sin propiedad de la tierra, subordinación de la mujer (ni de nadie) y cuyos líderes no contaban con poderes coercitivos. Eran respetados por tener más edad, valor o capacidad de escucha. Si generaban excedente no lo vigilaban ya “que se encuentra silvestre en bosques y lagos” y cuando almacenaban alimentos en determinados lugares, los consideraban públicos.
La guerra contra los conquistadores y la irrupción de la ganadería, las monturas, las armas de fuego y la demanda de pieles los convirtió en bárbaros. El varón masculino agresivo, tan poco querido en sociedades igualitarias, empezó a contar con aprecio social. Se pasó de una gens matrilineal a una patrilineal, guerreros deseosos de pasar caballos a los hijos, como en otras partes del mundo sucedió con rebaños y, sobre todo, tierras (acumulación de riqueza, herencia…). En el caso de los iroqueses, pese a que los hombres vieron trastocado su rol y las mujeres en varios aspectos se vieron subordinadas, no cosificaron a sus compañeras, hijas, madres, hermanas como sí hicieron otros «bárbaros». Marx y Engels, en su obra El origen del Estado, la familia y la propiedad privada, afirmaban que: «La mujer se vio degradada, servidora, esclava de la lujuria, instrumento de reproducción, constituyéndose el primer antagonismo de clases». Las sociedades bárbaras, o jefaturas, aunque carecieran de Estados, y acaparamiento de los medios de subsistencia por parte de una élite, no pueden considerarse comunistas por la presencia de opresiones importantes.
Para explicar el funcionamiento de sociedades igualitarias y la aparición de desigualdades, el autor no solo se basa en los clásicos, y más contemporáneos, estudios antropológicos, al ser arqueólogo afirma que: «Un conjunto de cacharros y ruinas nos permiten reconstruir los modos de vida, economía, sociedad y mentalidad de una cultura extinta, así como la distribución espacial de espacios productivos, ceremoniales, domésticos y funerarios». En 2018 publicó el artículo «Menos trabajo y más cooperación. La Prehistoria no fue tan miserable como nos la contaron». Destaca el trabajo, en el mismo sentido del australiano Gordon Childe (1892-1957) y concreta sus estudios en el Holoceno, el período que va del fin de la era de las glaciaciones hasta nuestro presente, es decir, de los últimos doce mil años en la historia de la humanidad.
Otra tesis de Villalobos afirma que si bien el excedente sería uno de los detonantes de una clase ociosa, división del trabajo, esclavitud, sometimiento mujer, gobierno y fuerza armada como garante, hay sociedades que producen más de lo necesario y no por eso acaban estratificándose. Ejemplos de esto serían los escondrijos de carne de libre acceso dispersos por el territorio nunamiut o los sistemas de amistad e intercambio de los netsilik inuit o los potlatch de los nativos de la costa noroccidental de Norteamérica. En las sociedades estratificadas las familias siguen trabajando de forma autónoma en parcelas asignadas produciendo algo más de lo necesario para el jefe, por eso, lo que da su origen más que la propiedad privada o el excedente, fue el tributo. La apropiación del excedente mediante el tributo.
En cuanto el neolítico peninsular el autor afirma que no se han encontrado indicios de una profunda estratificación o de una clase aristocrática o explotadora pero sí de desigualdades entre géneros por actividades bélicas y diferencias de estatus misma aldea (sin saber si por linaje o por prestigio adquirido). Por ejemplo, en la Edad de los Metales, III milenio a. C. en Valencina (Guadalquivir), se descubrió un núcleo fortificado con sepultura monumental que parece que ya hay una clase explotadora, monopolizadora de los recursos estratégicos.
Quien quiera profundizar más sobre la materia se recomienda leer este libro que tiene una primera parte más accesible y una segunda, más técnica y arqueológica. Además, se puede consultar la web en la que el autor publica sus pesquisas www.lasgafasdechilde.es
La lectura de esta obra nos reafirma en la posibilidad de que algún día el ser humano pueda organizarse de forma comunista anárquica. De ahí que el movimiento que hoy lucha por reestablecer el comunal no se debería conformarse tan solo en poner en común algunos elementos importantes de nuestra organización y supervivencia (en la época, bosques, ríos, hornos, molinos, armas y consejos) sino todo lo demás, es decir, abolir la propiedad privada, el salario y la mercancía. Un nuevo Comunal, aunque sería un sistema social mucho más sano que el actual, al convivir con elementos esenciales del capitalismo acabaría subsumido por este.
DE MORRO ANTE LOS FENÓMENOS DEL TIEMPO
Sindicalismo y explotación de la tierra durante el periodo republicano de Aranjuez. Curro Rodríguez. Cuadernos de Contrahistoria Local. Aranjuez. 2021.
Aparecido dentro de la colección de Cuadernos de Contrahistoria local, el libro De morro antes los fenómenos del tiempo de Curro Rodríguez es tanto un estudio argumentado y ampliamente documentado como la vindicación de una lucha social en un tiempo y lugar concreto. Un texto pues que no pretende apelar a una engañosa objetividad científica pero que, sin desdeñar el valor de la verdad, saca del olvido la memoria de los perdedores. Una vez más, Curro Rodríguez demuestra que el estudio de la historia es un terreno de lucha y que si antaño esta lucha se libró en el plano de la acción con miras a un ideal de emancipación, en un periodo como el nuestro en que dicho ideal conoce horas muy bajas se trataría de que no perdamos los rasgos de una época y de la naturaleza de sus conflictos.
Rodríguez nos acerca al periodo previo a la guerra civil y a la primera época de la contienda desde el particular ángulo de visión del proletariado campesino en la comarca ribereña de Aranjuez. El libro se abre justamente señalando la poca atención prestada a esta cuestión por la historia local más o menos oficial. Con ese punto de partida, el autor nos propone una contrahistoria o historia a contrapelo que pueda ayudarnos a reconstruir paso a paso la evolución de una lucha campesina de la que el ejemplo ribereño no era sino una muestra de lo que estaba ocurriendo en otras regiones en aquel momento.
Una de las principales virtudes del libro que nos ocupa es la de mostrar cómo la guerra proletaria del 36 era una guerra profundamente anclada en el problema de la tierra y así el libro se abre, en los primeros capítulos, con un pertinente comentario sobre la Reforma agraria republicana y las repercusiones de esta reforma en la zona del Real Sitio. Otro de los aciertos del estudio es justamente el de intentar explicar la situación conflictiva del campesinado local en función de factores históricos vinculados a la evolución de la propiedad agrícola ocurrida en el siglo XIX después de las sucesivas desamortizaciones. Rodríguez muestra con ejemplos concretos cómo ciertos mitos de la edad liberal encubrieron fácilmente la agudización de la desposesión del campesinado, que crearía a la larga un auténtico proloteriado rural. Condiciones éstas que, sumadas a otros factores ideológicos y políticos, llevarían a la situación insostenible de los años treinta. Como lo expresa Rodríguez en su texto: «¿quienes se repartieron este pastel de la propiedad rústica desamortizada? En Aranjuez, con una superficie aproximada de 201,11 km cuadrados, fue subastado un 99 % del total, donde empresarios y políticos mayoritariamente fueron los grandes beneficiarios».
Rodríguez señala la existencia pues de una masa campesina que comienza a tomar conciencia de su fuerza y de sus intereses. En su estudio analiza primero la manera en que los campesinos intentaron aprovechar las vías legales ofrecidas por las instituciones republicanas para lograr el acceso a la tierra en un marco colectivo. La experiencia de la finca de Sotomayor será un ejemplo de como estas vías legales tropiezan con los límites de la estructura propietaria y con un laberinto de procedimientos administrativos interminables e inoperantes. Como dice el autor: «Probablemente, los cauces legales que algunos militantes del sindicalismo socialista ribereño habían transitado, habían resultado ser un pozo de frustraciones y esfuerzos estériles. La próxima vez se lo pensarían dos veces».
Después del periodo de huelgas del año 34, el autor pasa a anlizar otra tentativa colectivista local, situadq en la finca de Villamejor, esta vez resultado de la ocupación espontánea por parte de obreros y campesinos. Esta finca sería asignada, para su explotación en régimen colectivo, a la asociación obrera socialista de La Fresa. El trabajo de reconstrucción histórica por parte del autor es minucioso pero a menudo choca con la lamentable ausencia de documentos. Ante este vacío documental es difícil saber hasta qué punto este proyecto de explotación colectiva pudo adquirir formas más horizontales o asamblearias. Hay que tener en cuenta que, como el mismo autor señala, Aranjuez carecía de una tradición libertaria y él mismo se pregunta si los procedimientos legalistas del sindicalismo local no contribuirían a preparar el terreno para la reapropiación de la propiedad agrícola que se produce en la comarca a partir de 1939 con la llegada del franquismo.
La parte final del libro constituye una interesante reflexión crítica sobre el carácter ideológico del proletariado campesino de cara al fenómeno revolucionario. La discusión sobre la colectivización de la tierra, como destaca el autor, estaba en la zona de Aranjuez monopolizada por socialistas, comunistas y sus intereses estratégicos. Frente a todo ello, Rodríguez intenta sondear el verdadero alcance del proyecto emancipador de las luchas campesinas locales a pesar de los esquemas pragmatistas que las diferentes organizaciones sindicales querían imponer a la iniciativa espontánea del proletariado rural. Como lo expresa: «Por otro lado, en ocasiones tenemos la sensación de que cuando se antepusieron las siglas y las directrices de la organización, cuando el peso ideológico y el de sus cuadros dirigentes cobraba fuerza, el movimiento sindical sufría de parálisis y crisis o, incluso, producía rupturas en su seno. Por el contrario, cuando el proletariado organizado ribereños se lanzaba a la ofensiva (negociando bases de trabajo, declarando la huelga, atacando caravanas de propaganda fascista, solidarizándose con los detenidos, etc.) o de la retarguardia recomponía su tejido e influencia social (la Casa del Pueblo, cooperativas de consumo, cuidado de los hijos e hijas de los huelguistas metalúrgicos de Madrid, romerías y mítines, etc.) las consignas maximalistas generalmente pasaban a un segundo plano y esta organización proletaria se reforzaba».
Con cautela y rigor el libro de Curro Rodríguez nos desvela pues lo esencial de una lucha histórica y sus objetivos : «alcanzar la propiedad de los medios de vida», y como esta aspiración radical podía estar amenazada por su reintregación en las vías muertas del Estado.
José Ardillo
JACINTO TORYHO
Jacinto Torino Rodríguez (1911-1989), más conocido como Jacinto Toryho, fue un periodista y escritor anarquista. Para recordar su figura, hoy injustamente desconocida, José Miguel Fernández en Jacinto Toryho. Años de hierro. Conflicto bélico y anticomunismo vistos por un periodista libertario en el exilio (Ed. Renacimiento, 2023) ha recopilado en el libro diversos artículos publicados durante su periplo por varios países de Latinoamérica. (Tras su análisis de la derrota republicana en la Guerra Civil Española, Toryho dedicó buena parte de su labor a analizar las circunstancias de la conflagración mundial posterior y a criticar el proceder del comunismo soviético y sus satélites internacionales, que calificará como «la mayor traición conocida al proletariado mundial.»
ANARQUISMO EN PERÚ
Anarcrítica (Lima-Perú) se proyecta desde el 2013 como una editorial especializada en libros de ensayo y literatura de corte libertario y crítica social, siendo el interés principal la recuperación de la memoria histórica del anarquismo a nivel local así como el debate entre distintas manifestaciones dentro del mismo, procurando una actualización constante de las ideas ácratas, «textos debidamente editados con el cariño y fervor con el que hacían los libros y revistas nuestros compañeros de otros tiempos.» Seleccionamos para esta reseña 3 referencias de su interesante catálogo.
Anarquismo y Anarcosindicalismo en el Perú
La historia del Anarquismo en Perú y en América Latina es muy fructífera a la vez que desconocida. En este sentido esta obra pretende «recuperar con énfasis militante la gesta realizada por obreros anarquistas insertos en el seno del mismo proletariado local, y, a partir de ese marco ir comprendiendo el posicionamiento, además de las perspectivas en cuanto a posibilidades y limitaciones de la corriente libertaria dentro de la gama socialista que se ha forjado en nuestro país». El texto principal y que articula esta obra, «El Anarcosindicalismo en el Perú», es un clásico que fue escrito por la Federación Anarquista del Perú en 1947 y que relata los albores del anarquismo en el Perú, los gremios que participaban en las luchas y que dieron pié a diferentes organizaciones y publicaciones, en una cruenta época, donde como en otros lugares, la lucha por la jornada de 8 horas constituyó un hito. Le sigue un texto del anarcosindicalista Carlos Barba sobre la lucha obrera en este contexto y de la que fue participante activo, para culminar con una entrevista al mismo Barba realizada en 1971, que tiene el interés añadido del análisis en perspectiva. Por otro lado, una de las limitaciones de esta obra es que no aborda la rica experiencia del anarquismo en los Andes peruanos.
La anarquía está en otra parte
El contenido de este libro lo componen diversos artículos que fueron publicados por un abanico de publicaciones independientes entre el 2001 y el 2018. Textos que nos hablan de historias, aventuras y reflexiones sobre diferentes personajes libertarios; pero también de sexualidad, cine, educación o juego libre…, siendo el hilo conductor de los mismos «una sensibilidad radicalmente reacia a aceptar o a imponer cualquier forma de sumisión, una sensibilidad pronta a sublevarse contra toda tentativa de cercenar la diversidad y de imponer la uniformidad». Planteamientos impregnados de anti-dogmatismo y de rechazo de la ortodoxia, que realizan un llamamiento a la acción de pensar por sí mismo, de hacerse preguntas en voz alta e intentar responderlas con las herramientas de una cultura anticapitalista.
La anarquía está en otra parte «porque la anarquía es, consustancialmente, movimiento, y se anquilosa y se petrifica si se detiene el algún lugar», y porque «siempre será necesario salir de los márgenes y buscar más allá», «pero también está aquí y ahora en nuestro momento inmediato y en nuestra cotidianidad de cada instante».
Anarquía
Reedición de un clásico del prolífico escritor y referente histórico del anarquismo peruano y latinoamericano Manuel González Prada (1844-1918), autor dotado de una prosa literaria brillante y sin concesiones, que tiene en las obras Páginas Libres y Horas de Lucha su mejor exponente. Influenciado por los célebres anarquistas de su época, la evolución ideológica de González Prada basculó desde un individualismo radical con tintes liberales «hasta llegar a un anarquismo solidario y plenamente asumido», con un fuerte espíritu antiautoritario y la idea de que no hay diferencia entre el pensador que labora con la inteligencia y el obrero que trabaja.
La mayoría de los artículos reunidos en este vigoroso libro vieron la luz, originalmente, en el periódico Los Parias (Lima) entre los años 1904/1909, rescatando para esta edición, además, algunos inéditos hasta la fecha.
«La Anarquía es el punto luminoso y lejano hacia donde nos dirigimos por una intrincada serie de curvas descendentes y ascendentes. Aunque el punto luminoso fuese alejándose a medida que avanzáramos y aunque el establecimiento de una sociedad anárquica se redujera al sueño de un filántropo, nos quedaría la gran satisfacción de haber soñado. ¡Ojalá los hombres tuvieran siempre sueños tan hermosos!”»
LUCHA SOCIAL
Lucha social y represión en la Patagonia. 1920-1922 (Lazo ediciones, 2022)
Es una recopilación de artículos que se publicaron en el periódico anarquista La Antorcha en plena huelga de los peones rurales de la Patagonia. Una revuelta que se saldó con 1.500 huelguistas fusilados que habían osado organizarse, luchar por mejorar por sus condiciones de vida y plantar cara a los atropellos de la patronal y las fuerzas represivas. En plenos acontecimientos los redactores de La Antorcha se solidarizaron con la movilización y quisieron informar de ella al resto del proletariado, desmintiendo la propaganda oficial que hablaba de violentos «bandoleros del sur». En un extenso prólogo, los editores presentan los artículos que componen el libro, analizando el contexto y describiendo el desarrollo de la Federación Obrera Regional Argentina (de la comunista anárquica a la sindicalista) y del propio periódico la Antorcha.
En los diferentes artículos sobre aquella huelga aparecen informaciones nuevas, con respecto a lo escrito por Osvaldo Bayer o la película Patagonia Rebelde. Se cuenta, por ejemplo, que un militante había viajado a España para traer propaganda anarquista y distribuirla por las estancias. En total, cinco mil calendarios de Tierra y Libertad y doscientas colecciones de folletos. También se narra que, debido a los despidos y la presencia policial en las estancias ante los reclamos y amenaza de huelga, miles de peones fueron despedidos u obligados a echarse al monte para poder organizar la lucha. Se decidió que los proletarios que tuvieran pareja e hijos no formaran parte de esas partidas escondidas en el monte; tampoco los trabajadores que habían cumplido condena en Ushuaia. Se formaron grupos itinerantes precariamente armados, con ganado y herramientas robadas y algunos rehenes, propietarios y administradores de estancias. Los militantes de La Antorcha sostenían que en los campamentos de huelguistas «no persistía la idea de arreglo y de volver al trabajo con los patrones» si no, la de formar, en un punto solo conocido por ellos, una Comuna Libre. Otro episodio simpático narrado es el de los militantes del Partido Comunista pegando la letra de La Internacional en comedores de estancias y otros tapándoselos de inmediato: «en todos los casos fueron cubiertos por carteles con el lema ‘¡Viva la anarquía!’ y la explicación ‘Los trabajadores del sur no pueden prestar aprobación alguna a la táctica parlamentaria, que es la táctica de este partido, y son un repudio viviente de las directivas y del centralismo’». A pesar del enorme esfuerzo de comunicación con los huelguistas de la lejana región patagónica, los redactores de La Antorcha fueron contando los hechos, los reclamos, los métodos y la organización de la lucha, pero como tantas otras veces, lo que más reprodujeron fue la terrible represión que sufrieron sus hermanos de clase. Varios artículos están dedicados a la descripción de los fusilamientos de los luchadores detenidos.
Cuando nos adentramos en el análisis de esta revuelta constamos la famosa afirmación de Sant Just: «aquellos que hacen revoluciones a media cavan su propia tumba». La decisión de los huelguistas emboscados de liberar a todos los rehenes que tenían los dejó más indefensos para negociar y para evitar ser cazados. La razón esgrimida fue la dificultad de desplazarse y esconderse con prisioneros. Además, la consigna de no presentar una resistencia armada a los soldados parece que no evitó la ejecución sistemática de luchadores. Aunque hubo grupos, como el dirigido por Font «Facón Grande» que practicaron la autodefensa armada, el acuerdo general fue la de no disparar a las partidas de militares que los fueron rodeando en cañadas y estancias tomadas. Dicha resolución se tomó por el precario armamento con el que contaban los alzados y porque, como explicó un herido que se hizo el muerto para sobrevivir, «se había acordado rehuir todo encuentro con las tropas para evitar la efusión de sangre, y porque no era contra ellas que iba dirigida nuestra lucha; se quería hacer simples correrías que molestasen a los estancieros, impidiéndoles hacer los trabajos de marcación y esquila, a fin de que, amedrentados por las pérdidas que ellos les ocasionaría, consiguiesen la libertad de los compañeros presos. Pero estábamos muy equivocados en nuestros cálculos, los estancieros habían decretado nuestro exterminio».
LA FUGA
Carbonería El Buen Trato. La solidaridad anarquista y La fuga del Penal de Punta Carretas. Pascual Muñoz (Prometeo Ediciones, 2023)
«La solidaridad entre ácratas no es solo palabra escrita» escribieron los anarquistas en una famosa nota dejada en el túnel utilizado para la fuga. Sus palabras se convertirían así en una insignia de lucha revolucionaria para la posteridad, mientras que los periódicos de la época se llenaban de relatos sobre la extraordinaria afrenta que, una vez más, ponía a los rebeldes un paso adelante de las fuerzas del orden instituido. En el libro, el investigador del anarquismo Pascual Muñoz, relata de forma informada y clara, uno de los sucesos históricos más apasionantes de solidaridad revolucionaria de los años treinta en Uruguay. El 18 de marzo de 1931, una obra impresionante de ingeniería, coordinación de varias fuerzas del anarquismo revolucionario y voluntad de hierro se unían para lograr liberar, a través de un túnel creado desde un falso local en frente, a varios anarquistas prisioneros del Penal de Punta Carretas de Montevideo. Cumplía así su palabra uno de los anarquistas más reconocibles de la acción ilegal del Río de la Plata, Miguel Arcángel Rosigna. El grupo ácrata se había dispuesto a liberar a los anarquistas encarcelados y asestar así un duro golpe a las fuerzas represivas Uruguayas. El libro, prolijamente armado por la editorial Prometeo, logra mostrar, a través de los textos de Muñoz y la incorporación de textos de la época, varias de las características más destacadas del movimiento anarquista de los años treinta en el Río de la Plata. En sus páginas se conjugan el internacionalismo revolucionario, los debates internos y el impulso refractario de parte de una sociedad que se cerraba rápidamente en un mundo cada vez más fascistizado.
PÓLVORA VERDE
Pólvora verde. Breve diccionario anarquista de la región uruguaya (Alter ediciones, 2023) escrito por Regino Martínez y Pascual Muñoz y en venta en librerías barcelonesas como Aldarull y La Rosa de Foc, es un compendio, ordenado alfabéticamente, de conceptos, grupos y militantes que dejaron huella en Uruguay.
En esta obra aparecen personas criollas y emigrantes que junto a sus ganas de mejorar sus vidas aportaron praxis revolucionaria y fundaron escuelas, teatros, mutuas médicas, comités de barrio, bibliotecas, clubes deportivos, coros, sindicatos, grupos armados y cooperativas. Bombas, libros, canciones, molotovs y reuniones, muchas reuniones en las que nunca faltó la cohesionadora yerba mate, conocida desde décadas atrás, como pólvora verde.
Además del combativo ambiente que se vivía en aquella región hace cien años, el diccionario recoge muchos momentos, dichos y personajes de los años sesenta y setenta, por la importancia que tuvieron en aquél intento de transformar la sociedad de raíz. Debido a la generación a la que pertenecen los autores y al gran conocimiento que tienen del terreno, también se rescata la oleada de radicalidad que se produjo en los noventa y primeros dos mil, en los que, de forma autónoma, el estudiantado radical, el barrio organizado, el insurreccionalismo y la solidaridad internacionalista irrumpieron subversivamente por las calles montevideanas y y zonas rurales, donde se forjaron encuentros anarquistas, sabotajes, cooperativas y vecindades de apoyo mutuo.
Es un diccionario inacabado, que se habrá de ir renovando lustro a lustro, pues la lucha no ha acabado, para continuarla sirva este libro como herramientas para pensar y transformar la realidad anárquicamente.
ARRIBA LOS QUE LUCHAN
Arriba l@s que luchan. Una historia de la Huelga General de 1973 (Ferrujo ediciones) es el último trabajo de Pascual Muñoz, uno de los historiadores más relevantes sobre el anarquismo y el movimiento obrero en la región uruguaya. El siglo XX se vio sacudido por huelgas memorables, como las de 1909 y 1917 en España o la de 1980 en Polonia. Entre las más largas se cuentan la de 1968 en Francia y la de 1973 en Uruguay, de esta última va este libro.
En Uruguay, en 1968, una gran crisis económica y el resurgir del movimiento revolucionario a escala mundial empujaron a toda una generación a luchar por transformar una sociedad que consideraban caduca e injusta. El asociacionismo proletario y un amplio abanico de formas de lucha, que iban desde manifestaciones relámpagos hasta el uso de armas, tuvo en jaque al poder hasta que, el 26 de junio de 1973, se consolida un golpe cívico militar. Como respuesta, el proletariado inició una huelga general indefinida con ocupaciones de fábricas y centros de estudio, convertidos en puntos de encuentro de trabajadores, vecinos y militantes fogueados en distintas batallas. Sabotajes, pintadas, coordinación y crítica a los apagafuegos completaron las acciones durante quince días hasta que, aconsejados por los líderes de la gran Convención Nacional del Trabajo (que proponían seguir la lucha por otros métodos), los obreros volvieron al trabajo a regañadientes y sin haber podido derrocar a los militares.
El estudio de Pascual Muñoz, es breve pero conciso, se apoya en fuentes primarias como entrevistas y publicaciones de la época y destaca la actitud de militantes radicales y anarquistas de la Tendencia Combativa y de la Resistencia Obrero Estudiantil. El libro está dividido en dos partes, en la primera, el autor repasa los hechos y el asociacionismo proletario desde 1964 hasta 1973 y, en la segunda, relata los quince días que duró la huelga y deja una contundente conclusión: «Quedó demostrado que los gremios que lograron sostener la lucha con firmeza inclaudicable fueron aquellos de la Tendencia que practicaron, durante los años previos, una dinámica de lucha ofensiva constante […]. Fueron aquellos gremios jugados a la “pacificación” a la espera de una solución mágica por la vía electoral a los que les resultó insostenible con el paso de los días el mantenimiento de la huelga». Arriba l@s que luchan. Una historia de la Huelga General de 1973 se puede descargar en https://sitiosdememoria.uy/ recurso/4461
REVOLUCIÓN
Revolución. número 2. Proletarios internacionalistas
La revista empieza con dos artículos que muestran que la escalada bélica -de la que Ucrania es un eslabón- y la disparatada inflación mundial, responden a las necesidades actuales de la valorización capitalista y hacen recaer en el proletariado todas sus brutales consecuencias. El derrotismo revolucionario que débilmente se ha expresado en Ucrania y Rusia, así como las luchas internacionales contra el aumento de los precios de los productos básicos señalan el único camino posible para afrontar esta situación y trazar una perspectiva revolucionaria.
Sin lugar a dudas, lo más importante de esta nueva publicación de Proletarios Internacionalistas son los artículos sobre la Revolución y contrarrevolución en la España de los años treinta. Es el resultado de la investigación, discusión y redacción que varios núcleos de compañeros, de distintos países, realizaron durante años, con el fin de realizar un balance de las principales rupturas revolucionarias y, a su vez, analizar las principales prácticas e ideologías contrarrevolucionarias.
PSICOTERAPIA
La psicoterapia ha muerto. Autoediciones La Porvenir. Bilbao (2023)
Con un título muy directo este fanzine aporta unos apuntes críticos hacia la psicoterapia y la facilitación, consideradas como un problema. Tomando como bases diversas experiencias personales, intercambios, conversaciones y aprendizajes en red se reflexiona sobre los malestares que nos llevan a necesitar ayuda, sobre qué necesidades estamos atendiendo y sobre cuál es el rol de los y las terapeutas. Desde ahí se lanzan ideas y preguntas para atisbar otros caminos para ver qué podemos hacer «con eso que nos pasa.»
autoediciones@laporvenir.org
DOS PUBLICACIONES
«Redes libertarias» es una nueva publicación semestral, que en su encabezado ya nos muestra su filosofía: «Tejiendo redes libertarias». Se trata de una revista-web de cultura y pensamiento no vinculada a ninguna organización que pretende aportar su granito de arena a la rica tradición de publicaciones a lo largo de la dilatada historia del anarquismo. https://redeslibertarias.com.
Por su parte, «El fil d’Áriadna», pretende ser una llamada a luchar contra la inercias que nos impiden pensar y crear de forma libre, un modesto y artesanal intento de «salir del laberinto» y lanzar semillas que esperemos que germinen en un terreno poco propicio como el actual. Contacto: elfildariadna2024@gmail.com.
[related_posts_by_tax posts_per_page="4"]