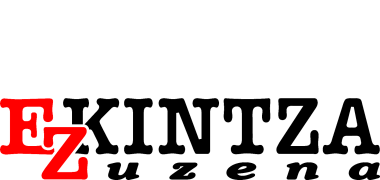«Si queremos la paz, debemos prepararnos para la guerra». En la reunión de máximos mandatarios de la UE que tuvo lugar en marzo de 2024, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, marcaba la línea a seguir: «Debemos pasar a una ‘economía de guerra’. Ha llegado el momento de asumir la responsabilidad por nuestra propia seguridad».1 Economía de guerra ya no es sólo una metáfora utilizada en los tiempos del Covid para justificar la intervención del Estado en la economía ante la interrupción de las cadenas de valor globales. Ahora opera en sentido literal, desde la reindustrialización vía fábricas de armas hasta el incremento de los presupuestos para la guerra, para que la deriva militarista europea avance a toda máquina.
La pandemia y la guerra, de hecho, han transformado la política exterior de la Unión Europea. Tras el parón de las cadenas mundiales de suministro, primero, la salida de la crisis se articuló en base a una inyección masiva de fondos públicos y a la redefinición del modelo económico en consonancia con el capitalismo verde y digital. La invasión de Ucrania y la guerra en la frontera oriental de la UE, después, tuvieron como resultado el refuerzo del control migratorio y la apuesta por impulsar las políticas europeas de defensa.
La combinación de ambos fenómenos, en el marco de las crecientes tensiones geopolíticas y la disputa por las principales rutas comerciales, ha llevado a la Unión Europea a intensificar su apuesta por asegurar el acceso a los recursos minerales estratégicos. Porque las materias primas esenciales para el desarrollo de coches eléctricos, energías renovables, baterías y dispositivos móviles, en su gran mayoría, están distribuidas en territorios ajenos a la Unión. Así, dando por bueno que la única propuesta económica posible pasa por el «crecimiento sostenible» y la «competitividad responsable» –eufemismos actualizados del business as usual–, la UE ha lanzado una ofensiva global para blindar el suministro de energía y materiales.
El reposicionamiento de la Unión Europea en el mundo se despliega en base a tres pilares fundamentales. Primero, una doctrina del shock militar, con la que se incrementan las inversiones públicas para la guerra y se reactiva la industria armamentística. Segundo, un reforzamiento de las fronteras exteriores de la Unión, con el que se niega el derecho a tener derechos a las personas migrantes que quieren llegar a Europa. Y por último, una ofensiva extractivista neocolonial, que a través de acuerdos comerciales y partenariados estratégicos trata de capturar en terceros países los minerales imprescindibles para la transición de la UE al capitalismo verde y digital.
Prioridades made in Europe
«¡Acuerdo! El Consejo Europeo cumplió nuestras prioridades». Al terminar la primera reunión de líderes europeos en 2024, la presidenta de la Comisión celebraba así el consenso de la UE en torno a los ejes sobre los que va a pivotar su agenda en los próximos tiempos: «Apoyar a Ucrania. Luchar contra la migración ilegal. Apoyar la competitividad europea». Según Ursula von der Leyen, el 1 de febrero se convirtió en «un buen día para Europa».
En el marco del capitalismo verde oliva, las posibilidades de acometer la tantas veces anunciada transformación del modelo productivo, así como de acelerar la transición energética y cumplir con los planes de descarbonización, quedaron sepultadas bajo las bombas en Ucrania y Palestina. El régimen de guerra ha acabado por superponerse al Green New Deal. Al final, lo que está tratando de promoverse es un conjunto de normativas y políticas, que abarcan desde la cuestión migratoria a la militar pasando por la omnipresencia de lo comercial, para sostener el metabolismo económico europeo.
La Unión Europea siempre ha tratado de proyectarse como el policía bueno de la globalización capitalista, con unas posiciones internacionales en materia ambiental supuestamente menos agresivas que las del resto de las grandes potencias. Sobre todo, con una narrativa que ha insistido en su declarada preocupación por la inclusión social y los derechos humanos en todo el mundo. Pero esta imagen se ha venido abajo en los últimos tiempos.
Sin desconocer que la construcción de la Europa fortaleza siempre se ha fundamentado sobre las bases de la explotación y el neocolonialismo, los ideales progresistas que formalmente presidieron durante décadas la acción de la UE ya no aguantan ni siquiera en el papel. Más allá de evidenciar el fracaso del greenwashing, la necesidad de asegurar el aprovisionamiento de gas y minerales críticos, de controlar las fronteras (exteriores e interiores) y de apostar por el militarismo para garantizar los intereses de los grandes propietarios, han terminado de liquidar los «valores europeos».
La presidencia española del Consejo de la UE –ejercida en el segundo semestre de 2023– resultó muy importante para certificar el reposicionamiento estratégico de la Unión Europea. Que ha pasado por una ofensiva normativa en todos los frentes: migración y asilo, materias primas, inversión y comercio, control y ampliación de fronteras, inteligencia artificial, mercado eléctrico, reglas fiscales… Extendiendo a Europa el liderazgo progre que ya ejerce en el Estado español, el ejecutivo de Sánchez ha liderado las negociaciones a nivel comunitario para cerrar un conjunto de acuerdos con los que la UE pueda seguir apareciendo ante los ojos del mundo como el adalid de la «competitividad responsable». A la vez que se ha garantizado, entre tratados comerciales e intervenciones militares, el acceso a los recursos materiales necesarios para el sostenimiento del capitalismo verde y digital.
Uno de los casos paradigmáticos del reposicionamiento geoestratégico de la UE es el Global Gateway. Este macro programa de colaboración público-privada impulsado por la Unión combina, en los acuerdos firmados, el eje comercial con el migratorio. «Estamos aquí para intensificar la asociación con Mauritania. Con inversiones del Global Gateway para la transición verde y digital. Y una mayor cooperación en materia de seguridad regional y migración», ha dicho Von der Leyen, acompañada de Pedro Sánchez, en su reciente visita al país africano. Lo llaman cooperación e inversión cuando quieren decir externalización (de fronteras), extracción (de materias primas) e internacionalización (de grandes empresas españolas).
La ofensiva normativa de la UE ha abarcado todos los frentes menos uno: a pesar de sus llamamientos al cumplimiento del derecho internacional, la Unión no ha impulsado ni una sola acción efectiva para detener el genocidio en curso. Las declaraciones del presidente del gobierno español sobre el reconocimiento del Estado palestino –análogas a las del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell– no sirven de mucho cuando Gaza está siendo arrasada y su población aniquilada. Lo que muestran dramáticamente, una vez más, es la asimetría normativa sobre la que se asienta el proyecto europeo: miles de reglas y actuaciones contundentes para blindar el comercio mundial, apenas un puñado de declaraciones y ninguna medida concreta para defender los derechos humanos.
MilitarizaciÓn
«Se trata del comercio, la prosperidad y la estabilidad de todo Oriente Medio; en definitiva, la continuidad del orden multilateral», dijo Pedro Sánchez en el último Foro de Davos en referencia a la protección de los buques comerciales en el mar Rojo. Y es que, para proteger los intereses geoestratégicos, la Unión Europea ha añadido ahora a su tradicional soft power, ejercido a través de la diplomacia económica y los tratados de comercio e inversión, el hard power de las intervenciones militares. «La batalla del mar Rojo es una contienda estratégica de gran importancia», como ha señalado la analista libanesa Leila Ghanem: «En primer lugar, por su impacto en la navegación marítima y el transporte internacional. Pero esta contienda esconde otra más virulenta, la de las rutas comerciales terrestres y marítimas que China y Estados Unidos se disputan de manera sigilosa».2
La excepcionalidad de la invasión terrestre y los bombardeos en la frontera oriental de la UE han llevado a que la población europea acepte sin demasiadas reticencias tanto el envío de armas a Ucrania como el incremento de los presupuestos militares. «Dado que la guerra de Rusia contra Ucrania ha modificado la estructura de seguridad europea, ello requiere también un esfuerzo urgente desde la Unión para fortalecer su capacidad de respuesta en los términos que impone un mundo hostil», leíamos en el editorial de El País el pasado 3 de marzo. Ese mismo día, el diario abría en portada con el titular «Europa se prepara ya para un escenario de guerra» y recomendaba que las propuestas militaristas, en caso de ser contestadas por la población, fueran «acompañadas de una labor intensa de explicaciones y pedagogía política ante una ciudadanía europea educada durante varias generaciones, por fortuna, en escenarios de paz».
Además de fomentar la ideología militarista, «debemos pasar de la fabricación a la producción en masa de armamentos. Aquellos que quieren la paz deben poder disuadir con éxito a los agresores», ha dicho el canciller alemán Olaf Scholz.3 Crece pues la escalada bélica en la Unión Europea, con el gobierno socialdemócrata de Alemania a la cabeza. «Europa tiene que invertir en fabricar más municiones y armamento», insiste la exministra de Asuntos Exteriores del gobierno español: «La Unión Europea debe impulsar su industria de defensa y lo tiene que hacer con una planificación a nivel europeo, porque eso va a dar la señal a la industria armamentística de que debe aumentar su capacidad de producción».
La recomposición capitalista en la Unión Europea, junto a la apuesta verde y digital, pasa por lo militar. En línea con el incremento de las inversiones militares a nivel mundial, que ya en 2023 aumentaron un 9% respecto al año anterior,4 la UE acaba de presentar su estrategia industrial de defensa. No es que los aspectos energéticos (verde) y tecnológicos (digital) hayan dejado de ser relevantes, lo que ocurre es que ahora la UE ha impulsado la deriva militarista como vector central para la «salida de la crisis» europea.
En 2014, los Estados europeos miembros de la OTAN tuvieron un gasto militar de 235.000 millones de dólares, equivalente al 1,47% del PIB de media. En 2023 esa cantidad subió hasta los 347.000 millones, correspondientes al 1,85%. Y para este año se prevé que el gasto en este rubro sea de 380.000 millones, llegando al 2% del PIB tal y como ha exigido la Alianza Atlántica. Ya hay diez países europeos —de los 22 que pertenecen a la OTAN– que han superado ese objetivo del 2%; se estima que serán 17 al final de 2024.5
Según los datos del colectivo Tortuga, el año pasado el gobierno español cerró 166 acuerdos para elevar el gasto militar hasta los 28.232 millones de euros.6 El presupuesto oficial de defensa en 2023 fue de 13.161 millones de euros, pero en realidad esa cifra se multiplicó por dos mediante los gastos comprometidos en otras partidas ministeriales: programas de armamento, misiones en el exterior, reparaciones y suministros, dotación de personal, operaciones especulativas con propiedades de Defensa… Al ya considerable aumento del 26% en las inversiones militares para el año pasado, hay que sumar esta duplicación efectiva del gasto real en defensa: en la práctica, el Estado español ha superado a día de hoy el 2% del PIB con su gasto en armamento.7
Las nuevas reglas fiscales de la UE, que están a punto de aprobarse tras una larga negociación, van a contemplar que el gasto público en armamento y seguridad sea considerado como prioritario frente a otras posibles inversiones.8 En los planes de reducción de deuda, resultado de la reactivación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, tendrá que especificarse qué va a hacer cada uno de los Estados miembros en relación al blindaje de los gastos militares. «Acojo con satisfacción el acuerdo político sobre la revisión del presupuesto de la UE. Teníamos la voluntad, ahora tenemos los medios para actuar», ha afirmado Von der Leyen en línea con los tres pilares establecidos: «Por una economía competitiva. Lucha contra la migración ilegal. Más apoyo a nuestros socios globales».
Control de fronteras
La remilitarización de la UE, aunque no terminaba de materializarse, llevaba tiempo en las agendas europeas como parte de la apuesta por la «autonomía estratégica». Las políticas securitarias y la externalización de las fronteras sirvieron en los últimos años para activar Frontex, una especie de fuerza armada europea con la que a la vez se impulsaba la industria de defensa propia. Pero las posibles dificultades para avanzar en la militarización se disiparon de un plumazo con la existencia de un conflicto bélico en suelo europeo. La guerra de Ucrania se ha convertido en el escenario idóneo para legitimar e impulsar una «Europa de los mercados y la seguridad».
Militarización y control fronterizo, de hecho, son dos cuestiones estrechamente relacionadas. Ya en 2022, en la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid, se impulsó la redefinición de las «amenazas híbridas» y la «instrumentalización de la migración» pasó a ser considerada como un peligro potencial para la Unión. Básicamente, es la traducción discursivo-estratégica de lo que venía siendo costumbre en las prácticas cotidianas de la Europa fortaleza. Un eterno presente racista y colonial que, más aún si cabe con el avance de la emergencia socioecológica, resurge en el marco del capitalismo verde oliva patrocinado por la Unión Europea.
El blindaje de la Europa fortaleza es otro de los pilares centrales del reposicionamiento geopolítico de la UE. En realidad, este ha sido uno de los elementos fundacionales de la propia Unión desde sus inicios, ya que los derechos de ciudadanía siempre fueron concebidos por y para quienes tuvieran la nacionalidad europea. En un mundo atravesado por múltiples crisis y con un horizonte de (aún mayor) competencia global por los recursos naturales, el control de las fronteras de la UE y la expulsión de las personas migrantes aparecen de nuevo, a costa de la constante destrucción de derechos humanos, como propuestas de las élites político-económicas para garantizar su «Estado del bienestar».
El avance de las políticas de externalización de fronteras es una de las consecuencias más evidentes de este modelo de control migratorio. En el verano de 2023, Von der Leyen, Rutte y Meloni sellaron el acuerdo de la Unión Europea con Túnez para la subcontratación de las tareas de control fronterizo, asumiendo una corresponsabilidad criminal por dejar morir a las personas migrantes en el desierto. Y este acuerdo se suma a los que la UE ha firmado con Turquía y Marruecos, que ejercen las labores de represión en las fronteras a cambio de importantes inyecciones de fondos. Por no hablar de los acuerdos de cooperación firmados con Túnez, Libia y Níger, que también son instrumentos al servicio del control migratorio. El último acuerdo ha sido el cerrado con Egipto: a mediados de marzo, la presidenta de la Comisión Europea viajó a El Cairo, acompañada de los jefes de gobierno ultraderechistas de Italia y Grecia, para inyectar 7.400 millones a una dictadura militar para que bloquee a los miles de personas desplazadas por Israel que huyen del genocidio en Gaza.
Pero la UE no solo se dedica a subcontratar los abusos sobre los derechos humanos y las violaciones del derecho internacional, también los comete ella misma: Frontex ha compartido con una milicia paramilitar libia vinculada a Wagner las coordenadas de barcos en los que cientos de personas trataban de atravesar el Mediterráneo. Entre 2019 y 2022, el presupuesto de Frontex aumentó un 55%. Como bien ha resumido Sani Ladan, «Frontex siempre ha representado el brazo armado de la política de militarización de las fronteras de la Unión Europea».9
Este control de fronteras se ha fortalecido aceptando las propuestas de la extrema derecha sin la extrema derecha. De Macron a Marlaska, es lo que se ha dado en llamar la lepenización de los espíritus.10 Aunque, a decir verdad, esta estrategia ya no tiene demasiados problemas en caminar de la mano de los gobiernos neofascistas: Orban y Meloni se han felicitado por el nuevo pacto migratorio europeo, el mismo que Pedro Sánchez ha definido como «un acuerdo histórico».
Dificultar las condiciones para solicitar asilo, alargar los tiempos de detención, consolidar la externalización de fronteras y potenciar la criminalización del trabajo humanitario son algunas de las claves del nuevo reglamento europeo en materia migratoria. En palabras de la directora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, «el esperado pacto de migración y asilo se está convirtiendo en una amenaza para las personas refugiadas, que verán como sus derechos y sus vidas cada vez valen menos en las fronteras de Europa».11 Y es el gobierno «más progresista de la historia» el que ha impulsado este acuerdo con el que se restringen todavía más los menguantes derechos de las personas migrantes.
Extractivismo
«Nuestras economías dependerán cada vez más del comercio internacional a medida que se acelere la transición para abrir más mercados y acceder a los insumos necesarios para la industria», dijo Ursula von der Leyen el año pasado en el Foro de Davos: «El comercio internacional es clave para ayudar a nuestra industria a reducir costos, crear empleos y desarrollar nuevos productos». No es de extrañar, por tanto, que la tercera pata del reposicionamiento de la UE en el concierto global se asiente sobre la intensificación de la ofensiva extractivista.
La Unión, con una maquinaria tecnocrática habitualmente torpe a la hora de poner en marcha mecanismos efectivos para el control de los grandes poderes económico-financieros, ha sido extraordinariamente eficaz para redefinir su agenda extractivista tras la invasión rusa de Ucrania. La agenda de inversiones Global Gateway y la nueva oleada de acuerdos de comercio e inversión impulsados por la UE han sido diseñadas con un objetivo: asegurar el acceso de las transnacionales europeas a las materias primas esenciales para el desarrollo del capitalismo verde y digital.
Sin ir más lejos, la Comisión Europea acaba de firmar un acuerdo de asociación estratégica con Groenlandia para explotar sus riquezas naturales: 25 de las 34 materias primas fundamentales para el capitalismo verde y digital. Van una decena de partenariados estratégicos sobre materias primas firmados en apenas dos años. Que se suman a la renovación del acuerdo comercial con Chile, el mayor proveedor de litio –y uno de los más importante de cobre– a la Unión Europea, y al intento (hasta la fecha, infructuoso) de cerrar el acuerdo con Mercosur, una región que además de productos agroindustriales también suministra a la UE minerales como niobio, níquel y litio.
La Unión Europea ha lanzado esta ofensiva normativa pro-extractivista, como decíamos, para garantizarse el suministro de los minerales imprescindibles para el avance de la transición energética en el capitalismo verde y digital. Pero algunas de estas materias primas resultan esenciales para el desarrollo de la industria militar: la inclusión del titanio y el aluminio en la lista de minerales estratégicos responde sobre todo a las presiones de los lobbies de la aeronáutica y la fabricación de armamento.12
El modelo de alianzas público-privadas vuelve a ser el elegido para la internacionalización de las grandes empresas europeas. Una colaboración win-win en la que, siempre en base a la doctrina oficial, la inversión extranjera se despliega de la mano de la creación de empleo, la transferencia tecnológica y el bienestar para las poblaciones en las que se implanta, a la vez que redunda en dividendos para las transnacionales europeas y recursos para sostener el metabolismo económico de la Unión. Actualizando el paradigma dominante en la política exterior europea durante las últimas cuatro décadas, la colaboración público-privada garantiza la tríada militarización-fronteras-extractivismo, mientras se prometen todo tipo de beneficios sociales, laborales y ambientales para los países con los que se firman los acuerdos. Que, al final, no solo no terminan por llegar a quienes iban a ser sus destinatarios, sino que vuelven a estos en forma de una larga ristra de impactos socioecológicos.
Los tratados de comercio e inversión, seña de identidad de la acción exterior europea durante las tres últimas décadas, se recuperan ahora entre el declive de la hegemonía estadounidense y el reciente poder de China en los mercados globales. En aquellos territorios y regiones ricos en recursos minerales en los que no es posible firmar acuerdos comerciales, se impulsan partenariados estratégicos y políticos. Y cuando caducan los tratados firmados en el pasado, se renuevan incorporando disposiciones sobre los nuevos sectores estratégicos.
Mientras el reglamento europeo de materias primas fundamentales ha sido tramitado en ocho meses mediante un procedimiento exprés, otras normativas europeas, como la relativa a la diligencia debida de las empresas sobre derechos humanos y medio ambiente –y eso que se trata de una sofisticación jurídica basada en la unilateralidad que, en la práctica, va a obligar a las transnacionales a muy poco–, transitan por un recorrido mucho más largo. No en vano, la asimetría entre la lex mercatoria y el derecho internacional de los derechos humanos es la clave de bóveda de la globalización capitalista.
¿Y los derechos humanos?
«Las instituciones deben reflejar el mundo de hoy, no el de hace 80 años», ha afirmado António Guterres. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el mejor de los casos, se ha quedado en eso: una declaración, que ni es universal ni es para todos los seres humanos. La completa demolición del sistema internacional de derechos humanos,13 en consonancia con lo que ha dicho el secretario general de la ONU, no deja efectivamente otra salida: el marco instaurado al finalizar la segunda guerra mundial ha quedado sepultado bajo las bombas en Gaza y los llamamientos al derecho internacional14 no sirven de mucho, se requieren otros espacios de gobernanza con liderazgo del Sur global.
En el marco de la ofensiva capitalista y el recrudecimiento del régimen de guerra para garantizar los beneficios de los grandes propietarios15, se está profundizando en la degradación del sistema internacional de derechos humanos: la expropiación, la expulsión, la destrucción y la violencia se configuran como elementos constitutivos de un necrocapitalismo cada vez más generalizado16. La desigualdad también ha entrado a formar parte de los núcleos esenciales del sistema de dominación, institucionalizando las desigualdades de clase, género, etnia/raza y nacionalidad. Se va asentando así un estado de excepción permanente, donde la debilidad de las organizaciones y movimientos sociales limita las posibilidades de confrontación para situar en su lugar las lógicas de concertación.
Pero el caso es que, frente a la decisión estratégica de la UE de impulsar un pack de políticas y normativas con el que reforzar su rol geopolítico, se podría establecer perfectamente otro tipo de regulación. Se dice una y otra vez que eso es imposible, cuando ya vivimos en los tiempos de la re-regulación permanente.
En el momento en que han estado en cuestión los beneficios empresariales, el suministro energético o las necesidades de liquidez de los bancos, se han cambiado todas las normas que hubiera que cambiar para reconducir la situación. Cuando así lo ha querido, Estados Unidos ha prohibido las importaciones de productos provenientes de China manufacturados en condiciones de trabajo forzoso (teóricamente, para proteger a la etnia uigur; en la práctica, por la guerra económica entre potencias imperiales). Para el derecho a la protesta, no hay duda en reformar los códigos penales y promulgar leyes de seguridad ciudadana;17 para el derecho al lucro, sin embargo, se promueven códigos de conducta, programas de «responsabilidad social» y normas unilaterales.
La asimetría normativa que preside el capitalismo global no es un principio inamovible: las normas que conforman el derecho internacional de los derechos humanos tienen que resituarse en el vértice de la jerarquía del orden internacional por encima de las reglas de comercio e inversión. Y sus contenidos deben ser dotados de plena exigibilidad y justiciabilidad. Siendo conscientes de que el camino se encuentra lleno de obstáculos, se trata, al fin y al cabo, de tener la voluntad política para afrontarlo.
Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro
Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) Paz con Dignidad
NOTAS
- Charles Michel, «Si queremos la paz, debemos prepararnos para la guerra», El País, 19 de marzo de 2024.
- Gorka Castillo, «La contienda del mar Rojo esconde otra más virulenta: la disputa de las rutas comerciales de China y Estados Unidos», entrevista a Leila Ghanem en CTXT, nº 304, enero de 2024.
- «Ninguna guerra es injusta para quien la promueve. Mejor dicho, todas encuentran su justificación desde un principio. Nunca una guerra es ofensiva, sino defensiva», ha escrito Josemi Lorenzo, «Guerras, las justas. Las ‘guerras justas’ en la historia», El Salto, 13 de febrero de 2024.
- Andrea Rizzi, «Un mundo inseguro se lanza al rearme con un auge del gasto militar del 9% en 2023», El País, 19 de febrero de 2024.
- María R. Sahuquillo y Andrea Rizzi, «Europa se pone en pie de guerra», El País, 3 de marzo de 2024.
- «El Gobierno comprometió gastos militares en 2023 por el doble del presupuesto del Ministerio de Defensa», El Salto, 3 de enero de 2024.
- Centre Delàs, «El gasto militar real español para 2023 será de 27.617 millones, más del doble de lo asignado al Ministerio de Defensa y por encima del 2% del PIB que exige la OTAN», octubre de 2022.
- «Lo más relevante de la operación militar europea es que entronca perfectamente con la creciente tendencia a las políticas de securitización en la UE que han llevado al mayor gasto militar de la historia», han escrito Alfons Pérez y Nicola Scherer, «Quién gana, quién paga y quién sufre en la operación militar europea en el Mar Rojo», CTXT, nº 304, enero de 2024.
- Sani Ladan es, junto a Ainhoa Ruiz Benedicto y María Fraile Moreno, coautor del informe ¿Quién vigila al vigilante? Violencia en las fronteras e impunidad en Frontex (Centre Delàs e Irídia, 2024)
- Miguel Urbán, Trumpismos: neoliberales y autoritarios. Radiografía de la derecha radical, Barcelona, Verso, 2024.
- CEAR, «La posición del Consejo UE sobre el Reglamento de Crisis pone en serio peligro el derecho de asilo», 5 de octubre de 2023.
- Olivier Petitjean y Lora Verheecke, Blood on the Green Deal. How the EU is boosting the mining and defence industries in the name of climate action, Corporate Europe Observatory (CEO) y Observatoire des Multinationals, 2023.
- Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro, «75 años después, ¿dónde están los derechos humanos?”, CTXT, nº 297, junio de 2023.
- Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro, «Tesis sobre ese derecho internacional del que usted me habla», El Salto, 5 de noviembre de 2023.
- Gonzalo Fernández y Juan Hernández Zubizarreta, «La tormenta perfecta ya está aquí», El Salto, 17 de marzo de 2022.
- Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro, «Salir del necrocapitalismo: los derechos humanos frente al poder corporativo», Viento Sur, nº 182, 2022.
- Juan Hernández Zubizarreta, Erika González y Pedro Ramiro, Criminalización del derecho a la protesta: patrones, actores e instrumentos, OMAL, 2022.