 |
| Economía |
| principal economía | política pensamiento | marx siglo XXI debates | eventos institucional | enlaces |
|
|
|||||
Factores de Oferta y Demanda en las Agroexportaciones Cubanas
Anicia García Álvarez
Introducción
El tema central de este estudio empírico se orienta a la investigación
de los efectos diferenciados que tienen las condiciones de oferta y demanda
sobre el resultado de las agroexportaciones. En especial, se trata de determinar
si existe espacio en Cuba para el desarrollo de políticas públicas
que modifiquen sus condiciones de oferta de agroexportaciones y que redunden
en una mejoría de su desempeño exportador. La hipótesis
a demostrar es que, efectivamente, los factores que caracterizan los resultados
de las políticas actuando por el lado de la oferta contribuyen a explicar
significativamente el comportamiento de las agroexportaciones, y que además,
su contribución es tan o más importante que la de la demanda mundial,
como se ha puesto en evidencia en otros países.
Esta cuestión resulta de particular importancia para el caso cubano,
ya que nuestro sector agropecuario aún es decisivo en la economía
y en especial para su inserción externa. Según las estadísticas
para 1998: cerca del 25% de la población económicamente activa
de Cuba laboraba en el sector agropecuario; el 22,5% de las inversiones realizadas
en el período de 1960 a 1998 se concentró en el agro cubano; el
56% de la superficie bajo cultivo del país se dedicaba a la producción
de exportables; y cerca del 65% de los ingresos por exportaciones de bienes
eran de origen agropecuario, por citar sólo algunas magnitudes que dan
fe de la relevancia del sector, de su comprometimiento con la generación
de divisas y de la necesidad de su sano funcionamiento.
Antecedentes
En la literatura económica ha ocupado un lugar importante la discusión
sobre si existe o no contradicción entre desarrollo agrícola y
desarrollo industrial, y por lo tanto, entre la promoción de exportaciones
de ambos orígenes. La idea preconcebida de que es mejor concentrar los
esfuerzos en exportaciones no agrícolas, dado que la demanda de las agrícolas
es relativamente inelástica a precios e ingresos y poco pueden hacer
los exportadores para mejorar su desempeño, se pone en el punto de mira
de algunos investigadores, entre ellos James Love y Premachandra Athukorala.
En Love (1984) se presenta un estudio realizado para una muestra de 27 países
menos desarrollados, entre los que incluye a: Brasil, Burma, Chile, Colombia,
Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Etiopía,
Ghana, Guatemala, Guyana, Honduras, Indonesia, Jamaica, Nigeria, Panamá,
Perú, Sri Lanka, Sudán, Uruguay, Venezuela, Gabón, Costa
de Marfil, Somalia, Togo y Uganda. El análisis comprendió el período
que va desde finales de los años 40's hasta finales de los 70's.
En este estudio se utilizan factores tales como el crecimiento de la demanda
externa, los cambios en la posición competitiva de los países
y la diversificación de la composición de exportaciones, para
explicar el desempeño exportador a través de un modelo econométrico.
Los resultados del estudio de Love ponen en evidencia que, para la mayoría
de los países analizados, las exportaciones son relativamente más
sensibles a los factores domésticos que a los de origen externo. Entre
los primeros se destaca particularmente la capacidad de competir en los mercados
internacionales.
En Athukorala (1991) se presenta un estudio comparativo de la experiencia de
siete países asiáticos exportadores agrícolas tradicionales:
Malasia, Tailandia, Filipinas, Indonesia, India, Pakistán y Sri Lanka.
El análisis abarca el período de 1960 a 1986.
Los países objeto de estudio presentan como característica común
una estructura económica deformada como consecuencia de su etapa colonial:
alta especialización en producciones de origen primario, las cuales exportaban
a cambio de importaciones de manufacturas desde los países desarrollados.
En los años de postguerra, después de liberarse del yugo colonial,
existió un marcado interés en estos países por modificar
ese patrón de especialización. La estrategia común adoptada
fue la industrialización basada en la sustitución de importaciones,
lo que creó un sesgo antiexportador.
Sin embargo, la intensidad en la aplicación de las políticas
asociadas a la referida estrategia varió a través de los años
y de país a país. Estas diferencias se hacen sentir en el desempeño
agroexportador de los diferentes países. Tailandia y Malasia muestran
un crecimiento de las exportaciones reales mayor y más estable que el
resto de los casos de estudio. Por ello, la hipótesis del estudio de
Athukorala consiste en que, si bien las condiciones de los mercados externos
son relevantes para un buen comportamiento exportador, los éxitos observados
en las exportaciones de los distintos países están determinados
fundamentalmente por políticas actuando sobre la oferta disponible para
la exportación. Esto sería especialmente válido en el caso
de estos países que tienen como características comunes ser pequeños,
haber sufrido severas distorsiones de precios respecto a los vigentes en el
mercado mundial y presentar cierto desfase tecnológico, condiciones todas
comunes al caso cubano.
Athukorala aplica dos enfoques empíricos diferentes en su trabajo: un
análisis informal de la evolución comparativa de las exportaciones
y de la diversificación de las mismas; y un modelo de regresión
en que el volumen de exportaciones, fundamentalmente agrícolas en el
caso de esta muestra, es explicado por un índice de demanda mundial,
un índice de competitividad y un índice de diversificación
de las exportaciones, aplicando un enfoque semejante al de Love (1984). La primera
de estas variables explicativas está vinculada a las condiciones impuestas
por el mercado mundial, y las otras dos a cuestiones que son susceptibles de
ser modificadas por políticas que afecten la oferta.
La conclusión básica de este estudio es que tanto los condicionantes
de demanda, como los factores de oferta, son significativos para explicar el
desempeño exportador. Sin embargo, es sugerente que los factores de oferta
parezcan ser doblemente más importantes que los condicionantes de demanda.
En este sentido, la conclusión del estudio refuta las hipótesis
que cuestionan la posibilidad de desarrollar sectores exportadores agrícolas
vigorosos.
Otro precursor importante del presente trabajo se encuentra también
en el estudio de la investigadora cubana Nancy Quiñones, recogido en
Quiñones (1999). En dicha investigación se analiza el comercio
de Cuba con los países de la ALADI,(1) aplicando un conjunto de indicadores
entre los que se encuentra el denominado "comercio potencial." El
mismo compara la oferta y la demanda de los mercados objeto de estudio con el
comercio que realmente existe entre esos mercados por renglones, y permite clasificar
los rubros de exportación de acuerdo a qué lado del mercado limita
el comercio: la oferta, en el caso de que la oferta total de exportaciones del
mercado emisor del renglón en cuestión sea menor que la demanda
de importaciones del mercado receptor; o la demanda, en el caso contrario.(2)
Cuando se aplica este indicador al caso particular de Cuba como mercado exportador
y de ALADI como mercado importador, se encuentra que el comercio de grupos de
productos tales como legumbres y frutas, café, bebidas y tabaco y sus
productos, se encuentra limitado por la oferta de exportaciones. Sin embargo,
el comercio de azúcares, preparados del azúcar y miel se encuentra
limitado por la demanda de importaciones.(3) De esta manera, este estudio pone
de manifiesto la posibilidad de actuar por el lado de la oferta en el caso de
la mayoría de las agroexportaciones. La única excepción
en este sentido la constituye justamente nuestro principal rubro en las agroexportaciones,
el azúcar y productos conexos.
Las agroexportaciones cubanas
Históricamente la economía cubana se ha caracterizado por su
carácter abierto y su excesiva dependencia de la producción y
el comercio del azúcar de caña. Estos rasgos se conformaron por
un período de más de 450 años, primero durante el proceso
de subordinación colonial a España y posteriormente de supeditación
neocolonial a los EE.UU.
Desde antes del triunfo de la Revolución uno de los principales aspectos
incluidos en el programa de transformaciones revolucionarias fue el necesario
cambio en la estructura productiva y exportadora del país, que se debía
resolver a partir de la industrialización y de la solución al
problema de la tierra.(4) Sin embargo, el hecho cierto es que 40 años
de esfuerzos no han sido suficientes para modificar estas características.
Después de un breve período a inicios de los años 60 intentando
diversificar producciones y exportaciones de origen agrícola, se llega
a la conclusión de que es preciso mantener y ampliar el sector azucarero,
el cual debía conseguir ingresos y convertirse en fuente de acumulación
para posteriormente desarrollar otros renglones agrícolas y otros sectores
de la economía. Así, se realizó un considerable esfuerzo
a favor de incrementar la producción de azúcar.
El programa azucarero comprendió la modernización del plantel
industrial, la aplicación de tecnologías agrícolas intensivas
y de métodos mecanizados de cosecha, a costa de un fuerte proceso inversionista;
así como la asignación de cantidades significativas de recursos
y la incorporación masiva de fuerza de trabajo, principalmente en las
labores agrícolas. Este modelo productivo de tecnologías intensivas
en recursos logró que la producción azucarera creciera de unos
4 millones de toneladas(5) promedio anuales en los años 60's a entre
7 y 8 MMt en la década del 80. Sin embargo, este resultado se consiguió
a un alto costo, si bien inferior al correspondiente a la producción
de azúcar en las economías de Europa del Este, receptoras de nuestro
dulce.
En otros renglones como el de las manufacturas de tabaco, sobre todo el tabaco
torcido o Habano, se mantuvo una comercialización sustentada en el prestigio
ganado por el producto durante siglos, pero sin una prioridad relevante. Su
exportación se dirigía fuera de los marcos del CAME,(6) fundamentalmente
hacia países de Europa Occidental.
El café cubano goza de reconocimiento internacional, especialmente sus
variedades Cristal Mountain, Extraturquino y Turquino. Sin embargo, su producción
experimentó una regresión como consecuencia del proceso migratorio
de la población de las zonas montañosas hacia los pueblos y ciudades
de las zonas llanas, donde se ofrecían mejores condiciones de trabajo
y remuneraciones más elevadas. Esto condujo a un abandono de plantaciones
con la consiguiente descapitalización de las mismas, que aún no
ha sido posible recuperar a pesar de los recursos destinados a estos fines.
Los cítricos se incorporan a la nomenclatura de exportación a
partir de acuerdos multilaterales suscritos con varios países del CAME
en los años setenta. El programa citrícola constituyó el
principal esfuerzo en el intento de diversificar las agroexportaciones cubanas
en el período anterior a 1989. Dicho programa recibió financiamiento
externo proveniente de los socios comerciales y el país erogó
también determinados recursos en divisas convertibles para respaldar
el proceso inversionista en la industria de elaboración de jugos y otras
conservas cítricas, con la perspectiva de valorizar aún más
la producción en el futuro, aunque la mayor parte de las exportaciones
que se realizaron hasta 1990 hacia esos países fueron en fruta fresca.
Otros fondos exportables como el ron, las papas, los pimientos y las conservas
de frutas no cítricas tuvieron un pequeño espacio entre las exportaciones.
En el caso del ron, las principales exportaciones se dirigían hacia la
desaparecida Unión Soviética, como rones sin embotellar y sin
añejamiento.
Hasta la pérdida de los vínculos comerciales con el CAME, las
exportaciones se desarrollaron bajo concepciones de baja competitividad, en
función de la existencia de mercados predeterminados y seguros, donde
la calidad tanto intrínseca como aparente, el prestigio de las marcas,
la regularidad de los embarques y otros requisitos asociados a las exigencias
de los mercados modernos, tenían un peso relativamente menor.
Esta etapa también se caracterizó por la desvinculación
de los productores directos con el mercado. La mayor parte de los convenios
que amparaban los intercambios comerciales se suscribían por los organismos
centrales de la economía y de comercio exterior, sin la participación
de los agentes microeconómicos que después serían los encargados
de la elaboración de los productos exportables.
Desde la década de los 70's, después del ingreso de Cuba al CAME,
se profundiza el proceso de deterioro del saldo de la balanza comercial cubana
(ver Gráfico 1). Este deterioro puede ser considerado una consecuencia
de la decisión de industrializar el país, lo que implicó
considerables inversiones y la necesidad de importar insumos para este propósito.
Sin embargo, todavía para ese entonces el saldo positivo del intercambio
de bienes de origen agrícola resultaba de tal magnitud, que contribuía
a atenuar la situación presente en el ámbito global. Estos resultados
positivos se basaron en una dinámica creciente de las agroexportaciones,
así como en precios preferenciales para las mismas.
Gráfico 1. Saldo del comercio exterior de bienes.
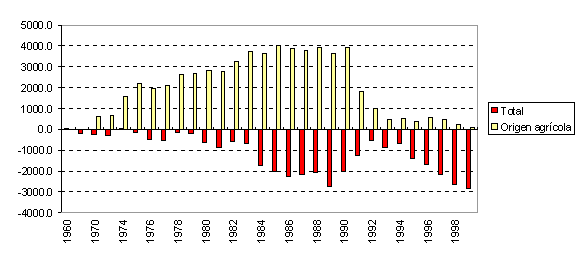
Fuente: Cálculos propios a partir
de CEE (1991), ONE (1998, 2000a y 2000b)
Con el derrumbe del socialismo en Europa del Este y la consecuente pérdida
para Cuba de su inserción en el mercado internacional,(7) los saldos
del comercio de productos de origen agrícola se reducen de forma peligrosa.
Esta circunstancia coloca en una situación de extrema tensión
a la economía cubana, dada la estructura preponderantemente agroindustrial
de las exportaciones totales de bienes (ver Gráfico 2).
Gráfico 2. Estructura de las exportaciones cubanas de bienes.
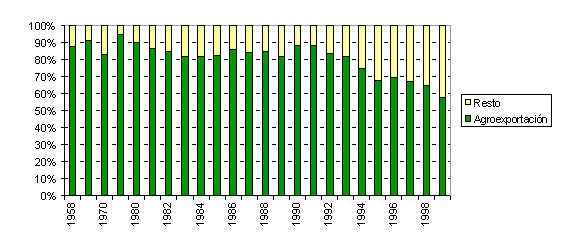
Fuente: Cálculos propios a partir
de CEE (1991), ONE (1998, 2000a y 2000b)
Ante este cambio radical en el escenario externo se hizo impostergable la implementación
de un conjunto de medidas que, en primera instancia, se dirigieron a la redirección
de los flujos de comercio y al incremento de la eficiencia en la utilización
de recursos de origen importado. La prioridad concedida a las medidas vinculadas
con el sector externo es la lógica consecuencia de la importancia que
tiene dicho sector por el carácter abierto de nuestra economía,
y de la magnitud y profundidad del shock externo que sacudió al país.(8)
Entre las medidas de política que impactaron a la mayoría de
los sectores económicos vinculados a la exportación, se encuentra
la introducción de una nueva forma de regulación de estas actividades,
los denominados esquemas de autofinanciamiento en divisas, que después
derivaron en presupuestos de ingresos y gastos en divisas. Aquí también
cabe destacar la descentralización de la actividad de comercio exterior.
Esta forma de operar implicó una vinculación más directa
de los productores de exportables con el mercado externo y la introducción
de estímulos en divisas (o su equivalente en especie, bonos o pesos convertibles)
a los trabajadores vinculados a las cadenas de producción de exportables.
En relación con el sector agroexportador se implementaron adicionalmente
medidas de carácter específico, entre las que cabe mencionar la
cooperativización de parte de las empresas estatales y la entrega en
usufructo de tierras estatales a nuevos productores para la generación
de fondos exportables (parcelas familiares), entre ellos tabaco y café.
Sin embargo, no es hasta 1999 que se empiezan a dar pasos más firmes
para modificar los incentivos en la producción de caña de azúcar,
sobre la base del incremento del precio de esta materia prima y de su vinculación
a la calidad. La actividad cañero-azucarera no se ha beneficiado de la
posibilidad que brindan los esquemas de autofinanciamiento de contar con cierta
estabilidad en los suministros de origen importado y tampoco ha podido aprovechar
el creciente mercado interno en divisas, al menos no con su producción
principal, el azúcar. Esto se ha reflejado en una persistente tendencia
a la baja de la actividad de este sector.
En el caso específico de las exportaciones de cítricos, hubo
que reajustarlas y reestructurarlas hacia los productos industrializados (jugos
concentrados y aceites esenciales), donde existían mejores posibilidades
de reinserción. En la actualidad sólo se venden pequeñas
cantidades de fruta fresca en determinados mercados europeos, aprovechando nichos
o ventanas a inicios del período invernal, cuando la fruta cubana está
disponible antes que la de otros competidores. Además, Cuba ha formado
en esta área alianzas productivas con capital extranjero, original de
Grecia, el Reino Unido, Israel y Chile.
Son destacables en este contexto las medidas implementadas para la recuperación
citrícola después del colapso sufrido hasta 1994, que impactaron
directamente en las condiciones de la oferta. Entre las más significativas
se encuentran: la concentración de los recursos disponibles en las mejores
áreas; las acciones emprendidas para la reducción de los costos
de producción; el programa de siembras con tecnología avanzada,
como el fomento de nuevos patrones y variedades, y el impulso al riego localizado;
la reorganización de las estructuras administrativas de la agroindustria,
en armonía con la política de descentralización y reestructuración
empresarial; y la ya mencionada participación de la inversión
extranjera en la recuperación.(9)
En el caso de los rones también fue preciso reestructurar mercados de
destino y surtidos. Actualmente la comercialización se lleva a cabo a
partir de rones añejados, basada en una asociación económica
con capital francés que ha logrado éxitos significativos.
Finalmente, el caso del tabaco ha sido el más exitoso. Al contar con
una materia prima verdaderamente excelente, con marcas de prestigio (tanto antiguas
como recientes) y una tradición de casi cinco siglos, los puros cubanos
son muy apreciados en el mercado internacional, particularmente los de más
alta categoría. Esta producción ha logrado una fuerte dinámica
a partir de mayores incentivos a los productores en toda la cadena. Aquí
también se han concertado alianzas con capital español, francés,
holandés y del Reino Unido.
Como se consigna en nuestra Ley de Inversión Extranjera, el socio foráneo
debe aportar capital, tecnología o mercado. En los casos analizados ha
aportado por lo general los tres componentes.
Otro aspecto de interés es que las agroexportaciones han debido recibir
un apoyo financiero estatal adicional, a causa de la vigencia de un tipo de
cambio que sobrevalora la moneda cubana. Dicha desalineación trae como
consecuencia que las producciones de exportables no alcancen a ser costeables
a partir de sus ingresos denominados en divisas, dado el peso relativo del componente
en moneda nacional en su costo de producción. Por esa razón, estas
actividades incurren en una pérdida financiera no atribuible a su responsabilidad.
La mayor parte de estas transferencias se aplican a productos tales como el
tabaco, el café y los cítricos (ver Tabla 1). Su concesión
tiene un carácter transitorio, hasta tanto se alcance una solución
por intermedio de la política cambiaria.
Tabla 1. Estructura del gasto generado por efecto del tipo de cambio (%).
|
Distribución del gasto
|
Participación en exportaciones agrícolas
|
||
| Producto | 1998 | 1999 |
Año 1999
|
| Tabaco | 34.1 | 50.4 | 24.1 |
| Cítricos | 28.6 | 23.5 | 4.0 |
| Otros | 37.3 | 26.0 | 71.9 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Fuente: Tristá (2000) y elaboración
propia a partir de ONE (2000b)
Una aproximación gradual hacia una tasa de cambio cercana a la efectiva
para estas actividades permitiría eliminar este apoyo financiero y simplificar
el procedimiento actual de asignación de recursos. Este enfoque reducirá
la distorsión que este concepto genera en el funcionamiento del sistema
de precios.
El modelo
Para utilizar la metodología aplicada en Athukorala (1991) se calcularon
indicadores para los factores determinantes de las exportaciones -demanda mundial
y condiciones de oferta, reflejadas en índices de competitividad y diversificación-,
los que después fueron utilizados como variables explicativas de las
exportaciones en un modelo de regresión múltiple. El modelo puede
ser especificado de la siguiente manera(10)
LXVt = c + a1 LWDt + a2 LCMt + a3 LDVt + ut [1]
Donde XVt es el volumen de las agroexportaciones; WDt, el indicador de demanda
mundial por agroexportaciones tradicionales; CMt, el indicador de competitividad
en agroexportaciones tradicionales; DVt, el indicador de diversificación
de las agroexportaciones; ut, la innovación del modelo y t, el subíndice
que indica el tiempo. La "L" que antecede a cada variable significa
que se han utilizado los logaritmos naturales para la estimación del
modelo, con la intención de poder interpretar los coeficientes a1, a2
y a3 como elasticidades.
La variable demanda mundial (WD) se define para el conjunto de exportaciones
tradicionales. WD pretende capturar las posibilidades potenciales de exportación
del país, ya que tiene en cuenta no sólo la dinámica de
las exportaciones mundiales de los productos seleccionados, sino que también
involucra en su cálculo la estructura de las exportaciones de origen
agropecuario del país en cuestión. Así, si las exportaciones
mundiales del grupo se incrementan y esos productos también tienen un
peso creciente en las exportaciones del país, el resultado será
un indicador de demanda mundial creciente. Sin embargo, si aun cuando las exportaciones
mundiales crezcan, el peso de esos productos disminuye en las agroexportaciones
del país, éste no podrá aprovechar adecuadamente dicha
expansión de la demanda mundial. De esta forma, el indicador WD se calcula
como un promedio ponderado de las exportaciones mundiales de los productos seleccionados,
donde el ponderador aplicado es la participación de cada producto en
el total de las agroexportaciones del país, de acuerdo a la fórmula:
![]() , [2]
, [2]
donde ![]() it
es la participación del producto i en las agroexportaciones del país
en el año t, WXit son las exportaciones mundiales
del producto i en el año t, i es el subíndice que indica el producto
y n es la cantidad de productos o grupos de productos que componen las agroexportaciones
tradicionales.
it
es la participación del producto i en las agroexportaciones del país
en el año t, WXit son las exportaciones mundiales
del producto i en el año t, i es el subíndice que indica el producto
y n es la cantidad de productos o grupos de productos que componen las agroexportaciones
tradicionales.
El indicador de competitividad en exportaciones tradicionales (CM) se construye
como la relación entre las exportaciones efectivas y las exportaciones
"hipotéticas". Estas últimas serían las exportaciones
que hubiese alcanzado el país si hubiese sido capaz de mantener durante
todo el período su participación en las exportaciones mundiales
de inicios del mismo; es decir, se obtienen de multiplicar la participación
inicial por las exportaciones mundiales anuales. El indicador se calcula utilizando
la siguiente fórmula:
![]() [3]
[3]
donde XPit son las exportaciones anuales del producto
seleccionado realizadas por el país, ![]() i
es la participación del país en las exportaciones mundiales del
producto i en el período inicial y WXit son
las exportaciones mundiales anuales del producto i.
i
es la participación del país en las exportaciones mundiales del
producto i en el período inicial y WXit son
las exportaciones mundiales anuales del producto i.
También con el objetivo de cuantificar los resultados de las políticas
por el lado de la oferta, se calcula un indicador de diversificación
de exportaciones. En realidad se trata más bien de un indicador de concentración
de exportaciones, el índice de Herfinthal. Este es un índice utilizado
habitualmente para medir la concentración en ramas industriales a partir
de la participación en el mercado de cada una de las firmas. En este
caso lo que medimos es la concentración de las exportaciones agropecuarias
en términos de la participación de cada uno de los rubros. El
cálculo de este indicador se realizó según el siguiente
procedimiento:
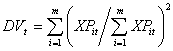 [4]
[4]
DV constituye una medida inversa de diversificación. Mientras más
concentradas estén las exportaciones, mayor será el valor de este
índice. Un incremento de la cantidad de productos exportados (incremento
de m) o una distribución más uniforme entre los productos que
se exporten se reflejará en un menor valor de DV.
En cuanto a posibles limitaciones en la especificación de este modelo,
hay que apuntar que en los trabajos de Love y Athukorala se reconoce explícitamente
que las variables que pretenden explicar los factores actuando del lado de la
oferta no son específicas para las políticas públicas,
pues pueden captar la incidencia de otros factores de carácter más
espontáneo e independiente. Por ejemplo, si la superficie cultivable
se encontrase totalmente aprovechada, esto podría limitar el incremento
de la participación del país en los mercados internacionales o
la introducción de nuevos cultivos con destino a la exportación,
y los insuficientes resultados en este sentido no tendrían que ver con
una escasa atención a estos sectores. No obstante, basándose en
estudios previos donde se demuestra una fuerte correlación entre incrementos
de la participación en los mercados internacionales y diversificación
exportadora con la actuación de políticas públicas, se
espera que estos índices reflejen el impacto de dichas políticas
sobre el desempeño exportador.
Se reconoce también que hay varias razones por las cuales el uso de
este enfoque econométrico resulta problemático. En primer lugar,
no existen modelos teóricos precisos que relacionen políticas
públicas, exportaciones agrícolas y desarrollo. De esta manera
hay un significativo nivel de inseguridad en cuanto a las variables que debieran
ser incluidas en los estudios empíricos, o en cuanto a la forma funcional
relevante en los modelos.
Por otra parte, muchas veces se trata de variables que son inobservables o
de difícil y cuestionable cuantificación. Como ejemplos de estas
variables podemos mencionar el grado de competitividad o de diversificación
de las exportaciones. No está claro cómo se puede definir un comportamiento
exportador exitoso con ayuda de una variable macroeconómica de cuantificación
sencilla. De esta manera, muchos de estos estudios están basados en modelos
que vinculan proxies de variables inobservables.
También estos estudios enfrentan problemas de calidad de la información
estadística, entre los que se puede mencionar que: por lo general se
refieren a países con sistemas estadísticos relativamente nuevos
o excesivamente primitivos; en algunos casos, sobre todo cuando hay impuestos
a la exportación, hay serios problemas de subinformación; y con
frecuencia las series de tiempo son excesivamente cortas como para conseguir
una significación estadística adecuada.
Los datos
La muestra comprende el período de 1980 a 1999, según la información
disponible y en el afán de que estuviesen igualmente representados dos
períodos bien distintos en la historia económica cubana: antes
y después del desplome del sistema socialista mundial.
El volumen de las agroexportaciones se obtuvo a partir de la información
contenida en los Anuarios Estadísticos de Cuba, en su capítulo
sobre Comercio Exterior. El valor de exportaciones se expresa en términos
F.O.B., a precios corrientes de cada año y en pesos cubanos, una vez
efectuada la conversión de la moneda extranjera en que se realizó
la transacción según el tipo de cambio en vigor en cada período.
También fue necesario consultar los Resúmenes del Comercio Exterior,
para determinado detalle necesario en cuanto a la estructura por producto, que
no está disponible en los Anuarios.
Las agroexportaciones comprenden las exportaciones de productos alimenticios
y animales vivos (excluyendo los productos pesqueros y sus preparados) y las
exportaciones de bebidas y tabacos. Sin embargo, como este estudio debía
abarcar originalmente sólo las agroexportaciones no azucareras, entonces
se computaron en dos variantes: "con azúcar", donde se incluyen
el azúcar, las mieles finales (o melaza) y las bebidas; y "sin azúcar",
donde se excluyen esos productos.
En su estudio Athukorala utiliza como medida del desempeño exportador
(la variable endógena del modelo de regresión) las exportaciones
reales. Para el caso de Cuba no se dispone de información estadística
de carácter público respecto a los índices de precios de
las exportaciones, ni tampoco del detalle necesario para un cálculo de
esta naturaleza, por lo que se trabajó con los valores corrientes, tanto
para las agroexportaciones cubanas como para las correspondientes al ámbito
mundial. Esta circunstancia deberá ser tenida en cuenta en los análisis
posteriores y su principal implicación radica en una sobrevaloración
de las exportaciones de azúcares y productos del cítrico hasta
1991, cuando todavía se disfrutaba de precios preferenciales para esos
productos.
La dinámica de las agroexportaciones cubanas a precios corrientes se
muestra en el Gráfico 3.(11)
Gráfico 3. Valor de las agroexportaciones cubanas (XVt).
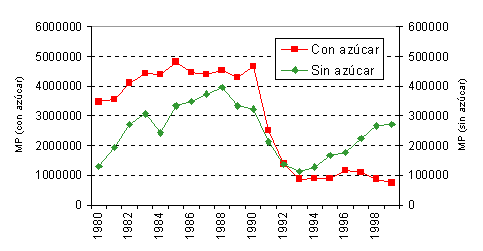
Fuente: Cálculos propios a partir
de CEE (1991), ONE (1998, 2000a y 2000b)
Resulta notable la caída en los ingresos por exportaciones a partir
de 1990, que completa su desplome en 1992, cuando finalmente perdemos el tratamiento
diferenciado en precios, así como la diferencia en los comportamientos
según si se incluye o no el azúcar y productos conexos. Esto último
refuerza la necesidad de realizar análisis por separado, ya que el peso
del azúcar todavía es lo suficientemente importante como para
hacer imperceptibles los resultados que se vienen obteniendo en otros rubros
de exportación.
En relación con el desempeño del sector azucarero se puede plantear
que justamente por ser la principal fuente de financiamiento externo de la economía
cubana, se vio de inicio excluido de las transformaciones que tuvieron lugar
en otros sectores ligados al comercio exterior, como por ejemplo, los esquemas
de autofinanciamiento autorizados a otras actividades productoras de exportables.
En un período en que se trataba de reinsertar la economía cubana
a la internacional, no sólo buscando nuevos mercados para los productos
tradicionales sino también modificando la estructura del intercambio
externo a favor de actividades más dinámicas, pero que debían
ser desarrolladas de forma acelerada y prácticamente con recursos propios,(12)
los ingresos azucareros constituían la principal fuente de acumulación,
y a la larga, la tensión que esto significó impidió la
reproducción simple de esta actividad.
Para el cálculo del indicador WD en el caso cubano, se consideran agroexportaciones
tradicionales aquellos rubros que han mantenido reiteradamente un peso significativo
en este grupo: azúcar, melaza, bebidas alcohólicas, café,
productos del tabaco y productos de los cítricos. Estos renglones han
cubierto durante el período que se analiza la casi totalidad de las agroexportaciones,
cuando se tiene en cuenta el azúcar y productos relacionados en el cálculo
(más del 98%), y su participación se mueve entre 78% en 1980 y
casi 96% en 1999 en la variante sin azúcar. En el Gráfico 4 se
muestra el comportamiento de este indicador para el período cubierto
por este estudio.
Gráfico 4. Indicador de la demanda mundial de agroexportaciones tradicionales para el caso cubano (WDt).
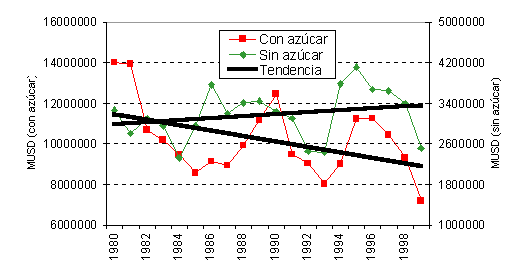
Fuente: Cálculos propios.
Resulta interesante observar el hecho de que, cuando se incluye el azúcar,
los resultados del indicador WD muestran una tendencia decreciente; sin embargo,
al excluir azúcar el indicador tiende ligeramente a crecer. Esto implicaría
condiciones de demanda internacional que empeoran para el azúcar y que
presentan una ligera tendencia positiva para el resto de las agroexportaciones.
Al tratar de identificar las causas de la disminución de WD entre 1981
y 1999 en la variante con azúcar, se encuentra que los dos factores que
componen este índice, tanto las exportaciones mundiales como la participación
de cada rubro tradicional en la agroexportación cubana, decrecen cuando
se incluye ese grupo de productos. Sin embargo, en el caso del cómputo
sin azúcar, se encuentra que las exportaciones mundiales crecen en el
período, mientras que la participación de estos rubros en las
exportaciones cubanas disminuye muy ligeramente, de modo que el saldo neto es
a favor de un incremento del indicador.
En realidad, cuando se examinan los datos relativos a las exportaciones mundiales
de todos estos rubros (ver Gráfico 5), se observa una tendencia creciente
para la mayoría de los productos, no así para el azúcar,
el principal componente del grupo, la melaza y el café.
Gráfico 5. Índices de crecimiento de exportaciones mundiales seleccionadas. (1980=1.0)
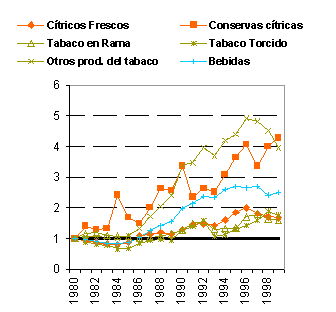
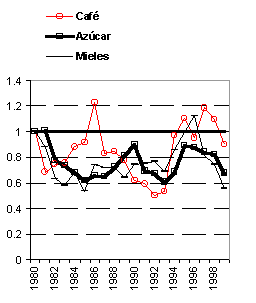
Fuente: Cálculos propios a partir
de FAOSTAT.
Para calcular el indicador de competitividad en el caso cubano, se construyen
las exportaciones hipotéticas asumiendo que Cuba hubiese mantenido la
parte del mercado mundial que consiguió en el año 1980. En el
Gráfico 6 se muestra el comportamiento de este indicador para el período
cubierto por este estudio.
En este caso también se encuentran comportamientos diferentes según
si se incluye o no el azúcar y los productos relacionados. Cuando se
involucra el azúcar en los cálculos, la posición competitiva
de Cuba se deteriora sistemáticamente después del año 1985.
Cuando se excluye el azúcar, después de la lógica caída
asociada a la crisis de inicios de los 90, se observa una recuperación
de la posición a partir de 1995, justo cuando empiezan a fructificar
las medidas que se implementan con relación a las actividades generadoras
de fondos exportables, de las que como ya comentamos, el azúcar quedó
parcial y temporalmente excluido.
Gráfico 6. Indicador de competitividad en agroexportaciones tradicionales para el caso cubano (CMt).
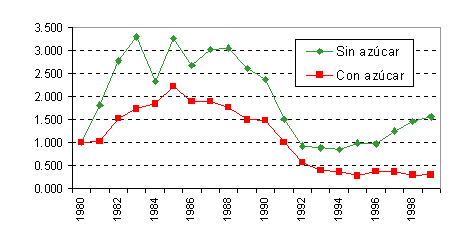
Fuente: Cálculos propios.
Finalmente, se calcula el índice de diversificación para las
agroexportaciones, también en dos variantes. En el caso cubano, los movimientos
en dichos índices vienen provocados por las variaciones que experimenta
la estructura de las agroexportaciones, más que por una variación
en el número de renglones de exportación, que no resulta perceptible
dado el grado de agregación de las estadísticas utilizadas. Mientras
que el índice "con azúcar" refleja una tendencia a la
disminución por la pérdida de participación del azúcar
y el incremento en la de otros productos, específicamente los elaborados
a partir del tabaco, cuando se realiza el cálculo "sin azúcar"
se obtiene un incremento de la concentración. Este es un cambio importante
de la estructura del sector agroexportador cubano. El Gráfico 7 muestra
cómo se reflejan estos cambios en la estructura de las agroexportaciones
en la evolución de los índices de Herfinthal para ambas variantes.
Gráfico 7. Índice de Herfinthal para las agroexportaciones cubanas (DVt).
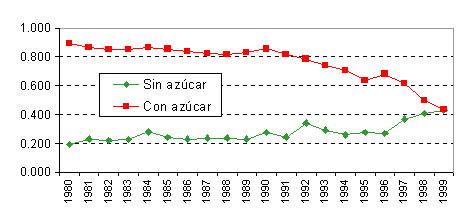
Fuente: Cálculos propios a partir
de CEE (1991), ONE (1998) y ONE (2000a)
Previo a la estimación del modelo (1) calculamos algunas estadísticas
básicas para las variables involucradas en el mismo (ver Tabla 2), y
encontramos situaciones interesantes en el caso cubano. Por ejemplo, se presenta
una alta correlación lineal entre la variable endógena del modelo
(LXVt) y las variables correspondientes al lado de la oferta: competitividad
(LCMt) y diversificación (LDVt), para la muestra que incluye el azúcar;
y sólo LCMt, para la muestra sin azúcar. Para ninguna de las dos
muestras se observa una correlación lineal importante entre las agroexportaciones
y la demanda mundial. Asimismo, para la muestra con azúcar se detecta
un coeficiente de correlación alto entre las variables explicativas que
describen la oferta, lo que puede dar lugar a problemas de colinealidad aproximada.
Tabla 2. Matriz de correlación entre variables del modelo (1).*
| Variables |
LXVt
|
LWDt
|
LCMt
|
LDVt
|
| LXVt |
1.0000
|
|||
| LWDt |
0.3516
0.1275 |
1.00000
|
||
| LCMt |
0.9817
0.9130 |
0.17550
-0.06538 |
1.0000
|
|
| LDVt |
0.8168
-0.1139 |
0.4393 |
0.8046
-0.3773 |
1.0000
|
* En cada escaque aparecen dos coeficientes de
correlación. El primero corresponde
a la muestra con azúcar y el segundo, a la muestra sin azúcar.
Fuente: Elaboración propia.
También se investigó la estacionariedad de las series de tiempo
para las distintas variables. Para ello se utilizaron las pruebas de Dickey-Fuller
(DF) y de Dickey-Fuller aumentada (ADF), aplicando los diferentes modelos propuestos
por estos autores.(13)
Se debe aclarar que el tamaño de la muestra objeto de estudio es pequeño,
sin que exista la posibilidad de ampliarlo por el momento. En estas condiciones
es más difícil garantizar que los resultados de las pruebas estadísticas
sean "correctos", sobre todo en el caso de pruebas como la ADF, que
tienen validez asintótica. No obstante, se realizaron pruebas ADF hasta
con cinco o cuatro rezagos de las primeras diferencias de las variables analizadas.
Para estos análisis aplicamos el método sugerido en Doornik y
Hendry (1994a).(14)
Estas pruebas estadísticas arrojan que, para las variables del modelo
"con azúcar" no fue posible rechazar que se tratara de procesos
integrados en el caso de las variables en niveles, ni en primeras diferencias.
Fue necesario diferenciar dos veces para obtener rechazo de la existencia de
raíz unitaria en todos los modelos. Aunque resulta opinión generalizada
que las variables de tipo económico son en la gran mayoría de
los casos integradas de orden uno (I(1)), en este caso el orden de integración
parece ser mayor.
En el caso del modelo "sin azúcar", las variables en niveles
parecen ser integradas, las primeras diferencias de las variables relacionadas
con la demanda mundial y la diversificación parecen ser estacionarias,
y sólo para las segundas diferencias de las variables relativas al desempeño
exportador y la competitividad es que se logra rechazar la existencia de raíz
unitaria.
Los resultados
Modelo "con azúcar"
Ante el hallazgo de no estacionariedad de las variables involucradas en este
análisis, se decidió explorar la posibilidad de cointegración.
Así, se estimó el modelo (1) e investigó la estacionariedad
de sus residuos, encontrando que éstos pueden ser considerados I(0).
Es decir, un resultado que no excluye la hipótesis de cointegración.
La existencia de una relación de cointegración da la posibilidad
de estimar relaciones no espurias entre las variables en niveles y dimensionar
cómo impactan los cambios en las variables en niveles sobre la variable
agroexportaciones, lo que resulta mucho más interesante desde el punto
de vista de la política económica, pues permite ponderar la importancia
de los factores determinantes y la posibilidad de influencia.
Luego de la estimación, se realizó una variedad de pruebas de
diagnóstico para verificar la validez de los supuestos implícitos
a un modelo de regresión lineal simple.(15) Estas pruebas arrojaron varios
problemas. Por una parte, se detecta una posible omisión de rezagos de
la variable LDVt. En segundo lugar, se encuentra posible colinealidad aproximada
entre algunas de las variables explicativas. En tercer lugar, se detecta que
la variable LDVt no es débilmente exógena. Finalmente, se sugiere
que habría un cambio estructural en los regresores a la altura de 1990.
Tomando en cuenta estos resultados, se decidió reespecificar el modelo
como modelo de regresión lineal dinámico.(16) Para ello incorporamos
el cuarto rezago de LDVt, que estaba faltando en la especificación de
la media condicionada de LXVt. La relación queda como sigue:
![]() [5]
[5]
Este modelo dinámico tiene en consideración tanto la relación
de largo plazo entre estas variables como el ajuste que tiene lugar en el corto
plazo. La Tabla 3 muestra los resultados de la estimación de este modelo.
Tabla 3. Estimación del modelo dinámico "con azúcar".
| Variables |
Coeficientes
|
t
|
Probabilidad
|
| Constante | -0.5921655 | -3.3854349 | 0.0061 |
| LWDt | 0.9472472 | 88.034628 | 0.0000 |
| LCMt | 0.9887105 | 240.16844 | 0.0000 |
| LDVt | -0.2884942 | -8.8698843 | 0.0000 |
| LDVt-1 | -0.2495868 | -4.2408740 | 0.0014 |
| No. observaciones | 16 | ||
| R2 | 0.999949 | ||
| F | 53770.11 | 0.000000 | |
| Durbin Watson | 1.773700 |
Fuente: Elaboración propia.
Todos los coeficientes fueron estimados con un alto grado de significación
estadística. Los coeficientes de regresión de las variables correspondientes
a la demanda mundial y a la competitividad son positivos y cercanos a la unidad,
aunque estadísticamente diferentes de uno. Se observa una reacción
ligeramente menor de las agroexportaciones ante cambios en la demanda mundial
respecto a la respuesta a una mejora en la competitividad.
Si bien puede llamar la atención que exista una relación tan
diáfana entre las agroexportaciones y el indicador de demanda mundial,
dado que el azúcar domina estas exportaciones y que su principal mercado
estaba comprometido con los países del antiguo CAME, hay que tener en
cuenta que durante los años ochenta Cuba no era un oferente marginal
en el mercado internacional de azúcar, ni tampoco el bloque del CAME
era un demandante de poca importancia. Esto se puede documentar a partir de
las siguientes estadísticas: la participación de las exportaciones
cubanas de azúcar en las mundiales se movió de alrededor de un
30% en 1980 a más de un 50% en 1985, mientras que las importaciones de
los antiguos países del CAME representaron justamente proporciones muy
parecidas de las globales en esos años;(17) es decir, Cuba era el principal
exportador y el segmento del mercado que abarcaba el CAME era muy importante,
y en realidad podía haber asimilado mucho más azúcar que
el que Cuba fue capaz de ofrecer en aquel período.
Los coeficientes de la concentración de exportaciones son negativos,
lo que quiere decir que un incremento de dicha variable tiene un impacto adverso
sobre el desempeño exportador, o también que la disminución
de la concentración tendría un efecto benéfico sobre las
agroexportaciones, como ha sido en el caso cubano. Es decir, que el cambio de
estructura de las exportaciones que ocurre a favor de las producciones no vinculadas
al sector azucarero, que analizamos al inicio de este epígrafe, se puede
catalogar de positivo. Más adelante, cuando se comenten los resultados
del análisis "sin azúcar", se mostrará que las
agroexportaciones no azucareras responden con más fuerza a los factores
vinculados a la oferta y probablemente las políticas que las favorecen
sean las responsables de este beneficioso cambio en la concentración
de las agroexportaciones totales.
A partir de los resultados de este modelo dinámico se pueden calcular
las elasticidades de respuesta de las agroexportaciones totales a los cambios
en los factores a largo plazo. La versión de largo plazo de este modelo
es la siguiente:
LXVt = -0.5922 + 0.9472 LWDt
+0.9887 LCMt - 0.5381 LDVt
+ et [6]
Las reacciones de largo plazo de las agroexportaciones totales a cambios en
la demanda mundial y en el índice de competitividad son casi unitarias,
y en el caso de la elasticidad-concentración rebasa el medio punto porcentual.
El efecto "acumulado" de las variables asociadas a la oferta doméstica
es más de una vez y media el de la demanda externa. En otras palabras,
nuestros resultados econométricos sugieren que los factores de oferta
son más importantes que los factores de demanda para explicar el comportamiento
agroexportador. Aun en el caso de las agroexportaciones incluyendo azúcar,
no existen motivos para concluir que las perspectivas del desempeño exportador
estén fundamentalmente ligadas a la evolución de la demanda mundial
de estos rubros. En este estudio particular para las agroexportaciones cubanas
se pone de manifiesto que también resultan significativos los factores
relacionados con la oferta: la competitividad tiene tanta importancia como la
evolución de la demanda mundial, a pesar de estar incluido el azúcar,
que como se ha demostrado en otros estudios,(18) resulta un producto más
conducido por la demanda; asimismo, la diversificación puede contribuir
favorablemente a mejorar los resultados de la exportación. Esta conclusión
tiene obvias e importantes implicaciones en términos de política.
Modelo "sin azúcar"
Aquí también cuando se investiga si las variables están
cointegradas se encuentra una posibilidad a partir de la relación de
regresión lineal simple, según el modelo (1).
Las pruebas de incorrecta especificación realizadas a este modelo detectan
omisión de rezagos, tanto de la variable endógena como de la variable
asociada a la competitividad. Asimismo, se encuentra que esta última
variable no es débilmente exógena y que podría haber cambio
estructural en los regresores alrededor de 1992.
Así, se decidió reespecificar el modelo como modelo de regresión
lineal dinámico. La ecuación (10) representa esta relación.
![]() [7]
[7]
La Tabla 4 resume la estimación de este modelo.
Tabla 4. Estimación del modelo dinámico para el sector no-azucarero.
| Variables |
Coeficientes
|
t
|
Probabilidad
|
| Constante | 3.2076996 | 3.1132131 | 0.0170 |
| LWDt | 0.3763389 | 5.6349635 | 0.0008 |
| LCMt | 0.7245853 | 36.801404 | 0.0000 |
| LCMt-3 | -0.1012695 | -2.7904283 | 0.0269 |
| LCMt-4 | -0.1123227 | -3.8343968 | 0.0064 |
| LCMt-5 | 0.0641564 | 2.6649286 | 0.0322 |
| LDVt | 0.2861192 | 6.8286737 | 0.0002 |
| LXVt-1 | 0.2932258 | 11.360108 | 0.0000 |
| No. observaciones | 15 | ||
| R2 | 0.998832 | ||
| F | 855.1460 | 0.000000 | |
| Durbin Watson | 1.975736 |
Fuente: Elaboración propia.
Todos los parámetros de este modelo fueron estimados con un grado razonable
de significación estadística. El impacto de la variación
contemporánea de la competitividad sobre el desempeño exportador
es casi dos veces el correspondiente a la demanda mundial. Si se tienen en cuenta
el efecto acumulado de las variables contemporáneas del lado de la oferta,
éste es más de dos veces y media el efecto de la demanda externa.
Los coeficientes de todas las variables contemporáneas son positivos,
lo que indica que un crecimiento de las mismas impacta favorablemente el desempeño
agroexportador. En particular, el signo del coeficiente de la concentración
es positivo, poniendo en evidencia que el cambio estructural que se produce
al interior de las agroexportaciones no azucareras durante el período
estudiado, a favor fundamentalmente de los productos de los cítricos
durante los 80's y del tabaco durante los 90's, fue beneficioso.
La influencia de los factores de la oferta reflejan los resultados de medidas
de política reseñadas con anterioridad. Estas políticas
parecen haber sido especialmente efectivas en el caso de los productos del tabaco
(específicamente el torcido) y de las conservas de frutas (fundamentalmente
cítricas), los que ya han logrado sobrepasar los niveles de exportación
de finales de los 80's. La evolución de los componentes más importantes
de las agroexportaciones no azucareras se muestra en el Gráfico 8.
Gráfico 8. Principales agroexportaciones cubanas no azucareras.
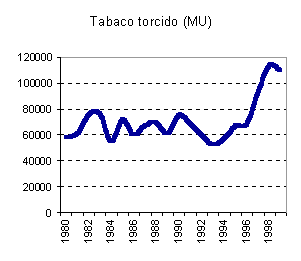
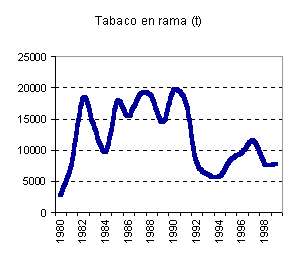
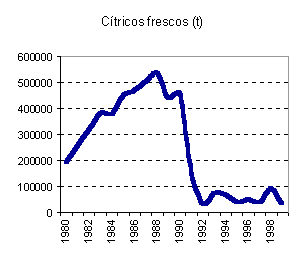
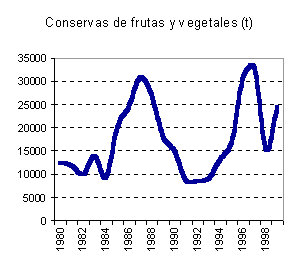
Fuente: Elaborado por la autora a partir
de CEE (1991), ONE (1998, 2000a y 2000b)
Estos resultados fueron utilizados para calcular las elasticidades de largo
plazo respecto a los diferentes factores. Nuevamente, estas elasticidades de
largo plazo son los coeficientes de la solución estática del modelo:
LXVt = 4.5385 + 0.5325 LWDt
+ 0.8138 LCMt + 0.4048 LDVt
+ et [8]
Las reacciones de las agroexportaciones según el modelo de largo plazo
siguen siendo favorables a los factores de la oferta, cuyo efecto conjunto es
más de dos veces el de la demanda mundial.
En el caso de las agroexportaciones "sin azúcar" se evidencia
que su reacción a los factores que hemos utilizado para caracterizar
las acciones desde el lado de la oferta es superior que en el caso que incluye
el azúcar. Ya en otros estudios se había puesto de manifiesto
el hecho de que este tipo de exportaciones se encontraba fundamentalmente "limitada
por la oferta", pues al menos hacia el área de ALADI existen posibilidades
potenciales de expansión de las ventas externas.(19) De modo que existe
un espacio que espera ser ocupado, de lo que se trata es de implementar políticas
que conduzcan a un incremento de la participación que hoy disfrutamos
en el mercado internacional.
Conclusiones
Este trabajo está dirigido a evaluar la importancia relativa de las
condiciones de la demanda externa y de los factores internos, relacionados con
la oferta, para el desempeño de las exportaciones cubanas de origen agropecuario
entre los años 1980 y 1999. Los resultados obtenidos en este estudio
empírico han puesto en evidencia la existencia de un significativo espacio
para el desarrollo de este tipo de exportaciones por la vía de políticas
actuando sobre el lado de la oferta, sobre todo fuera del sector azucarero.
Se confirma que este último sector tiene su suerte más estrechamente
ligada al desarrollo de la demanda mundial -la que escapa a las posibilidades
de influencia de la política económica cubana- en comparación
con el resto de las agroexportaciones.
También se detecta que el proceso de transformación estructural
de las exportaciones de origen agropecuario en Cuba, que tienden a ser más
diversificadas durante la década de los 90's, es el resultado de dos
componentes: la contracción del sector azucarero, por un lado, y la expansión
de exportaciones de otros sectores con mayor éxito, como es el caso del
correspondiente al tabaco, por otro. Este último movimiento es la consecuencia
de las políticas de promoción en dichos sectores durante la década
de los 90's, que aunque todavía presentan limitado alcance y son susceptibles
de perfeccionamiento, han marcado una diferencia respecto a períodos
anteriores.
Hasta finales de los 80's puede afirmarse que Cuba presentaba una especialización
exportadora que respondía a patrones históricos y que se reforzó
con la inserción de la isla al espacio económico de los países
del CAME. La prevalencia en esas relaciones de precios preferenciales para el
azúcar y los cítricos representó, sin dudas, una enorme
ventaja y apoyo a los esfuerzos de desarrollo del país, pero también
significó un alejamiento de las condiciones de precios en el mercado
internacional, y nos apartó de un posible sendero de diversificación
de las agroexportaciones, así como de puntos de referencia adecuados
para manejar con eficiencia un sector tan importante para el país como
el azucarero.
En resumen, Cuba cuenta con ventajas comparativas no explotadas debido a la vigencia de precios internos deformados y a una asignación de recursos artificialmente reorientada hacia otros sectores por esa situación. Estas condiciones se han tratado de modificar con la adopción de las medidas a que nos hemos referido, pero el hecho cierto es que aún hoy una parte no despreciable de los apoyos fiscales a las empresas del sector tienen su causa en las diferencias entre precios externos e internos, así como en la vigencia de un tipo de cambio sobrevalorado para la esfera empresarial. De modo que, si bien las políticas aplicadas han tenido un impacto positivo, sobre todo en el sector no azucarero, todavía queda un amplio margen para seguir actuando por el lado de la oferta. Esta es una conclusión central de este estudio.
Bibliografía
Athukorala, Premachandra, (1991), "An Analysis of Demand and Supply Factors
in Agricultural Exports from Developing Asian Countries", en Weltwirtschaftliches
Archiv, 127(4), pp.764-791.
Balassa B., (1989), "Outward Orientation", en Handbook of Development
Economics, Volume II, ed. by H. Chenery y T.R. Srinavasan, Amsterdam: North-Holland.
Bu, Angel et alt., (1996), "Las UBPC y su necesario perfeccionamiento",
en Cuba: Investigación Económica, Año 2, No. 2, Abril-Junio,
pp. 15-42.
Business Tips on Cuba, (2000), "La citricultura cubana en los umbrales
del tercer milenio", Sección Análisis, Vol. I, No. 7, Enero.
Cassoni Adriana, (1994), "Cointegración", en Nota Docente
No. 2, Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad
de la República, Montevideo, Uruguay, Diciembre.
Cassoni Adriana, (1991), "Pruebas de Diagnóstico en el Modelo Econométrico
I y II", Documentos de Trabajo, Centro de Investigación y Docencia
Económicas, Facultad de Ciencias Sociales, México
Castro Ruz, Fidel, (1973), "La Historia me Absolverá", Editorial
Ciencias Sociales.
Caves, Douglas W., Lauritis R. Christensen y W: Erwin Diewert, (1982), "The
Economic Theory of Index Numbers and the Measurement of Input, Output and Productivity",
en Econometrica, 50, Noviembre, pp. 1393-1396.
CEPAL/ASDI (1999), "La economía cubana: Reformas estructurales
y desempeño en los noventa", Santiago.
Comité Estatal de Estadísticas, (1976), "Anuario Estadístico
de Cuba 1975", La Habana.
Comité Estatal de Estadísticas, (1986), "Anuario Estadístico
de Cuba 1985", La Habana.
Comité Estatal de Estadísticas, (1991), "Anuario Estadístico
de Cuba 1989", La Habana.
Comité Estatal de Estadísticas, (1994), "Balance de la Tierra
y su utilización en Diciembre 31 de 1992", La Habana.
FAOSTAT, Banco de Datos de FAO en Internet, sitio htpp://apps.fao.org/.
Färe, Rolf y Shawna Grosskopf, (1992), "Malmquist Productivity Indexes
and Fisher Ideal Indexes", en The Economic Journal, 102, Enero, pp. 158-160.
Fernández, Pablo, (1997), "El nuevo modelo agrario: un desafío
en el umbral del tercer milenio", Mención en el Concurso Nacional
de Economía "Raúl León Torras", La Habana.
Fernández, Pablo, (2000), "El sector agropecuario en Cuba: evolución
y perspectivas", en "Cuba: el sector agropecuario y las políticas
agrícolas ante los nuevos retos", MEP-ASDI-Universidad de la República
Oriental del Uruguay.
Fulginiti, Lilyan E. y Richard K. Perrin, (1997), "LCD Agriculture: Nonparametric
Malmquist Productivity Indexes", en Journal of Development Economics, Vol.
53, pp. 373-390.
González Gutiérrez, Alfredo, (2000), "El sector agropecuario
en el desarrollo económico", en "Cuba: el sector agropecuario
y las políticas agrícolas ante los nuevos retos", MEP-ASDI-Universidad
de la República Oriental del Uruguay.
González Montero J., A. Pérez García, F. León Delgado,
J. Olivares Díaz, H. Calderón Luna, D. Astori Salamanca, S. Figueroa
Tomic y T. R. Lee, (1977), "La Planificación del Sector Agropecuario",
Textos del ILPES, México D.F.: Editorial Siglo XXI.
Guerra, Ramiro (1927), "Azúcar y Población en las Antillas",
Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1976.
Harris R.I.D, (1995), "Using Cointegration Analysis in Econometric Modelling",
New York: Prentice Hall.
Hayami Y. y V. Ruttan, (1970), "Agricultural Productivity Differences
Among Countries", en American Economic Review, 40, pp. 895-911.
Hayami Y. y V. Ruttan, (1985), "Agricultural Development: an International
Perspective", Baltimore: John Hopkins University Press.
Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, (1976), "Reconstrucción
de las Series Estadísticas para la Economía Cubana, 1960-1975".
La Habana.
Instituto Nacional de la Reforma Agraria, "Leyes de Reforma Agraria 1959
y 1963", La Habana.
Lewis, Stephen R., (1989), "The Experience of Primary Exporting Countries",
en "Handbook of Development Economics", vol. II, Hollis B. Chenery
y T.N. Srinivasan editores, pp. 1542-1600, Amsterdam: North-Holland.
Love James, (1984), "External Market Conditions, Competitivness, Diversification
and LCDs Exports", en Journal of Development Economics, 16, pp. 279-291
Ministerio del Comercio Exterior, (1980-1990), "Resúmenes del Comercio
Exterior", La Habana
Nova González, Armando, (1997), "Cuba:¿evolución
o transformación agrícola?", Material docente, Centro de
Estudios de Economía y Planificación, Ministerio de Economía
y Planificación.
Oficina Nacional de Estadísticas, (1997), "Balance de la tierra
del país y su utilización, en Diciembre 31 de 1996", La Habana.
Oficina Nacional de Estadísticas, (1998a), "Balance de la tierra
del país y su utilización en diciembre 31 de 1997", La Habana.
Oficina Nacional de Estadísticas, (1998b), "Anuario Estadístico
de Cuba 1996", La Habana
Oficina Nacional de Estadísticas, (1999), "Anuario Estadístico
de Cuba 1998", La Habana.
Oficina Nacional de Estadísticas, (2000a), "Anuario Estadístico
de Cuba 1998", La Habana.
Oficina Nacional de Estadísticas, (2000b), "Anuario Estadístico
de Cuba 1999", Edición 2000, La Habana.
Pérez Villanueva, Omar E., (1999), "La reestructuración
de la economía cubana. El proceso en la agricultura", en "La
última reforma agraria del siglo", Editorial Nueva Sociedad, Venezuela,
pp. 71-105
Quiñones Chang, Nancy, (1999), "Cuba: Patrón de Comercio
con ALADI", en "Cuba: Investigación Económica",
Año 5, No. 3, Julio-Septiembre, pp. 1-90
Rodríguez Castellón, Santiago, (2000), "Transformaciones
agrarias en Cuba: propuestas para el desarrollo de una agricultura sostenible",
Tesis en opción al grado de Doctor en Ciencias Económicas",
Centro de Estudios de la Economía Cubana, Universidad de La Habana
Spanos, Aris, (1986), "Statistical Foundations of Econometric Modelling",
Cambridge: Cambridge University Press
Timmer, C. Peter. (1988), "The agricultural transformation", en Handbook
of Development Economics, Vol. I, H. Chenery y T. N. Srinivasan, Elsevier Publishers
B. V., Amsterdam.
Triana Cordoví, Juan P., (1999), "Cuba, transformación económica
1990-1997: supervivencia y desarrollo en el Socialismo Cubano", Tesis en
opción al grado de Doctor en Ciencias Económicas", Centro
de Estudios de la Economía Cubana, Universidad de La Habana
Trinchet Viera, Oscar, (1989), "Comparación de Cuba con otros países
en rendimientos agrícolas de algunos cultivos", Comité Estatal
de Estadísticas.
Tristá, Tatiana, (2000), "Las políticas públicas
en función del desempeño competitivo del sector agrícola",
en "Cuba: el sector agropecuario y las políticas agrícolas
ante los nuevos retos", MEP-ASDI-Universidad de la República Oriental
del Uruguay.
Zhang, Bin, (1997), "Total Factor Productivity of Grain Production in the Former Soviet Union", en Journal of Comparative Economics, 24, pp. 202-209
Notas
1- Asociación Latinoamericana de Integración, en la cual Cuba
fue aceptada como miembro pleno desde Noviembre de 1998.
2- Para mayor detalle ver Quiñones (1999) p. 27
3- Quiñones (1999) p. 78
4- Ver Castro (1973) pp. 65-71
5- A partir de aquí se abreviará con MMt.
6- Consejo de Ayuda Mutua Económica
7- Téngase en cuenta que más de un 80% del intercambio de bienes
se realizaba con países de esa área.
8- Es preciso apuntar que la economía cubana hubo de enfrentar en apenas
cuatro años una reducción equivalente al 75% de su intercambio
externo.
9- Ver Business Tips on Cuba (2000), p. 32
10- Ver Athukorala (1991) p.779 y Love (1984) p. 284
11- Nótese que en este gráfico se utilizan dos escalas, debido
a las diferencias en magnitud de las agroexportaciones según se incluya
azúcar o no.
12- Cuba no tiene acceso a los organismos internacionales que otorgan financiamiento
para el desarrollo, como consecuencia de la política de exclusión
y bloqueo económico de que es víctima desde hace casi cuarenta
años.
13- Ver Cassoni (1994) pp. 26
14- Ver Doornik y Hendry (1994a) pp. 94-95
15- En Spanos (1986) pp. 373-378 se pueden encontrar la presentación
y la discusión de los supuestos subyacentes a un modelo de regresión
lineal simple.
16- Ver Spanos (1986) pp. 531-532, para el caso de los supuestos subyacentes
al modelo de regresión lineal dinámico.
17- Estos datos fueron calculados a partir de las estadísticas contenidas
en FAOSTAT.
18- Ver Quiñones (1999) p. 78
19- Ver Quiñones (1999) p. 78
Ing. Anicia E. García Álvarez. Centro de Estudios de la Economía Cubana
| principal | economía | política | pensamiento | marx siglo XXI | debates | eventos | institucional | enlaces |