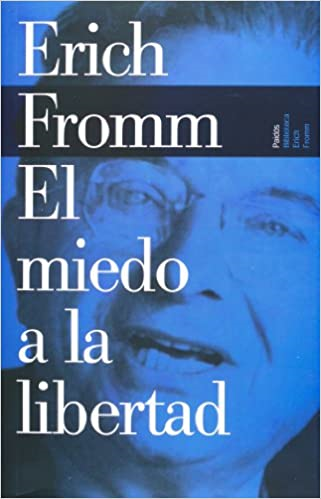
Eric Fromm
El Egoísmo en la Sociedad Capitalista*
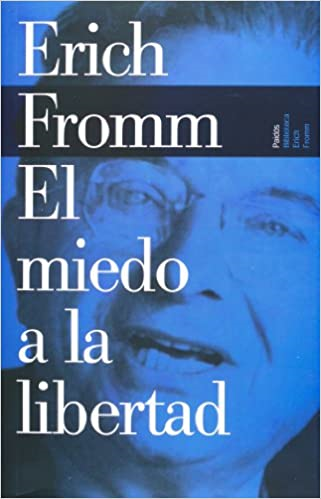
EL EGOÍSMO (selfishness)
no es idéntico al amor a
sí mismo, sino a su opuesto. El egoísmo es
una forma de codicia. Como toda codicia,
es insaciable y, por
consiguiente, nunca puede alcanzar una satisfacción real. Es un pozo sin
fondo que agota al individuo
en un esfuerzo interminable para
satisfacer la necesidad sin alcanzar nunca la satisfacción. La observación atenta descubre que si bien el egoísta nunca deja de estar
angustiosamente preocupado de sí mismo, se
halla siempre insatisfecho, inquieto, torturado por el miedo de no tener
bastante, de perder algo, de ser despojado de
alguna cosa. Se consume de envidia por todos
aquellos que logran algo más. Y si
observamos aún más de cerca este
proceso, especialmente su dinámica inconsciente, hallaremos que el egoísta,
en esencia, no se quiere a sí
mismo sino que se tiene una profunda aversión.
El enigma de este aparente contrasentido es de fácil solución. El egoísmo se halla arraigado
justamente en esa aversión hacia
sí mismo. El individuo que se desprecia, que no está
satisfecho de sí, se halla en una angustia constante con respecto a su propio yo. No posee aquella seguridad interior que
puede darse tan sólo sobre la base del cariño genuino y de la autoafirmación.
Debe preocuparse de sí mismo,
debe ser codicioso y quererlo
todo para sí, puesto que,
fundamentalmente, carece de seguridad y de la
capacidad de alcanzar la satisfacción. Lo mismo ocurre con
el llamado narcisista, que no se preocupa tanto por obtener cosas para
sí, corno de admirarse a sí mismo. Mientras
en la superficie parece que
tales personas se quieren mucho, en
realidad se tienen aversión,
y su narcisismo —como el egoísmo—
constituye la sobre- compensación de la carencia básica
de amor hacia sí mismos.
Freud ha señalado que el narcisista ha retirado su
amor a los otros dirigiéndolo hacia
su persona: si bien lo primero es cierto, la segunda parte de esta afirmación no
lo es. En realidad, no quiere ni
a los otros ni a sí mismo.
Volvamos ahora al problema que nos condujo a este análisis psicológico del egoísmo. Como se recordará,
habíamos tropezado con la contradicción inherente al hecho de que,
mientras el hombre moderno cree que sus acciones están motivadas por el interés personal, en realidad su vida se dedica
a fines que no son
suyos; tal como ocurría con la
creencia calvinista de que el propósito de
la existencia humana no es el hombre mismo sino la gloria de Dios. Hemos tratado de demostrar que el egoísmo está
fundado en la carencia de autoafirmación y
amor hacia el yo real,
es decir hacia todo el ser humano
concreto junto con sus potencialidades. El "yo" en cuyo interés
obra el hombre moderno es el yo
social, constituido esencialmente por el papel que se espera deberá
desempeñar el individuo y que, en realidad,
es tan sólo el disfraz subjetivo de la función social objetiva asignada al hombre dentro de la sociedad. El
egoísmo de los modernos no representa otra cosa que la codicia originada por la frustración del yo real,
cuyo objeto es el yo social. Mientras el hombre moderno parece caracterizarse por la
afirmación del yo, en realidad éste
ha sido debilitado y reducido a un segmento
del yo total —intelecto y voluntad de poder— con exclusión de todas las demás
partes de la personalidad total.
Si bien todo esto es cierto, también debemos
preguntarnos ahora si el
acrecentado dominio sobre la
naturaleza ha tenido o no por consecuencia un aumento
del vigor del yo individual. Hasta
cierto punto ello ha ocurrido, y tal
aumento, en la medida en que realmente se produjo,
forma parte del aspecto positivo del desarrollo individual,
que no debemos perder de vista.
Pero, si bien el hombre ha alcanzado
en un grado considerable el dominio de la naturaleza, la sociedad no
ejerce la fiscalización de aquellas fuerzas que ella misma ha creado. La
racionalidad del sistema de
producción, en sus aspectos técnicos, se ve acompañada por la irracionalidad de sus aspectos sociales. El destino humano se halla
sujeto a las crisis económicas,
la desocupación y la guerra. El hombre ha construido su mundo, ha
erigido casas y talleres, produce trajes
y coches, cultiva cereales y frutas, pero se ha visto apartado del producto de
sus propias manos, y en verdad ya no es
el dueño del mundo que él mismo
ha edificado. Por el contrario, este mundo, que es su obra, se ha transformado en su dueño, un dueño
frente al cual debe inclinarse, a quien trata de aplacar o de manejar lo mejor que puede. El producto de
sus propios esfuerzos ha llegado a
ser su Dios. El hombre parece
hallarse impulsado por su propio interés, pero en realidad su yo total,
con sus concretas potencialidades, se ha vuelto un instrumento destinado a servir
los propósitos de aquella misma máquina que sus manos
han forjado. Mantiene la ilusión de constituir 'el centro del universo, y sin embargo se siente penetrado por un intenso sentimiento de
insignificancia e impotencia análogo al que sus antepasados
experimentaron de una manera consciente con respecto a Dios.
El sentimiento de
aislamiento y de impotencia del hombre moderno se ve ulteriormente
acrecentado por el carácter asumido por todas
sus relaciones sociales. La relación concreta de
un individuo con otro ha
perdido su carácter directo y humano, asumiendo un espíritu
de instrumentalidad y de manipulación. En todas
las relaciones sociales y personales
la norma está dada por las leyes del mercado. Es
obvio que las relaciones entre competidores han de fundarse sobre la indiferencia
mutua. Si fuera de otro
modo, cada uno de los competidores se vería paralizado, en el cumplimiento de su tarea económica, de entablar
una lucha contra los demás,
susceptible de llegar, si fuera
necesario, a la destrucción recíproca.
La relación entre empleado y patrón se halla penetrada
por el mismo espíritu de indiferencia. La palabra inglesa employer encierra
toda la historia: el propietario del capital emplea a otro ser humano
del mismo modo que emplea una máquina. Patrón y empleado están usándose
mutuamente para el logro de sus fines económicos; su relación se caracteriza
por el hecho de que cada uno constituye un medio para un fin, representa un
instrumento para el otro. No se trata en modo alguno de la relación entre dos
seres humanos que poseen un interés recíproco no estrictamente limitado a esta
mutua utilidad. Este mismo carácter instrumental constituye la regla en las
relaciones entre el hombre de negocios y su cliente. Éste representa un objeto
que debe ser manipulado, y no una persona concreta cuyos propósitos interesen
al comerciante. También la actitud hacia el trabajo es de carácter
instrumental; en oposición al artesano de la Edad Media, el moderno industrial no se interesa
primariamente en lo que produce, sino que considera el producto de su industria
como un medio para extraer un beneficio de la inversión del capital y de- pende
fundamentalmente de las condiciones
del mercado, las cuales habrán de
indicarle cuáles sectores de producción
le proporcionarán ganancias para el capital a
invertir.
Este carácter de extrañamiento se
da no sólo en las relaciones económicas sino también en las personales;
éstas toman el aspecto de relación entre cosas en lugar del de relación entre
personas. Pero acaso el fenómeno más importante,
y el más destructivo, de instrumentalidad y extrañamiento lo constituye la
relación del individuo con su
propio yo1. El hombre no solamente vende
mercancías, sino que también se vende a sí mismo y se considera como una mercancía. El obrero manual
vende su energía física, el comerciante, el médico, el empleado, venden su personalidad. Todos
ellos necesitan una personalidad
si quieren vender sus productos o servicios. Su personalidad
debe ser agradable: debe
poseer energía, iniciativa y todas las cualidades que su posición o profesión requieran. Tal como ocurre con
las demás mercancías, al mercado es al que corresponde fijar el valor de estas cualidades humanas, y aun su misma existencia. Si las características
ofrecidas por una persona no hallan empleo, simplemente no existen, tal
como una mercancía invendible carece de valor económico, aun cuando pudiera tener un valor de uso.
De este modo la confianza en sí mismo, el sentimiento del
yo, es tan sólo una señal
de lo que los otros piensan de
uno; yo no puedo creer en mi
propio valer, con prescindencia
de mi popularidad y éxito en el mercado. Si me buscan, entonces
soy alguien, si no gozo de popularidad, simplemente no soy nadie. El hecho de que la confianza
en sí mismo dependa del éxito de la propia personalidad,
constituye la causa por la cual
la popularidad cobra tamaña
importancia para el hombre
moderno. De ella depende no solamente
el progreso material, sino también la autoestimación; su falta significa estar condenado a hundirse en
el abismo de los sentimientos de
inferioridad2.
Hemos intentado demostrar
cómo la nueva libertad proporcionada
al individuo por el capitalismo
produjo efectos que se sumaron a
los de la libertad religiosa originada por el protestantismo.
El individuo llegó a sentirse más solo y más aislado; se
transformó en un instrumento en las manos de fuerzas
abrumadoras, exteriores a él; se volvió un individuo,
pero un individuo azorado
e inseguro. Existían ciertos factores capaces de ayudarlo a superar las
manifestaciones ostensibles de su inseguridad subyacente. En primer lugar su yo
se sintió respaldado por la posesión de propiedades. Él, como
persona, y los bienes de su propiedad, no podían ser separados. Los trajes o la
casa de cada nombre eran parte de su yo tanto
como su cuerpo. Cuanto menos se sentía
alguien, tanto más necesitaba tener posesiones. Si el individuo no las tenía o las había perdido, carecía de una parte importante de su yo, y hasta cierto punto no era considerado
como una persona completa, ni por parte de los otros ni de él mismo.
Otros factores que
respaldaban al ser eran el prestigio
y el poder. En parte se trataba de consecuencias de la posesión de
bienes, en parte constituían el resultado directo del éxito logrado en el terreno de
la competencia. La admiración de los demás y el poder ejercido sobre
ellos se iban a agregar al apoyo proporcionado por la propiedad, sosteniendo al
inseguro yo individual.
Para aquellos que sólo poseían escasas propiedades y menguado prestigio social, la familia constituía una fuente de prestigio
individual. Allí, en su seno, el individuo podía sentirse alguien. Obedecido
por la mujer y los hijos, ocupaba el centro de la escena, aceptando ingenuamente este papel
como un derecho natural que le perteneciera. Podía ser un don nadie en sus relaciones sociales, pero siempre era un rey
en su casa. Aparte de la familia, el orgullo nacional —y en Europa, con frecuencia, el
orgullo de clase— también
contribuía a darle un sentimiento
de importancia. Aun cuando no
fuera nadie personalmente, con
todo se sentía orgulloso de pertenecer a un grupo que podía considerarse superior a otros.
(*)
Fragmento tomado del libro de Eric Fromm “El miedo a la libertad”, capítulo IV:
Los dos aspectos de la libertad para el hombre moderno. El título ha sido
colocado por nosotros (CH).
(1) Hegel y
Marx han formulado los fundamentos necesarios para la comprensión del problema
del extrañamiento. Cf. especialmente los conceptos de Marx acerca del
"fetichismo de las mercancías" y el "extrañamiento del
trabajo".
(2) Este análisis de la autoestimación ha sido
claramente expuesto por Ernesto Schachtel en una conferencia inédita: Self-feeling
and the "sale" of personality.
DESCARGAR LIBRO,
Eric Fromm “El miedo a la libertad”:
https://proletarios.org/books/Fromm-El_Miedo_A_La_Libertad.pdf